La educación en Hispanoamérica rara vez transcurre en calma. Como docentes, sabemos que nuestras aulas son microsistemas que reflejan la volatilidad de nuestro entorno. Un huracán en el Caribe, un terremoto en la cordillera andina, una crisis migratoria en la frontera, una epidemia que cierra ciudades o un estallido social que paraliza el transporte. Estos no son eventos hipotéticos; son realidades recurrentes que ponen a prueba la rigidez de nuestros sistemas educativos. La pandemia de COVID-19 fue el ejemplo más global y reciente, pero ciertamente no fue el primero ni será el último de los desafíos del aula hispanoamericana.
Cuando el contexto se fractura, la escuela se convierte en un refugio. Pero, ¿cómo garantizamos la continuidad pedagógica cuando los planes de estudio parecen escritos para un mundo que ya no existe? ¿Cómo enseñamos matemáticas cuando la prioridad es la contención emocional? ¿Cómo evaluamos cuando la conectividad es un lujo?
La respuesta no está en detener la educación, sino en transformarla. Este artículo ofrece una mirada integral sobre la adecuación curricular en emergencia como una herramienta fundamental, no solo técnica, sino ética. Es una estrategia de supervivencia, resiliencia y, sobre todo, de esperanza educativa.
Qué vas a encontrar en este artículo
¿Qué entendemos por “adecuación curricular” en emergencia?
Es fundamental empezar por clarificar conceptos. La adecuación curricular en emergencia no es, como a veces se teme, una reducción arbitraria de contenidos o un “recorte” que empobrece el aprendizaje.
Definición: Es el proceso de ajustar, flexibilizar y priorizar temporalmente el currículum escolar oficial para responder a las nuevas condiciones, necesidades y limitaciones impuestas por una crisis. Su objetivo principal es garantizar el derecho a la educación y proteger el bienestar del estudiante.
Este proceso es una forma avanzada de adaptaciones curriculares, pero aplicada a gran escala y bajo presión. Implica un cambio de enfoque: pasamos de un currículo basado en la cobertura (cumplir con todo el programa) a uno basado en la pertinencia (enseñar lo que es vital y significativo ahora).
Esta adecuación opera en cuatro dimensiones clave:
Contenidos (Qué enseñar): Se priorizan competencias esenciales. No se trata de ver 20 temas de historia, sino de asegurar que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico para entender la crisis que viven.
Estrategias (Cómo enseñar): Se adoptan metodologías activas y multimodales. Si no hay internet, la radio comunitaria o las guías impresas se vuelven la herramienta principal.
Evaluación (Cómo valorar): Se transita de la calificación sumativa a la evaluación formativa. Importa más el proceso y la evidencia de aprendizaje (como en un portafolio) que una nota numérica.
Temporalidad (Cuándo y cuánto enseñar): Se rompe la rigidez del horario escolar. El aprendizaje puede ser asincrónico, en bloques más cortos, o integrando el tiempo en casa.
El principio que rige todo esto es la flexibilidad pedagógica responsable. No es improvisar sin sentido, sino tomar decisiones pedagógicas fundamentadas en el contexto real de nuestros estudiantes.
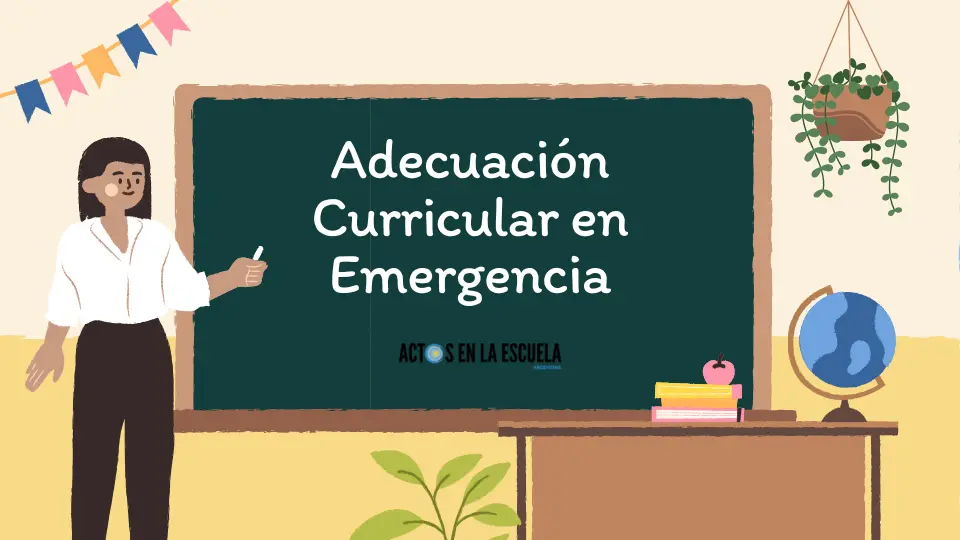
Tipos de crisis y su impacto en la educación hispanoamericana
Para entender la necesidad de la adecuación curricular en emergencia, primero debemos reconocer las múltiples caras de la crisis en nuestra región. La educación en emergencias en América Latina (un concepto ligado a los objetivos de la UNESCO) enfrenta amenazas constantes.
Emergencias sanitarias o epidemiológicas
La COVID-19 fue el gran catalizador reciente, pero las epidemias de dengue, zika o cólera también han provocado cierres escolares localizados. Estas crisis exponen de manera brutal la brecha digital y la desigualdad. Mientras algunos estudiantes migraron sin problemas a plataformas de aprendizaje en línea, la gran mayoría quedó desconectada, dependiendo de un teléfono celular con datos limitados o, en el peor de los casos, de nada.
El impacto pedagógico directo fue la pérdida masiva de aprendizajes y la interrupción de los procesos de alfabetización inicial.
Desastres naturales recurrentes
Nuestra geografía es nuestra bendición y nuestro riesgo. El “Cinturón de Fuego del Pacífico” provoca terremotos y actividad volcánica (Chile, Perú, Ecuador, México). La temporada de huracanes golpea sistemáticamente al Caribe y Centroamérica. Las inundaciones por fenómenos como “El Niño” afectan a vastas zonas de Sudamérica.
Aquí, el impacto es físico e inmediato: escuelas destruidas o usadas como albergues, pérdida de material didáctico y desplazamiento de familias enteras. El trauma es agudo y la prioridad es la seguridad física antes que el aprendizaje.
Crisis socioeconómicas y migratorias
Las crisis económicas prolongadas y la inestabilidad política generan fenómenos migratorios masivos, tanto internos (del campo a la ciudad) como externos (entre países). Las escuelas de comunidades receptoras (en Colombia, Perú, Chile, México o Costa Rica) se enfrentan a un desafío pedagógico inmenso.
El impacto es la sobrepoblación de aulas, la necesidad de atención a la diversidad cultural y lingüística, y la dificultad de validar estudios previos. Se requiere una educación inclusiva real para integrar a niños que llegan con diferentes niveles educativos y, a menudo, con un trauma migratorio.
Crisis de violencia social o política
En muchas regiones, la escuela está en la primera línea de conflictos armados, violencia de pandillas o inseguridad crónica. La violencia escolar no es solo el acoso entre pares, sino la amenaza externa que obliga a cerrar las puertas. Docentes y estudiantes enfrentan extorsiones, reclutamiento forzado o el peligro de balas perdidas.
El impacto pedagógico es devastador: ausentismo crónico por miedo, alta rotación de docentes y un clima escolar dominado por la ansiedad, lo cual hace casi imposible el aprendizaje significativo.
Consecuencias pedagógicas transversales
Independientemente del origen de la crisis, las consecuencias para la educación suelen ser las mismas:
Cierre prolongado de escuelas: La interrupción de la rutina escolar.
Pérdida de aprendizajes: Un retroceso medible en competencias básicas.
Ruptura de vínculos: Se rompe el vínculo pedagógico y social, vital para el desarrollo infantil.
Trauma emocional: Estudiantes y docentes sufren estrés, ansiedad y duelo.
Desorganización institucional: Directivos y docentes se ven sobrepasados por tareas administrativas y logísticas, restando tiempo a lo pedagógico.
La respuesta educativa: del shock a la organización
Cuando la crisis golpea, la respuesta educativa suele pasar por cuatro etapas. Comprenderlas nos ayuda a gestionar mejor la adecuación curricular en emergencia.
Etapa 1: Contención inmediata (Shock)
En las primeras horas o días, lo pedagógico pasa a un segundo plano. La prioridad es la vida, la seguridad y la contención emocional.
Acciones clave: Establecer canales de comunicación fiables con las familias. Asegurar el bienestar físico de la comunidad. Brindar primeros auxilios psicológicos.
Rol docente: Ser una figura de calma y estabilidad. Escuchar más que hablar. Validar las emociones de los estudiantes.
Etapa 2: Reconstrucción pedagógica (Diagnóstico)
Una vez superado el shock inicial, empieza la tarea pedagógica. No podemos simplemente “retomar donde dejamos”. Necesitamos un diagnóstico.
Acciones clave: Realizar una evaluación diagnóstica rápida y humana. ¿Qué saben los estudiantes? ¿Qué olvidaron? ¿Cuáles son sus nuevas necesidades?
Rol docente: Priorizar los aprendizajes esenciales. ¿Qué es lo absolutamente indispensable que deben aprender este mes? Aquí comienza la verdadera planificación curricular emergente.
Etapa 3: Reorganización institucional (Continuidad)
Aquí definimos el “cómo”. Es la etapa de la continuidad pedagógica en crisis.
Acciones clave: Diseñar modelos de enseñanza híbrida o por alternancia. Preparar materiales impresos (guías, cartillas) para quienes no tienen conectividad. Usar medios masivos como la radio escolar o la televisión local.
Rol docente: Adaptar sus estrategias. Convertirse en un diseñador de experiencias de aprendizaje multimodales, más que un simple transmisor de información.
Etapa 4: Planificación flexible y sostenible (Resiliencia)
Esta es la etapa de la adecuación curricular en emergencia propiamente dicha. Ya no solo reaccionamos, sino que planificamos con la incertidumbre como variable.
Acciones clave: Ajustar el currículum escolar formalmente. Consensuar los cambios con la comunidad.
Rol docente: Aplicar una planificación didáctica flexible, abierta a cambios semanales según evolucione la crisis.
En todas estas etapas, las alianzas son cruciales. La participación familiar deja de ser un evento anual (la reunión de padres) para convertirse en un pilar diario de la co-enseñanza.
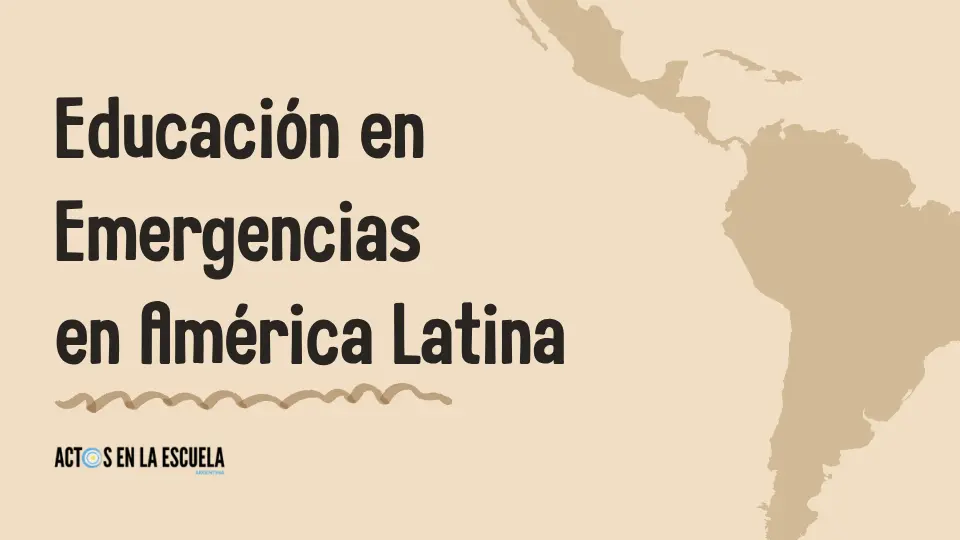
Ejemplos de adecuaciones curriculares en la región
Hispanoamérica tiene una vasta, y a menudo dolorosa, experiencia en educación en emergencias. La pandemia de COVID-19 obligó a todos los países a implementar alguna forma de adecuación curricular.
Chile: Plan de Priorización Curricular
El sistema educativo chileno respondió a la pandemia con una “Priorización Curricular” (2020-2024). Esta estrategia no eliminó asignaturas, sino que definió, dentro de cada una, “Objetivos de Aprendizaje” (OA) esenciales.
Cómo funcionó: Se establecieron dos niveles. Nivel 1 (OA Imprescindibles): Aquellos necesarios para dar continuidad al aprendizaje el año siguiente. Nivel 2 (OA Integradores y Significativos): Aquellos que permitían la profundización.
Lección: Se reconoció oficialmente que no se podía cubrir todo el currículo. Se dio a las escuelas la autonomía para centrarse en lo esencial, combinando objetivos y flexibilizando la evaluación.
Perú: Estrategia “Aprendo en casa”
El sistema educativo en Perú lanzó “Aprendo en casa”, una de las estrategias multimodales más robustas de la región. Conscientes de la desigualdad en conectividad, diseñaron contenidos para tres plataformas:
Web: Contenidos interativos.
Televisión: Programas educativos en señal abierta nacional.
Radio: Programas en diversas lenguas originarias (quechua, aimara), reconociendo la diversidad del país.
Lección: La multimodalidad es clave para la equidad. La adecuación curricular implicó traducir los aprendizajes esenciales a diferentes formatos, asegurando que la radio no fuera una versión “pobre” de la web, sino un medio pedagógico potente por derecho propio.
Colombia: Guías de Aprendizaje Flexible
El sistema educativo colombiano tiene una larga historia de adaptación curricular debido al conflicto armado interno y la gran diversidad rural. Modelos como “Escuela Nueva” ya se basaban en guías de aprendizaje que permiten al estudiante avanzar a su propio ritmo.
Cómo funcionó: Durante la pandemia, se masificó el uso de guías impresas. La adecuación se centró en el desarrollo de la autonomía del estudiante y en el aprendizaje por proyectos vinculados al contexto familiar y comunitario.
Lección: Un currículo flexible, pensado para la ruralidad y la autonomía (como el modelo Escuela Nueva), es inherentemente más resiliente ante cualquier tipo de crisis.
México: Contenidos Prioritarios de la SEP
En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció “contenidos prioritarios”. La Nueva Escuela Mexicana, con su enfoque en la comunidad y el pensamiento crítico, sirvió de marco filosófico.
Cómo funcionó: Se utilizaron los canales de televisión pública (“Aprende en Casa”) para transmitir clases alineadas con estos contenidos prioritarios. Se hizo hincapié en el bienestar socioemocional como un eje transversal.
Lección: La centralidad del bienestar emocional. Se entendió que no se puede aprender si no se está emocionalmente contenido.
Lecciones aprendidas en Hispanoamérica
De estas y otras experiencias, surgen lecciones comunes:
La tecnología no es la única respuesta: La radio y las guías impresas fueron más efectivas para llegar a la mayoría.
Priorizar es inevitable: Los sistemas que intentaron “cubrir todo” fracasaron y generaron más estrés.
El rol docente cambió: El docente pasó de ser un expositor a un curador de contenidos, un tutor y un soporte emocional.
La evaluación debe ser flexible: La obsesión por la nota numérica tuvo que ceder ante la necesidad de una evaluación formativa real.
Estrategias docentes para adaptar el currículo en emergencias
Saber cómo adaptar el currículo escolar en la práctica es la habilidad clave. Aquí presentamos un conjunto de estrategias pedagógicas para crisis que puedes aplicar en tu aula, ya sea presencial, híbrida o a distancia.
1. Priorización curricular: El “currículo de emergencia”
No esperes a que el ministerio defina todo. Como docente, puedes y debes priorizar.
Cómo hacerlo: Toma tu planificación anual y divídela en tres categorías:
Vital (Prioridad 1): Competencias fundacionales. En primaria: estrategias de comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos básicos. En secundaria: pensamiento crítico, argumentación y habilidades socioemocionales.
Importante (Prioridad 2): Contenidos que conectan y estructuran la disciplina.
Deseable (Prioridad 3): Contenidos complementarios que pueden posponerse o integrarse en otros.
Enfoque: Céntrate al 100% en lo “Vital”. Usa lo “Importante” para contextualizar. Olvida lo “Deseable” temporalmente.
2. Metodologías activas en crisis
En una emergencia, la clase expositiva es la menos efectiva. Los estudiantes necesitan involucrarse, moverse y conectar.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) de emergencia: El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es ideal. Los proyectos deben ser cortos, relevantes y realizables con pocos recursos.
Ejemplo: Un proyecto sobre “Salud comunitaria” donde los estudiantes diseñan carteles (impresos o digitales) sobre prevención del dengue, entrevistando (por teléfono o en persona) a sus familiares.
Aprendizaje Cooperativo: El aprendizaje cooperativo ayuda a reconstruir los lazos sociales rotos por la crisis.
Ejemplo: En lugar de tareas individuales, asigna “misiones” a equipos de 3-4 estudiantes que deben comunicarse por WhatsApp o en persona (si es seguro) para resolver un reto.
3. Integración del contexto local (Aprendizaje Pertinente)
La crisis no es una interrupción del aprendizaje; es el tema de aprendizaje.
Cómo hacerlo: Usa la emergencia como un eje transversal.
Ciencias Naturales: Estudiar el sistema inmunológico (pandemia), las placas tectónicas (terremoto) o el ciclo del agua (inundación).
Ciencias Sociales: Analizar las respuestas comunitarias, la solidaridad, las fake news y la ciudadanía digital.
Lengua: Escribir diarios de emociones, cartas a trabajadores de primera línea, o crear cuentos sobre la resiliencia.
4. Evaluación flexible y formativa
Evaluar en crisis no es para calificar, es para ayudar. La evaluación debe ser una herramienta de apoyo, no de castigo.
Portafolios y Proyectos: Pide a los estudiantes que coleccionen sus “evidencias” de trabajo en portafolios y proyectos. Un portafolio puede ser una carpeta física, una caja de zapatos o una carpeta en Google Drive.
Rúbricas simples: Usa rúbricas claras y con pocos indicadores. Céntrate en el esfuerzo y el progreso, no solo en el resultado final.
Autoevaluación y Coevaluación: Devuelve el poder al estudiante. Usa preguntas simples: ¿Qué fue lo que más te costó? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Cómo ayudaste a tu compañero? Esto fomenta la autoevaluación y coevaluación.
Retroalimentación efectiva: La retroalimentación efectiva debe ser constante, rápida y humana. Un mensaje de voz corto por WhatsApp puede ser más valioso que un documento lleno de correcciones.
5. Recursos alternativos (Baja tecnología, alta pertinencia)
No podemos depender de la conectividad. La verdadera adecuación curricular en emergencia es multimodal.
Guías impresas (Cartillas): Deben ser autoexplicativas, con instrucciones claras y actividades que requieran pocos materiales (lápiz, papel, objetos de la casa).
Radio educativa: Un medio increíblemente resiliente. Coordina con radios locales para transmitir micro-lecciones, lecturas de cuentos o retos semanales.
Aprendizaje móvil (WhatsApp): Usar WhatsApp no como un repositorio de PDFs, sino como una herramienta pedagógica: enviar audios cortos, proponer debates con notas de voz, recibir fotos de los trabajos manuales.
Televisión local: Aliarse con canales comunitarios.
El rol del docente y la comunidad escolar
En medio de la incertidumbre, las estructuras se reconfiguran. El rol del docente y la comunidad se vuelven más cruciales que nunca.
Docentes como agentes de resiliencia social
En una crisis, el docente es mucho más que un instructor. Eres una figura de estabilidad, un “adulto seguro” en un mundo que se siente inseguro. Tu calma, tu empatía y tu capacidad para mantener una rutina (aunque sea flexible) proporcionan un anclaje psicológico invaluable para los estudiantes. Sostener el vínculo pedagógico se convierte en la primera prioridad.
La comunidad como aliada pedagógica
La participación familiar se transforma. Los padres, madres o cuidadores se convierten en co-educadores. La adecuación curricular debe reconocer esto, diseñando actividades que las familias puedan acompañar sin ser expertos pedagogos. Las organizaciones locales, las iglesias, los centros de salud y los líderes comunales también deben ser vistos como parte del ecosistema educativo.
Apoyo psicosocial y autocuidado docente
No podemos cuidar si no nos cuidamos. La salud emocional en docentes es un pilar de la respuesta a la emergencia. Las instituciones deben proveer espacios de escucha y descarga para sus maestros. Y como docentes, debemos practicar activamente el autocuidado docente: establecer límites claros, desconectarse digitalmente y buscar apoyo en colegas. El burnout es el mayor riesgo para la continuidad pedagógica.
Principios pedagógicos para la educación en emergencia
Toda esta estrategia se sostiene sobre un cambio de paradigma. Dejamos atrás la rigidez de la burocracia educativa para abrazar una pedagogía más humana.
Flexibilidad: Es la capacidad de adaptar el qué, cómo, cuándo y dónde se aprende. Es lo opuesto a la estandarización.
Pertinencia: El aprendizaje debe tener sentido en el contexto de la crisis. Debe ayudar a los estudiantes a entender su mundo y actuar sobre él.
Inclusión: Las crisis siempre afectan más a los más vulnerables. La adecuación curricular en emergencia debe tener un enfoque obsesivo por la equidad educativa, asegurando que nadie se quede atrás.
Empatía: La inteligencia emocional y la empatía son la base de cualquier acción pedagógica en crisis.
Autonomía: Se debe confiar en el criterio profesional de los docentes y en la capacidad de las escuelas para tomar decisiones. La autonomía escolar en Latinoamérica es fundamental para una respuesta ágil.
Políticas públicas y marcos internacionales
Para que la adecuación curricular en emergencia sea efectiva, no puede depender solo de la voluntad heroica de los docentes. Necesita un respaldo de políticas educativas claras.
Marcos de referencia (UNESCO, UNICEF, OEI)
Organizaciones como la UNESCO y la Educación 2030, UNICEF (con su Marco para Escuelas Seguras) y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) han desarrollado extensos marcos de “Educación en Emergencias” (EiE).
Estos marcos insisten en que la educación es un derecho humano que debe protegerse incluso en las peores circunstancias, ya que proporciona seguridad, normalidad y previene abusos.
El desafío: Del currículo rígido al currículo adaptable
El gran desafío para los ministerios de educación de la región es transitar de currículos sobrecargados y rígidos (uno de los grandes desafíos del aula hispanoamericana) a marcos curriculares más flexibles. La pandemia demostró que esto es posible. Lo que funcionó (priorización, flexibilidad, evaluación formativa) no debería desecharse al “volver a la normalidad”. Debería convertirse en la nueva normalidad.
Formación docente para la emergencia
Finalmente, las competencias docentes necesarias para gestionar crisis no pueden improvisarse. Los programas de formación inicial y continua deben incluir módulos obligatorios sobre:
Diseño de planificación curricular emergente.
Primeros auxilios psicológicos y apoyo socioemocional.
Uso pedagógico de herramientas de baja tecnología (radio, guías).
Metodologías de evaluación formativa y flexible.
Enseñar en Hispanoamérica es un acto de resiliencia. Las crisis exponen nuestras debilidades, pero también movilizan nuestra mayor fortaleza: la capacidad de crear comunidad y sostener la esperanza desde el aula.
La adecuación curricular en emergencia no es un plan B o una versión degradada de la educación. Es la educación en su forma más pura: un acto de cuidado, un compromiso ético con el presente y el futuro de nuestros estudiantes.
Adecuar el currículo no es recortar contenidos; es priorizar lo que da sentido, lo que protege el derecho a aprender y lo que ayuda a sanar. La gran lección de las crisis recientes es que debemos construir escuelas resilientes en Hispanoamérica. Y una escuela resiliente es, ante todo, una escuela pedagógicamente flexible y humanamente compasiva, capaz de convertir la emergencia en una oportunidad de transformación.
Glosario
Adecuación Curricular en Emergencia: Proceso de ajustar y flexibilizar el currículo oficial (contenidos, métodos, evaluación, tiempos) para responder a una crisis, priorizando aprendizajes vitales y el bienestar estudiantil.
Continuidad Pedagógica: Conjunto de acciones y estrategias (a distancia, híbridas, presenciales adaptadas) que buscan garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se interrumpa totalmente durante una crisis.
Currículo de Emergencia: Versión priorizada y contextualizada del currículo oficial, centrada en competencias fundacionales (lectoescritura, matemática básica) y en el bienestar socioemocional.
Resiliencia Educativa: Capacidad de un sistema educativo (desde el aula hasta el ministerio) para anticipar, absorber y adaptarse a las crisis, protegiendo el derecho a la educación y saliendo fortalecido de la adversidad.
Aprendizaje Híbrido: Modelo pedagógico que combina intencionalmente la enseñanza presencial en el aula con actividades de aprendizaje a distancia (en línea o fuera de línea, como guías impresas).
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿”Adecuación curricular” significa que los estudiantes aprenderán menos? No. Significa que aprenderán diferente y, a menudo, cosas más pertinentes. Se prioriza la profundidad sobre la cantidad. Es mejor que un estudiante domine la argumentación y la gestión emocional a que memorice veinte fechas que olvidará. La adecuación se centra en competencias esenciales.
2. ¿Cuál es el primer paso práctico que debo tomar como docente cuando empieza una crisis? El primer paso es humano, no académico. Establece contacto con tus estudiantes y sus familias. Pregunta cómo están. Asegura el vínculo pedagógico. La contención emocional precede a cualquier instrucción de contenido.
3. ¿Cómo puedo hacer adecuación curricular si no tengo internet ni mis estudiantes tampoco? La adecuación curricular no depende de la tecnología. Las estrategias más resilientes son de baja tecnología:
Guías impresas (Cartillas): Diseña guías autoexplicativas, basadas en proyectos cortos y con materiales del hogar.
Radio comunitaria: Alíate con radios locales para transmitir lecciones, cuentos o retos.
Redes de apoyo: Usa la participación familiar y líderes comunitarios para distribuir y recoger materiales (siempre que sea seguro).
4. ¿Cómo evalúo a mis estudiantes de manera justa durante una emergencia? Cambia el enfoque de la calificación (nota) a la evaluación formativa (proceso).
Flexibiliza plazos: La entrega no puede ser rígida.
Usa portafolios: Pide que guarden sus trabajos (fotos, audios, textos) como evidencia de esfuerzo.
Prioriza la retroalimentación: Un comentario tuyo sobre su progreso es más valioso que un número.
Valora el esfuerzo: Considera las condiciones de cada estudiante. La evaluación debe ser empática.
5. ¿La adecuación curricular termina cuando la crisis pasa? No debería. La crisis es una oportunidad para transformar la educación. Las lecciones aprendidas (flexibilidad, priorización de competencias, evaluación formativa, multimodalidad) deberían incorporarse a la práctica pedagógica regular para construir un sistema educativo más fuerte y resiliente.
Bibliografía
Dussel, I., Ferrante, P., & Pulfer, D. (Comps.). (2020). Pensar la educación en tiempos de pandemia: Entre la emergencia, el compromiso y la espera. UNIPE: Editorial Universitaria.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2017). El derecho a la educación en situaciones de emergencia. UNICEF.
Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Magendzo, A. (2006). Currículum y transversalidad: una mirada desde la experiencia latinoamericana. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social.
Operación de Educación en Emergencias de América Latina y el Caribe (OEI). (2021). Desafíos de la educación en pandemia en Iberoamérica.
Reimers, F. (Ed.). (2021). Primary and Secondary Education During COVID-19. Springer.
Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). (2010). Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia.
UNESCO. (2020). Marco para la reapertura de las escuelas.
Vasen, F., & Diez, M. L. (2021). La escuela en la pandemia: Desafíos y oportunidades de la educación a distancia. Noveduc.
