Durante décadas, la enseñanza de la lectura y la escritura se basó en una idea simple: los niños eran recipientes vacíos que debían llenarse con letras, sílabas y reglas. Aprender a escribir era, en esencia, un acto de transcripción, de copiar un modelo adulto. Sin embargo, a finales de la década de 1970, dos investigadoras, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, cambiaron radicalmente esta visión. Su trabajo reveló un universo oculto: el de los niños como pensadores activos que construyen sus propias ideas sobre el lenguaje escrito mucho antes de dominarlo. Este artículo es una guía completa sobre la alfabetización de Teberosky, un enfoque que transformó la pedagogía y que sigue siendo fundamental para entender cómo los más pequeños se apropian del mundo letrado. Aquí exploraremos su biografía, los fundamentos de su teoría, las célebres etapas del desarrollo de la escritura y, lo más importante, cómo puedes aplicar sus ideas en tu aula.
Qué vas a encontrar en este artículo
Contexto Histórico y Biografía de Ana Teberosky
Para comprender la magnitud de sus aportes, es fundamental conocer a la mujer detrás de la teoría y el contexto que moldeó su pensamiento. Ana Teberosky (1943-2023) fue una figura clave en la psicolingüística y la educación, cuya carrera estuvo marcada por la investigación rigurosa y una profunda empatía por los procesos de aprendizaje infantiles.
Orígenes y Formación Inicial
Nacida en Barcelona en 1943, Teberosky creció en una España marcada por la posguerra. Se formó en un ambiente académico donde las teorías del desarrollo cognitivo comenzaban a ganar terreno frente a enfoques más tradicionales. Se doctoró en Psicología por la Universidad de Barcelona, y desde sus inicios mostró un gran interés por las teorías del aprendizaje que veían al niño como protagonista. Su formación estuvo profundamente influenciada por la obra de Jean Piaget, cuya teoría cognitiva proponía que los individuos construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el mundo. Esta idea sería la piedra angular de toda su carrera.
Evolución Profesional y la Colaboración con Emilia Ferreiro
A principios de los años 70, Teberosky se trasladó a Argentina, donde conoció a Emilia Ferreiro, una psicóloga argentina que había sido discípula directa de Piaget en Ginebra. Este encuentro fue decisivo. Juntas, iniciaron una línea de investigación que cambiaría para siempre la didáctica de la lectoescritura. En lugar de preguntar “¿cómo enseñamos?”, se plantearon una pregunta más profunda: “¿cómo aprenden los niños?”.
Su investigación culminó en la publicación de “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño” (1979), una obra revolucionaria. En ella, demostraron que los niños no esperan a la instrucción formal para pensar sobre la escritura. Desde muy pequeños, observan el lenguaje escrito en su entorno y formulan hipótesis sorprendentemente lógicas para intentar comprender su funcionamiento. Este libro desmanteló la idea del niño como un aprendiz pasivo y sentó las bases de la psicogénesis de la lengua escrita, un campo que explora cómo se desarrolla el conocimiento sobre la escritura desde una perspectiva evolutiva.
Posteriormente, Ana Teberosky regresó a España y continuó su labor como catedrática en la Universidad de Barcelona, donde lideró numerosas investigaciones sobre la composición de textos, la comprensión lectora y el papel del lenguaje oral en la alfabetización. Su trabajo siempre mantuvo un doble foco: la rigurosidad científica y la aplicabilidad en el aula, buscando tender puentes entre la teoría y la práctica docente.
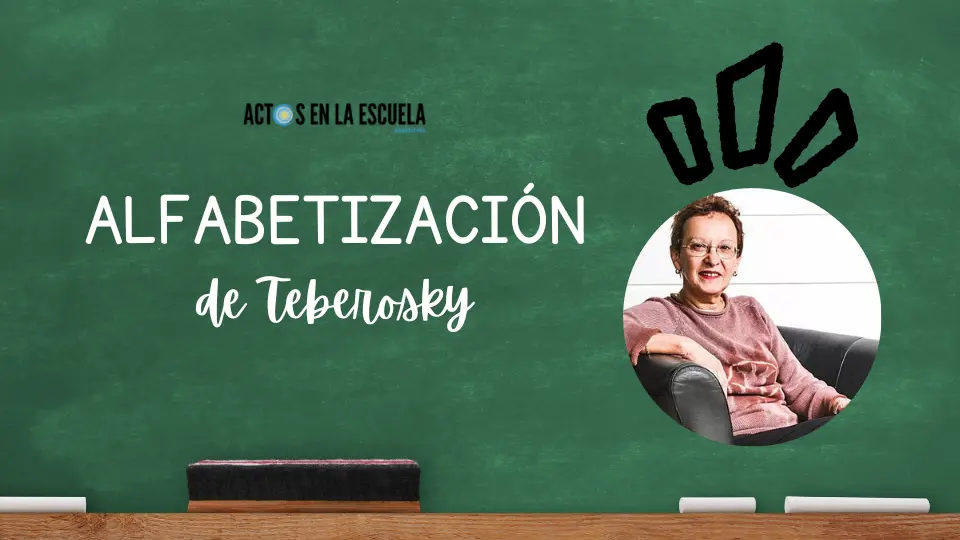
Fundamentos Teóricos: El Niño Como Constructor de Conocimiento
El enfoque de Teberosky no surge en el vacío. Se apoya en poderosas corrientes pedagógicas y psicológicas que conciben el aprendizaje como un proceso activo y social. Entender estas bases es crucial para aplicar su modelo con éxito.
La Base en Perspectivas Constructivista y Socioconstructivista
La principal influencia en el trabajo de Teberosky es el constructivismo piagetiano. Piaget demostró que los niños no absorben el conocimiento de forma pasiva, sino que lo construyen a través de la acción y la resolución de problemas. Cada nueva información se integra en sus esquemas mentales existentes (asimilación) o los modifica para dar cabida a la nueva realidad (acomodación). Teberosky aplicó esta idea a la escritura: los niños no solo copian letras, sino que intentan entender el sistema que hay detrás.
Sin embargo, su enfoque también incorpora elementos de la teoría socioconstructivista de Vygotsky. Para Vygotsky, el aprendizaje es un fenómeno social. Los niños aprenden a través de la interacción con otros más expertos (adultos o pares) en su cultura. La escritura no es solo un código abstracto; es una herramienta cultural con funciones sociales claras (comunicar, registrar, organizar).
Así, la alfabetización de Teberosky integra ambas visiones:
Dimensión Cognitiva (Piaget): El niño construye activamente su conocimiento sobre la escritura, pasando por etapas predecibles y lógicas.
Dimensión Social (Vygotsky): Esta construcción se da en un contexto social. El niño aprende interactuando con textos reales (cuentos, carteles, recetas) y con personas que usan la escritura en su vida diaria.
Hipótesis Infantiles: La Lógica Detrás del “Error”
El concepto más fascinante y revelador de la teoría de Teberosky es el de las hipótesis infantiles. Son las ideas o reglas lógicas que los niños crean para darle sentido a ese misterioso mundo de las letras. Estas hipótesis explican por qué sus primeras escrituras, lejos de ser garabatos sin sentido, son en realidad intentos inteligentes de aplicar un sistema. Comprenderlas cambia por completo el rol del docente: ya no se trata de corregir errores, sino de interpretar el pensamiento del niño.
Las hipótesis más importantes son:
Hipótesis de Cantidad: Los niños rápidamente concluyen que se necesita un número mínimo de letras para que algo “pueda leerse”. Por lo general, establecen un mínimo de tres o cuatro caracteres. Una sola letra no es suficiente. Por eso, si le pides a un niño en esta etapa que escriba “sol”, es posible que escriba “SLA”, porque “S” le parece muy poco.
Hipótesis de Variedad: Junto a la anterior, los niños desarrollan la idea de que las letras dentro de una palabra deben ser diferentes. Una escritura como “AAAA” no les parece válida, aunque cumpla el requisito de cantidad. Necesitan variedad interna. Esto explica por qué para escribir “OSO”, un niño podría usar letras como “PATO”, ya que “OSO” tiene letras repetidas.
Hipótesis del Nombre: Es la idea fundamental de que la escritura representa los nombres de las cosas. La escritura es una etiqueta verbal pegada a un objeto.
Estas hipótesis demuestran que el niño no es un copista, sino un teórico que busca regularidades en el sistema. El “error” se convierte en una ventana a su pensamiento, una pista invaluable sobre qué está intentando comprender. Este enfoque valida el papel del error en el aprendizaje como un paso necesario en la construcción del conocimiento.
Etapas y Procesos en la Alfabetización Inicial
La investigación de Teberosky y Ferreiro identificó una serie de niveles o etapas por las que los niños atraviesan en su camino hacia la escritura alfabética. Es importante recordar que estas etapas no son rígidas ni tienen una edad fija; son procesos constructivos que varían de un niño a otro.
Nivel 1: Presilábico
En esta fase inicial, los niños ya han comprendido que la escritura y el dibujo son cosas diferentes. Saben que esas marcas en el papel “dicen algo”, pero aún no han descubierto la relación entre los sonidos del habla y las letras. Sus escrituras son intentos de imitar el acto de escribir de los adultos. Dentro de este nivel, se distinguen varias subetapas:
Grafismos Primitivos: El niño diferencia entre dibujar y escribir. El dibujo representa la forma del objeto, mientras que la escritura es una serie de trazos no figurativos, como líneas onduladas, palitos o circulitos.
Escrituras sin Control de Cantidad: El niño utiliza letras (o pseudo-letras) que conoce, a menudo de su propio nombre, pero las coloca en una secuencia sin un orden fijo y sin controlar la cantidad. Puede usar muchas letras para una palabra corta o pocas para una larga.
Escrituras Fijas: El niño encuentra una “fórmula” que le funciona y la utiliza para escribir diferentes palabras. Por ejemplo, puede decidir que “AOC” es su forma de escribir y la usa tanto para “mamá” como para “pelota”.
Escrituras Diferenciadas: Aquí ocurre un avance crucial. El niño empieza a entender que a escrituras diferentes les corresponden significados diferentes. Comienza a variar la cantidad de letras y el repertorio que utiliza para diferenciar una escritura de otra. Por ejemplo, puede usar más letras para escribir “elefante” que para “oso”, aplicando una lógica de tamaño.
Nivel 2: Silábico
Este nivel representa un salto cognitivo inmenso. El niño descubre que la escritura está relacionada con los sonidos del habla. Su gran hallazgo es que las partes de la palabra (las sílabas) se pueden representar con letras. Es el inicio de la fonetización de la escritura.
Hipótesis Silábica sin Valor Sonoro Convencional: El niño asigna una letra para cada sílaba, pero la letra que elige es arbitraria, no tiene por qué corresponder con el sonido real de la sílaba. Por ejemplo, para escribir “MA-RI-PO-SA” (4 sílabas), podría usar 4 letras cualesquiera, como “PEMA”.
Hipótesis Silábica con Valor Sonoro Convencional: El niño sigue usando una letra por sílaba, pero ahora intenta que esa letra represente el sonido de la sílaba. Generalmente, utiliza la vocal o una consonante relevante. Para “MA-RI-PO-SA”, podría escribir “AIOA” (las vocales) o “MRPS” (consonantes iniciales).
Esta etapa es fundamental. El niño ya no solo imita, sino que intenta activamente segmentar el habla y encontrar una correspondencia con las letras.
Nivel 3: Silábico-Alfabético
Esta es una etapa de transición, un puente entre el nivel silábico y el alfabético. El niño entra en un “conflicto cognitivo”: su hipótesis silábica (una letra por sílaba) choca con la información que recibe del entorno, donde las palabras tienen más letras. En esta fase, algunas sílabas son representadas con una sola letra (como antes), mientras que otras ya se escriben con varias letras, acercándose al modelo convencional. Por ejemplo, para “PA-TO”, podría escribir “PTO”, representando “PA” con “P” (silábico) y “TO” con “TO” (alfabético).
Nivel 4: Alfabético
Finalmente, el niño llega a comprender el principio fundamental de nuestro sistema de escritura: a cada sonido (fonema) le corresponde, idealmente, una letra. Ha superado la hipótesis silábica y puede segmentar la palabra en sus unidades más pequeñas. Ahora puede escribir palabras completas, aunque al principio lo hará sin preocuparse por las convenciones ortográficas (como usar “b” o “v”, “c” o “s”), las tildes o la separación de palabras. Haber llegado a la etapa alfabética no es el fin del camino, sino el comienzo de un nuevo tramo del aprendizaje centrado en la ortografía, la gramática y la producción de tipos de textos cada vez más complejos.
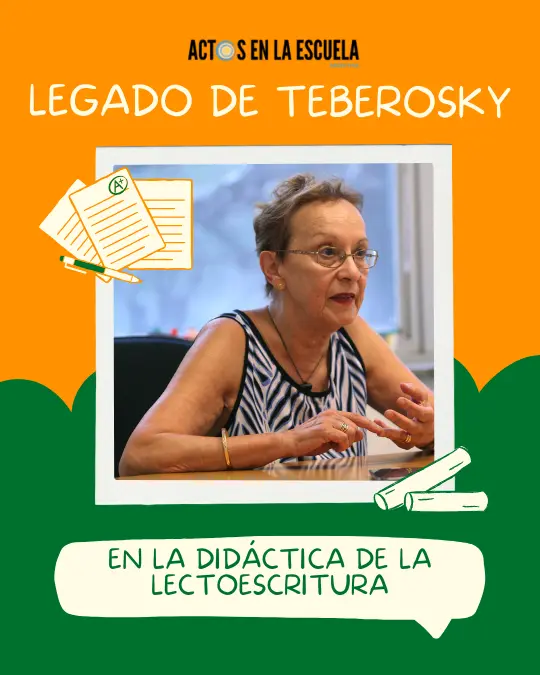
Aplicaciones Prácticas en Entornos Educativos
La teoría de Teberosky no es solo un modelo descriptivo; es una poderosa herramienta para transformar la enseñanza de la lectoescritura. Su aplicación en el aula implica un cambio de paradigma: pasar de un modelo de transmisión a uno de acompañamiento y facilitación.
El Nuevo Rol del Docente: De Transmisor a Facilitador
Bajo este enfoque, el docente deja de ser quien “da” el conocimiento y se convierte en un observador experto y un mediador. Sus funciones principales son:
Crear un ambiente alfabetizador: El aula debe ser un espacio donde la escritura tenga un propósito real y visible. Esto implica tener libros, etiquetas en los objetos, calendarios, un espacio para los nombres de los alumnos, producciones de los niños expuestas, etc.
Proponer problemas, no ejercicios: En lugar de planas de “ma, me, mi, mo, mu”, se plantean situaciones de escritura con sentido. Por ejemplo: “¿Qué necesitamos comprar para hacer una ensalada de frutas? Vamos a hacer una lista”.
Interpretar las producciones infantiles: El docente debe analizar las escrituras de los niños para identificar en qué nivel se encuentran y qué hipótesis están utilizando. Esta evaluación diagnóstica constante informa la intervención.
Intervenir para generar conflictos cognitivos: La clave para avanzar es el conflicto. Si un niño con hipótesis silábica escribe “AO” para “gato” y otro escribe “ATO”, el docente puede preguntar: “¿Aquí dice lo mismo? ¿Por qué uno usó dos letras y otro tres?”. Esta duda impulsa al niño a buscar una solución más avanzada, acercándolo a la zona de desarrollo próximo.
Recursos y Estrategias para el Docente
Aquí tienes una serie de actividades y estrategias prácticas, basadas en los principios de la alfabetización de Teberosky, que puedes implementar en tu aula de educación inicial o primer ciclo de primaria:
El nombre propio como fuente de conocimiento: El nombre es la primera escritura con significado estable para el niño. Se puede usar para:
Comparar nombres: ¿cuál es más largo?, ¿cuáles empiezan con la misma letra?
Formar otros nombres con las letras de uno.
Pasar lista y que cada niño reconozca su cartel.
Escritura de listas con propósito:
Lista de ingredientes para una receta.
Lista de materiales para un proyecto.
Lista de normas de convivencia para el aula.
Lista de cuentos leídos.
Producción de textos en contextos reales:
Escribir una nota para un compañero que faltó.
Redactar una invitación para las familias a un evento escolar.
Ponerle título a un dibujo o a un cuento creado colectivamente.
Juegos de mesa y aprendizaje cooperativo:
Loterías de letras o de palabras.
Juegos de dados donde deban escribir la palabra que sale.
Crucigramas o sopas de letras sencillas adaptadas al nivel. El aprender jugando es una de las metodologías activas más efectivas.
Momentos de lectura compartida:
Leer cuentos en voz alta todos los días, señalando el texto a medida que se lee.
Permitir que los niños “lean” sus propias producciones o cuentos conocidos, aunque no lo hagan de forma convencional.
Adaptaciones en Hispanoamérica y Contextos Modernos
El enfoque de Teberosky ha demostrado ser especialmente valioso en los diversos contextos de Hispanoamérica. Al centrarse en el proceso de construcción del niño, es un modelo que respeta la diversidad cultural y lingüística. En comunidades bilingües o con diversidad dialectal, permite que el niño parta de su propio bagaje oral para construir la escritura, promoviendo una educación inclusiva real. Hoy, sus principios se adaptan a nuevos desafíos, como la alfabetización digital, donde los niños también formulan hipótesis sobre cómo funcionan los teclados, los hipervínculos y la comunicación en línea.
Influencia y Legado en la Pedagogía Contemporánea
El impacto de Ana Teberosky en la educación es innegable y duradero. Su trabajo, junto al de Ferreiro, provocó una auténtica revolución que sacudió los cimientos de la didáctica tradicional.
Un Cambio de Paradigma
La principal contribución fue desplazar el foco de la enseñanza al aprendizaje. Antes de ellas, la discusión se centraba en cuál era el mejor método para enseñar (analítico, sintético, global). Teberosky demostró que esa era la pregunta equivocada. Lo importante era entender el proceso de pensamiento del niño. Esto supuso el fin de la hegemonía de la teoría conductista en la alfabetización, que la veía como un simple entrenamiento de habilidades perceptivo-motoras, y abrió la puerta a enfoques constructivistas.
Impacto en Pedagogos Posteriores y Corrientes Actuales
Las ideas de Teberosky han influido en incontables educadores e investigadores. Su concepto de “escritura emergente” se alinea con el de otras figuras como Marie Clay y su “emergent literacy”. Hoy, sus principios son la base de muchos diseños curriculares en el mundo hispanohablante y sustentan metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), donde la escritura surge de una necesidad real dentro del proyecto. Su visión del niño como un sujeto pedagógico activo y competente es un pilar de la pedagogía moderna.
Críticas y Limitaciones de su Enfoque
Como toda teoría influyente, el enfoque psicogenético no ha estado exento de críticas y debates. Es importante conocerlos para tener una visión completa y equilibrada.
Análisis de Posibles Debilidades
Una de las críticas más recurrentes es la interpretación errónea de sus postulados. Algunos docentes, en un intento por ser “constructivistas”, cayeron en el “dejar hacer”, creyendo que el niño aprendería a escribir solo, sin intervención alguna. Teberosky siempre fue clara en que el docente tiene un rol activo de mediador y proponente de problemas. No se trata de no enseñar, sino de enseñar de otra manera.
Otra crítica, proveniente de corrientes más cercanas a la fonética, argumenta que el enfoque psicogenético puede subestimar la importancia de la enseñanza sistemática de la correspondencia grafema-fonema. Defienden que, si bien el niño construye hipótesis, una instrucción explícita de los sonidos de las letras acelera el proceso y es crucial para prevenir dificultades de aprendizaje, como la dislexia.
Sugerencias para Adaptaciones Contemporáneas
Hoy, el consenso se inclina hacia un enfoque equilibrado. Se reconoce la validez inmensa de los descubrimientos de Teberosky sobre el pensamiento infantil, pero se integra con aportes de otras áreas. La neuroeducación y sus hallazgos sobre cómo aprende el cerebro en la infancia sugieren que el cerebro lector se construye a través de la práctica sistemática.
Una adaptación contemporánea exitosa sería aquella que:
Respeta las etapas constructivas del niño y utiliza sus producciones como diagnóstico.
Crea un ambiente alfabetizador rico y propone escrituras con sentido.
Incorpora momentos de enseñanza explícita sobre el principio alfabético y los sonidos de las letras, presentados de forma lúdica e integrados en contextos significativos.
Integra las competencias digitales, explorando la escritura en diferentes soportes y formatos.
El legado de Ana Teberosky es, ante todo, una nueva forma de mirar a la infancia. Su trabajo nos enseñó a ver detrás de un “garabato” una hipótesis inteligente, detrás de un “error” un conflicto cognitivo productivo, y detrás de un aprendiz, un pensador en toda regla. La alfabetización de Teberosky no es un método con pasos a seguir, sino una lente teórica que nos permite comprender la maravillosa aventura intelectual que supone aprender a leer y escribir.
Para los docentes de Hispanoamérica, sus ideas siguen siendo una brújula fundamental. Nos invitan a crear aulas donde la escritura sea una herramienta para pensar, comunicar y participar en el mundo; aulas que valoren el proceso tanto como el resultado y que celebren la lógica infantil como el verdadero motor del aprendizaje. Honrar su memoria es seguir apostando por una educación que respete la inteligencia de los niños y los acompañe en su increíble viaje de construcción del conocimiento.
Glosario
Psicogénesis de la Lengua Escrita: Campo de estudio inaugurado por Ferreiro y Teberosky que investiga cómo se desarrolla el conocimiento sobre la lengua escrita desde el punto de vista del niño, siguiendo una evolución por etapas constructivas.
Escritura Emergente: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes sobre la escritura que los niños desarrollan desde el nacimiento hasta el inicio de la enseñanza formal. Incluye sus primeros intentos de escribir y leer.
Hipótesis Infantiles: Las reglas y principios lógicos que los niños construyen para intentar comprender el funcionamiento del sistema de escritura (ej. hipótesis de cantidad, de variedad).
Nivel Presilábico: Primera etapa del desarrollo de la escritura donde el niño escribe trazos o letras pero sin establecer una relación con los sonidos del habla.
Nivel Silábico: Etapa crucial donde el niño descubre que puede representar las partes sonoras del habla (las sílabas) y asigna una letra a cada una.
Conflicto Cognitivo: Situación que se produce cuando las hipótesis de un niño entran en contradicción con la realidad o con las ideas de otros, forzándolo a replantear sus esquemas y avanzar en su aprendizaje.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿A qué edad se aplican estas etapas? No hay edades fijas. Las etapas describen un proceso de construcción lógica, no un calendario madurativo. El ritmo de cada niño depende de sus experiencias con el lenguaje escrito en su entorno familiar y social. Un niño puede estar en el nivel silábico a los 4 años y otro a los 6.
2. ¿Este enfoque significa que no debo enseñar las letras directamente? No. Significa que la enseñanza de las letras debe tener un sentido. En lugar de enseñar la “M” de forma aislada, se trabaja con palabras significativas para los niños (como “MAMÁ” o su propio nombre, “MATEO”). El docente presenta la información convencional, pero siempre en el contexto de un problema de escritura real, no como un ejercicio de repetición.
3. ¿Cómo puedo evaluar a un niño usando este enfoque? La evaluación es principalmente cualitativa y formativa. En lugar de poner una calificación, se analiza una producción del niño (por ejemplo, pedirle que escriba una lista de animales) y se determina: ¿En qué nivel se encuentra? ¿Qué hipótesis está utilizando? ¿Qué conflicto cognitivo podría ayudarle a avanzar? Esta evaluación formativa sirve para ajustar la planificación didáctica.
4. ¿Qué hago si un niño parece “estancado” en una etapa? Un “estancamiento” puede tener muchas causas. La clave es la intervención docente. Se pueden proponer problemas específicos que generen conflictos con su hipótesis actual. Por ejemplo, a un niño en la etapa silábica estricta se le puede pedir que escriba dos palabras con las mismas vocales pero diferentes consonantes (ej. “PATO” y “GATO”). Al escribirlas igual (“AO”), se le puede preguntar cómo podemos saber cuál es cuál, incentivándolo a buscar más letras. El trabajo en parejas con niños en niveles ligeramente diferentes también es muy efectivo.
Bibliografía
Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Siglo XXI Editores.
Teberosky, A. (1992). Aprendizaje y uso de la lengua escrita. Editorial Horsori.
Teberosky, A., & Colomer, T. (2001). Aprender a leer y escribir: una propuesta constructivista. Editorial Horsori.
Ferreiro, E. (Coord.). (2002). Relaciones de (in)dependencia entre oralidad y escritura. Gedisa Editorial.
Kaufman, A. M., Castedo, M., Teruggi, L., & Molinari, C. (1989). Alfabetización de niños: construcción e intercambio. Editorial Aique.
Teberosky, A., & Tolchinsky, L. (Eds.). (1995). Más allá de la alfabetización. Siglo XXI Editores.
