En un mundo lleno de respuestas estandarizadas y saberes que se presentan como universales, la voz de Boaventura de Sousa Santos emerge como un faro de disidencia intelectual y esperanza pedagógica. Este sociólogo y pensador portugués no solo ha cuestionado las bases del conocimiento moderno, sino que ha ofrecido un camino alternativo para pensar la educación: una educación que libera en lugar de oprimir, que dialoga en lugar de imponer y que celebra la diversidad del saber humano. Su trabajo nos invita a descolonizar la mente y el aula, una tarea urgente para cualquier docente que aspire a una práctica verdaderamente transformadora.
A lo largo de este artículo, exploraremos en profundidad el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos, centrándonos en dos de sus contribuciones más revolucionarias: el concepto de educación emancipadora y el marco teórico de las Epistemologías del Sur. Analizaremos cómo su vida y su contexto moldearon sus ideas, desglosaremos sus fundamentos teóricos y examinaremos sus críticas al sistema educativo actual. Además, ofreceremos herramientas prácticas, reflexionaremos sobre su impacto y legado, y concluiremos con una invitación a repensar nuestro rol como educadores en la construcción de un futuro más justo.
Este recorrido está diseñado para guiarte a través de las complejidades de su pensamiento, desde sus orígenes hasta sus aplicaciones más contemporáneas, mostrándote por qué Boaventura de Sousa Santos es una figura indispensable en el panteón de los grandes autores en pedagogía.
Qué vas a encontrar en este artículo
Contexto histórico y formación de Sousa Santos
Para comprender la profundidad de las ideas de Boaventura de Sousa Santos, es fundamental mirar su propia historia. Nacido en Coímbra, Portugal, en 1940, su juventud estuvo marcada por la sombra del régimen autoritario de António de Oliveira Salazar, un período de represión política y aislamiento cultural. Esta experiencia temprana de un poder hegemónico y silenciador sembró en él las primeras semillas de una conciencia crítica contra la opresión. Su formación inicial en derecho y posterior doctorado en sociología del derecho en la Universidad de Yale le proporcionaron las herramientas analíticas para empezar a desmantelar las estructuras de poder que había experimentado de primera mano.
Sin embargo, fue su trabajo de campo fuera de Europa lo que transformó radicalmente su perspectiva. Sus investigaciones en las favelas de Río de Janeiro (Brasil) y sus posteriores estancias en países africanos de habla portuguesa como Angola y Mozambique, lo pusieron en contacto directo con realidades y formas de conocimiento que el canon académico occidental simplemente ignoraba o despreciaba. Allí observó cómo las comunidades locales resolvían sus conflictos, organizaban su vida social y producían saberes válidos y eficaces, completamente al margen de la ciencia y el derecho “oficiales”. Esta inmersión en el Sur global fue el verdadero catalizador de su obra.
Sus influencias intelectuales son tan diversas como sus experiencias. Del marxismo, tomó el análisis de las estructuras de dominación y la lucha de clases, aunque siempre fue crítico con su economicismo y su ceguera ante otras formas de opresión. Del poscolonialismo de autores como Frantz Fanon y Edward Said, heredó la profunda crítica al eurocentrismo y al legado colonial. Pero quizás su diálogo más fructífero fue con la pedagogía crítica de Paulo Freire. De Freire, Boaventura de Sousa Santos no solo tomó la idea de la educación como práctica de la libertad, sino que la expandió para abordar una opresión más sutil pero igualmente devastadora: la opresión epistémica, es decir, la dominación de unas formas de conocimiento sobre otras. Esta síntesis de influencias, combinada con su activismo en espacios como el Foro Social Mundial, consolidó su rol como un pensador global comprometido con la renovación democrática y la justicia social desde la década de los 90.
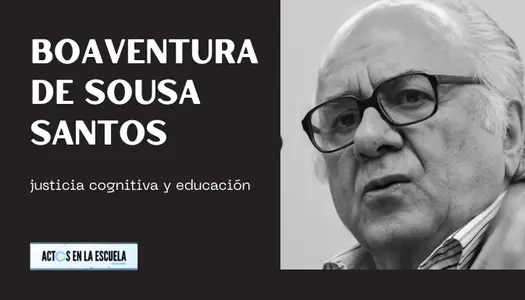
Fundamentos teóricos de su pedagogía
El andamiaje teórico de Boaventura de Sousa Santos es una respuesta directa a lo que él identifica como la principal crisis del pensamiento moderno: la creencia en un conocimiento único, universal y neutral, cuya raíz se encuentra en la ciencia y la filosofía europeas. Él argumenta que este “monoculturalismo” ha provocado un “epistemicidio”, la destrucción sistemática de los saberes de los pueblos del Sur global (África, América Latina y Asia). Su propuesta pedagógica, por lo tanto, no busca reformar el sistema, sino refundarlo sobre bases completamente nuevas.
Visión de la educación: la ecología de saberes
En lugar de un universo de conocimiento, Sousa Santos propone un “pluriverso”. Su concepto central aquí es la ecología de saberes. Esta idea rechaza la jerarquía implícita entre el conocimiento científico (considerado riguroso y objetivo) y otros saberes (tradicionales, populares, indígenas, campesinos, etc.), a los que a menudo se califica de “creencias” o “supersticiones”. Para él, todos los saberes tienen validez en sus propios contextos y pueden ofrecer soluciones a problemas que la ciencia por sí sola no puede resolver. La ecología de saberes no niega el valor de la ciencia, pero la sitúa como un saber más entre otros, abriendo la puerta a un diálogo horizontal y enriquecedor entre diferentes formas de conocer el mundo. Esto implica un profundo cambio en el currículum escolar, que debe abrirse a la diversidad epistémica.
Principios generales: sociología de las emergencias y traducción intercultural
Para hacer operativa la ecología de saberes, Sousa Santos desarrolla dos herramientas metodológicas clave. La primera es la sociología de las emergencias, que consiste en investigar y amplificar las alternativas que ya existen en el presente, pero que son invisibles para la razón dominante. Se trata de prestar atención a las señales de futuros posibles que ya están brotando en las prácticas de resistencia de los movimientos sociales, las comunidades indígenas o los grupos marginados. En educación, esto significa buscar y valorar las innovaciones pedagógicas que surgen desde abajo, en lugar de esperar directrices desde arriba.
La segunda herramienta es el trabajo de traducción intercultural. Si aceptamos que existen múltiples saberes, el desafío es cómo pueden dialogar sin que uno domine al otro. La traducción implica crear procedimientos de entendimiento mutuo entre las preocupaciones y aspiraciones de diferentes culturas y epistemologías. No se trata de encontrar equivalentes perfectos, sino de construir una inteligibilidad compartida que permita la acción conjunta contra la opresión, fomentando así la atención a la diversidad cultural.
Crítica al neoliberalismo en la educación
Sousa Santos es uno de los críticos más feroces de la mercantilización de la educación impulsada por el neoliberalismo. Denuncia cómo la universidad, en particular, ha sido transformada en una empresa que vende “productos” educativos y se rige por la lógica de la eficiencia, los rankings y la rentabilidad. Esta visión, argumenta, erosiona por completo su potencial emancipador. La presión por publicar en revistas de alto impacto (casi todas del Norte global), la estandarización de los currículos para satisfacer las demandas del mercado y la precarización del trabajo docente son síntomas de esta patología. Esta universidad-empresa, lejos de promover la justicia cognitiva, profundiza las desigualdades, pues solo valida el conocimiento que es “útil” para el capital, descartando las humanidades, las artes y los saberes críticos que son fundamentales para formar estudiantes críticos y ciudadanos comprometidos.
Educación emancipadora: epistemologías del Sur y justicia cognitiva
Llegamos al corazón de la propuesta pedagógica de Boaventura de Sousa Santos. Aquí, los conceptos se entrelazan para formar una visión coherente y poderosa de lo que la educación podría y debería ser.
Definición y objetivos de la educación emancipadora
Para Sousa Santos, la educación emancipadora es un proceso de descolonización del conocimiento y de la subjetividad. Su objetivo no es simplemente transmitir información, sino proporcionar herramientas para que los estudiantes y las comunidades puedan comprender críticamente el mundo y actuar para transformarlo. Se diferencia de otras corrientes pedagógicas en su enfoque explícito en la lucha contra tres formas de dominación interconectadas: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
Una educación es emancipadora cuando:
Cuestiona el poder: Desvela cómo las relaciones de poder (de clase, raza, género) se manifiestan en el conocimiento que se enseña y en las prácticas escolares.
Valida saberes subalternos: Reconoce y legitima los conocimientos de los grupos históricamente oprimidos, integrándolos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Promueve la acción social: Vincula el aprendizaje con los problemas reales de la comunidad y fomenta el compromiso de los estudiantes en la búsqueda de soluciones.
Fomenta la diversidad epistémica: Enseña que no hay una única forma de conocer, sino una pluralidad de epistemologías, abriendo la mente a un mundo de posibilidades.
El fin último es alcanzar la justicia cognitiva, que Sousa Santos define como la aspiración a un mundo donde todos los saberes sean reconocidos en su validez y puedan participar en un diálogo equitativo para la construcción de una sociedad más justa.
Herramientas prácticas: las “Epistemologías del Sur”
Las Epistemologías del Sur no son una teoría sobre los conocimientos del Sur geográfico, sino una metodología para validar los conocimientos producidos en las luchas de resistencia contra la opresión sistémica, dondequiera que ocurran. Son una invitación a “aprender del Sur” para desafiar la hegemonía epistémica del Norte. En la práctica educativa, esto se traduce en varias estrategias:
Diálogo intercultural: Crear espacios donde estudiantes de diferentes orígenes puedan compartir sus saberes y experiencias sin jerarquías. Esto va más allá del multiculturalismo superficial y busca una verdadera conversación entre formas de ver el mundo.
Descolonización del currículo: Revisar activamente los planes de estudio para incluir autores, historias y perspectivas no occidentales. Por ejemplo, en literatura, leer a autores africanos o indígenas con la misma seriedad que a los clásicos europeos. En ciencias, estudiar los sistemas de conocimiento ecológico de las comunidades locales.
Investigación-acción participativa: Involucrar a los estudiantes y a la comunidad en proyectos de investigación que aborden problemas locales. El conocimiento no es algo que el docente “entrega”, sino algo que se co-construye con la comunidad.
Aplicación en contextos actuales
Las ideas de Boaventura de Sousa Santos han inspirado numerosas iniciativas en todo el mundo. En América Latina, universidades interculturales en países como Ecuador, Bolivia y México han sido creadas con el objetivo explícito de integrar los saberes indígenas en la educación superior. Estos centros no solo ofrecen formación a estudiantes indígenas en sus propias lenguas y desde sus propias cosmovisiones, sino que también desafían a la universidad tradicional a repensar sus fundamentos.
En África, académicos y activistas utilizan las Epistemologías del Sur para resistir el “extractivismo epistémico”, es decir, el saqueo de conocimientos locales por parte de investigadores del Norte que luego los publican sin dar crédito ni beneficios a las comunidades de origen. En Europa y América del Norte, sus ideas alimentan los movimientos por la descolonización de la universidad, que exigen una mayor diversidad en el profesorado, en los contenidos curriculares y en las formas de evaluación.
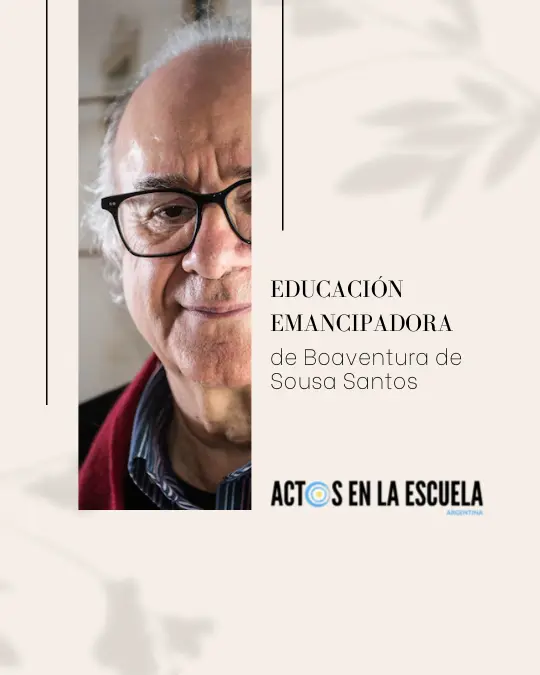
Pedagogía decolonial y renovación educativa en Sousa Santos
El proyecto de Boaventura de Sousa Santos va más allá de reformar el aula; busca una renovación profunda de la escuela como institución social. Su enfoque decolonial propone extender la pedagogía a todos los rincones de la sociedad y transformar la universidad en un espacio radicalmente diferente.
La “universidad pluriversal”
Sousa Santos critica la universidad moderna por ser una institución “monocultural” y endogámica, que se ha aislado de los problemas sociales y solo dialoga consigo misma. Frente a este modelo, propone la “universidad pluriversal” o la “universidad popular de los movimientos sociales”. Esta no es una institución física, sino una red de colaboración entre académicos, activistas, artistas y líderes comunitarios.
La idea es que la universidad salga de sus muros y se involucre en un aprendizaje mutuo con los movimientos sociales. Los académicos aprenden de la experiencia y los saberes prácticos de los activistas, y los activistas se benefician de las herramientas teóricas y analíticas de la academia. Este modelo se basa en la co-creación de conocimiento para la transformación social, rompiendo la división entre teoría y práctica, y entre la educación formal y la educación no formal.
Pedagogía de la indignación y la esperanza utópica
En un mundo marcado por la injusticia, Sousa Santos defiende que la educación debe partir de una pedagogía de la indignación. La indignación es el motor afectivo que nos moviliza contra la desigualdad y el sufrimiento. Una educación emancipadora debe ayudar a los estudiantes a nombrar, comprender y sentir indignación ante la injusticia, en lugar de promover una neutralidad apática. Figuras como Henry Giroux también han trabajado en esta línea, conectando la educación con la lucha por la democracia.
Sin embargo, la indignación por sí sola puede llevar a la desesperación. Por eso, debe estar equilibrada por una pedagogía de la esperanza. Pero no se trata de un optimismo ingenuo, sino de una esperanza utópica y militante. Es la convicción de que, a pesar de todo, es posible construir un futuro mejor y que la educación es una herramienta fundamental para imaginar y luchar por ese futuro. Para Sousa Santos, la utopía no es un lugar inalcanzable, sino una dirección que orienta la acción presente.
Beneficios pedagógicos de su enfoque
Adoptar una perspectiva inspirada en Boaventura de Sousa Santos puede traer enormes beneficios al proceso educativo:
Empoderamiento de comunidades: Al validar sus saberes, se fortalece la autoestima y la capacidad de agencia de los estudiantes y comunidades marginadas.
Desarrollo del pensamiento transdisciplinario: La ecología de saberes fomenta la habilidad de conectar conocimientos de diferentes áreas (ciencia, arte, espiritualidad, experiencia) para resolver problemas complejos.
Conexión con realidades globales: Su enfoque permite a los estudiantes comprender las raíces históricas de problemas actuales como la crisis ecológica, la desigualdad Norte-Sur y las crisis migratorias, viéndolos no como hechos aislados sino como consecuencias de un modelo de desarrollo colonial y capitalista. Esto es clave para una verdadera educación global.
Otras técnicas y conceptos innovadores de Sousa Santos
Además de los pilares ya mencionados, el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos está poblado de conceptos innovadores que funcionan como herramientas de diagnóstico y acción.
Sociología de las ausencias
Este concepto es la otra cara de la sociología de las emergencias. Si esta última busca lo que está naciendo, la sociología de las ausencias se dedica a visibilizar todo aquello que el pensamiento hegemónico ha declarado como “inexistente”, “imposible” o “irrelevante”. Sousa Santos identifica cinco lógicas que producen estas ausencias:
La monocultura del saber: Lo que no es científico no es conocimiento.
La monocultura del tiempo lineal: La idea de que la historia avanza en una sola dirección (hacia el “progreso”), haciendo que las culturas no occidentales parezcan “atrasadas”.
La monocultura de la clasificación social: La naturalización de jerarquías como raza o género, que inferiorizan a ciertos grupos.
La monocultura de la escala dominante: La idea de que lo global es más importante que lo local.
La monocultura de la productividad capitalista: Lo que no es productivo o rentable carece de valor.
El trabajo de la sociología de las ausencias es transformar estos “objetos imposibles” en “objetos posibles”, es decir, mostrar que existen alternativas viables que han sido deliberadamente ocultadas. En el aula, esto se traduce en una pedagogía que rescata historias olvidadas y valora conocimientos descartados, promoviendo una educación inclusiva en su sentido más profundo.
Crítica al “pensamiento abismal”
El pensamiento abismal es uno de los conceptos más potentes de Sousa Santos. Se refiere a una línea invisible pero radical que el pensamiento occidental moderno trazó para dividir la realidad en dos universos. De “este lado de la línea” está el mundo metropolitano (el Norte global), donde se aplican las categorías de la ciencia, el derecho y la moral. De “el otro lado de la línea” está el mundo colonial (el Sur global), un territorio de apropiación y violencia donde esas categorías no se aplican.
Por ejemplo, los derechos humanos se declaran universales (de este lado), pero históricamente se han negado a los pueblos colonizados (del otro lado). La ciencia busca la verdad (de este lado), pero considera los saberes indígenas como meras creencias (del otro lado). Superar el pensamiento abismal implica reconocer que “no hay justicia social global sin justicia cognitiva global”. Significa borrar esa línea y aceptar que la humanidad y el conocimiento existen en su plenitud en ambos lados.
Impacto y aplicaciones en la pedagogía contemporánea
El trabajo de Boaventura de Sousa Santos no es un mero ejercicio académico; ha tenido un impacto tangible en movimientos sociales y educativos en todo el mundo. Su influencia es particularmente fuerte en América Latina, donde ha colaborado estrechamente con foros sociales, organizaciones indígenas y universidades comprometidas con la descolonización.
Su pensamiento ha sido adoptado y adaptado en una variedad de contextos:
Educación indígena: Sus conceptos ofrecen un marco sólido para defender la soberanía epistémica de los pueblos originarios y para diseñar modelos educativos que integren sus conocimientos ancestrales con los contemporáneos.
Pedagogía feminista: Las feministas decoloniales han encontrado en las Epistemologías del Sur una herramienta para criticar no solo el patriarcado, sino también un feminismo eurocéntrico que ignora las experiencias y luchas de las mujeres del Sur global.
Educación ambiental: La ecología de saberes resuena fuertemente con los movimientos ecologistas que argumentan que la crisis climática no puede resolverse solo con tecnología, sino que requiere la sabiduría de las culturas que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. La Educación para el Desarrollo Sostenible se ve enriquecida por esta perspectiva.
Estudios de caso en diversas partes del mundo muestran cómo la aplicación de sus ideas fomenta la resiliencia comunitaria, fortalece la identidad cultural y promueve la solidaridad. Los proyectos de aprendizaje servicio que conectan a estudiantes universitarios con comunidades locales para co-diseñar soluciones son un ejemplo práctico de su filosofía en acción.
Críticas y limitaciones de su enfoque
Como toda teoría influyente, la obra de Boaventura de Sousa Santos no está exenta de críticas y desafíos.
Uno de los principales desafíos prácticos es la dificultad de implementar sus ideas en instituciones educativas tradicionales, que son inherentemente burocráticas, jerárquicas y resistentes al cambio. El rol del docente que intenta aplicar una ecología de saberes puede chocar con currículos rígidos, sistemas de evaluación estandarizados y la presión administrativa.
Desde el punto de vista teórico, algunos críticos señalan un posible sesgo utópico en su pensamiento. Argumentan que su visión de la ecología de saberes puede ser idealista y que subestima los conflictos y las relaciones de poder que también existen dentro de los saberes subalternos. Otros se preguntan si su marco, forjado en gran medida en contextos poscoloniales, es igualmente aplicable en sociedades que no tienen esa historia colonial directa.
Frente a la era digital y la IA en la educación, sus ideas se enfrentan a nuevos interrogantes. ¿Cómo aplicar una ecología de saberes cuando los algoritmos, diseñados mayoritariamente en el Norte global, tienden a reforzar los sesgos existentes y a crear nuevas formas de monocultura digital? Sousa Santos y sus seguidores argumentan que, precisamente por eso, sus herramientas críticas son más necesarias que nunca para luchar por una tecnología y una ciudadanía digital que sean verdaderamente plurales y justas.
Legado de Sousa Santos en la historia de la pedagogía
El lugar de Boaventura de Sousa Santos en la historia de la pedagogía es el de un pensador-puente. Ha tendido puentes entre la sociología y la pedagogía, entre la academia y el activismo, y, sobre todo, entre el Norte y el Sur. Su contribución más duradera es haber colocado la “justicia cognitiva” en el centro del debate sobre la justicia social. Ha demostrado que no se puede luchar por una sin luchar por la otra.
Su diálogo con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y otros pensadores del giro decolonial ha sido fundamental para consolidar un campo de estudio vibrante y en plena expansión. Su trabajo ha inspirado a una nueva generación de académicos y educadores a buscar formas de conocimiento y pedagogías que sean relevantes para los desafíos del siglo XXI. El reconocimiento a través de numerosos premios y doctorados honoris causa en todo el mundo es testimonio de la potencia y la pertinencia de su obra.
El pensamiento de Boaventura de Sousa Santos es, en esencia, una poderosa llamada a la acción. Es un recordatorio de que la educación nunca es un acto neutral. O bien funciona como un instrumento para reproducir las desigualdades existentes, o bien se convierte en una práctica para la libertad. Su propuesta de una educación emancipadora, fundamentada en las Epistemologías del Sur, nos ofrece un mapa para navegar la complejidad de nuestro tiempo.
Nos invita a ser “traductores” interculturales en nuestras aulas, a convertirnos en arqueólogos de saberes olvidados y en catalizadores de futuros emergentes. Nos reta a cuestionar nuestros propios privilegios epistémicos y a abrirnos a la inagotable riqueza del conocimiento humano.
Adoptar los principios de Sousa Santos no es una tarea fácil. Requiere coraje, humildad y un compromiso inquebrantable con la justicia. Pero para los educadores que creen en el poder transformador de su profesión, su obra no es solo una fuente de inspiración teórica, sino una guía indispensable para una pedagogía decolonial, esperanzadora y profundamente humana.
Recursos para el Docente
Para llevar estas ideas a tu práctica diaria, aquí tienes algunas sugerencias:
Preguntas para la reflexión personal y en equipo:
¿Qué “ausencias” existen en el currículo que enseño? ¿Qué historias, autores o perspectivas están siendo ignorados?
¿Cómo puedo crear una “ecología de saberes” en mi aula? ¿Qué conocimientos traen mis estudiantes de sus hogares y comunidades que puedo validar y utilizar?
¿Mi forma de evaluar reproduce el “pensamiento abismal”? ¿Estoy valorando únicamente un tipo de inteligencia o conocimiento? Considera explorar la evaluación auténtica.
¿Cómo conecto los contenidos de mi materia con los problemas de injusticia social locales y globales?
Actividades para el aula:
Mapa de saberes comunitarios: Pide a los estudiantes que investiguen y entrevisten a miembros de su familia o comunidad (abuelos, vecinos, artesanos locales) sobre conocimientos específicos que posean (medicina tradicional, técnicas agrícolas, historias orales, etc.). Luego, creen un mapa visual en el aula que muestre la riqueza de saberes presentes en su entorno.
Debate sobre el “pensamiento abismal”: Presenta una noticia o un caso de estudio (por ejemplo, un conflicto ambiental entre una corporación minera y una comunidad indígena) y pide a los estudiantes que lo analicen desde “ambos lados de la línea”. ¿Qué conocimientos se consideran válidos y cuáles no? ¿De quién son las voces que se escuchan?
Traducción intercultural: Organiza un proyecto donde los estudiantes tengan que explicar un concepto científico complejo utilizando una analogía o una historia de su propia cultura. El objetivo es practicar el “trabajo de traducción” entre diferentes formas de lenguaje y conocimiento.
Recursos audiovisuales:
Busca en plataformas de video conferencias de Boaventura de Sousa Santos. Muchas de ellas están disponibles con subtítulos y son una excelente manera de escucharlo explicar sus propias ideas.
Documentales sobre movimientos sociales o comunidades indígenas que luchan por sus derechos y conocimientos.
Glosario
Educación Emancipadora: Proceso educativo que busca descolonizar el conocimiento y la subjetividad para que los individuos y las comunidades puedan comprender críticamente el mundo y actuar para transformarlo, luchando contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
Epistemologías del Sur: Metodología para identificar y validar los conocimientos producidos en las luchas de los grupos oprimidos contra la injusticia sistémica, desafiando la hegemonía del conocimiento del Norte global.
Justicia Cognitiva: La aspiración a un mundo donde la diversidad de saberes sea reconocida y donde todas las formas de conocimiento puedan participar en un diálogo equitativo para construir una sociedad más justa.
Ecología de Saberes: Principio que defiende la diversidad epistemológica del mundo, rechazando la jerarquía entre el conocimiento científico y otros saberes (populares, indígenas, etc.) y promoviendo un diálogo horizontal entre ellos.
Pensamiento Abismal: La división radical del mundo en dos zonas (metropolitana y colonial) creada por el pensamiento occidental. De un lado, se aplican la ciencia y el derecho; del otro, solo hay apropiación y violencia.
Sociología de las Ausencias: Método para investigar y visibilizar las realidades, saberes y futuros que han sido activamente producidos como “inexistentes” o “imposibles” por la cultura hegemónica.
Sociología de las Emergencias: Método para identificar y amplificar las señales de alternativas futuras que ya están brotando en el presente, a menudo en las prácticas de resistencia de los movimientos sociales.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Cómo puedo aplicar las ideas de Boaventura de Sousa Santos en mi clase de primaria? Puedes empezar por cosas sencillas. Valida los idiomas y dialectos que los niños traen de casa, utiliza cuentos y leyendas de diversas culturas (no solo las occidentales), y diseña proyectos que conecten el aprendizaje con los problemas de su barrio o comunidad. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una excelente metodología para esto.
2. ¿No es esta teoría demasiado abstracta y política para la escuela? Aunque los conceptos son complejos, su esencia es muy concreta: respetar y valorar la diversidad de personas y conocimientos. La educación siempre es política. La decisión de enseñar un currículo eurocéntrico es tan política como la decisión de descolonizarlo. El enfoque de Sousa Santos simplemente hace explícita esa política y la pone al servicio de la justicia en lugar de la reproducción de la desigualdad.
3. ¿Cuál es la principal diferencia entre Boaventura de Sousa Santos y Paulo Freire? Ambos son pilares de la pedagogía crítica, pero tienen énfasis distintos. Freire se centró principalmente en la opresión de clase y en la alfabetización como acto de concientización. Sousa Santos expande la crítica de Freire para incluir explícitamente la opresión colonial y epistémica. Se podría decir que Sousa Santos “descoloniza” la pedagogía de Freire, argumentando que no se puede entender la opresión de clase en el Sur global sin entender el colonialismo y el racismo epistémico.
4. ¿Promover la “ecología de saberes” significa rechazar la ciencia? En absoluto. Sousa Santos es muy claro en esto: no se trata de un anticientificismo. Se trata de un “uso contrahegemónico” de la ciencia. La ciencia es un saber inmensamente poderoso y útil, pero no es el único saber válido. La ecología de saberes busca poner a la ciencia en diálogo con otros conocimientos para lograr una comprensión más completa y plural del mundo, especialmente ante problemas complejos que la ciencia por sí sola no ha podido resolver, como la crisis climática.
Bibliografía
De Boaventura de Sousa Santos:
Descolonizar el saber, reinventar el poder (2010)
Una epistemología del Sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social (2009)
La universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad (2004)
Crítica de la razón indolente: Contra el desperdicio de la experiencia (2003)
Educación para otro mundo posible (2017, con varios autores)
El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del Sur (2019)
La cruel pedagogía del virus (2020)
Autores relacionados y contexto decolonial:
Aníbal Quijano – Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina
Walter Mignolo – La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial
Enrique Dussel – Filosofía de la liberación
Catherine Walsh – Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir
Frantz Fanon – Los condenados de la tierra
Paulo Freire – Pedagogía del oprimido
Edward Said – Orientalismo
