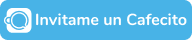Las efemérides escolares nos invitan a pensar el pasado desde múltiples perspectivas. Una de las más atractivas para trabajar en el aula es la gastronomía. Las comidas de 1810 permiten acercar a las y los estudiantes a la vida cotidiana de aquella época, abriendo la puerta a explorar los sabores, costumbres y formas de organización social del período colonial y revolucionario.
En este artículo, te proponemos recuperar esas tradiciones gastronómicas argentinas a través de propuestas sencillas, actividades escolares y recetas patrias para trabajar en talleres o actos del 25 de mayo.
Qué vas a encontrar en este artículo
¿Cómo era la alimentación en 1810?
La alimentación en 1810 refleja con claridad las diferencias sociales, económicas y culturales que existían en el Virreinato del Río de la Plata. Lejos de la variedad de productos industrializados que hoy encontramos en cualquier almacén, la dieta de los habitantes de la época dependía de factores como el lugar donde vivían (ciudad o campo), su condición social (ricos, pobres, esclavizados), y los recursos naturales disponibles en su entorno.
Una cocina basada en lo local
La mayoría de los alimentos provenían de la producción regional. El maíz, el trigo, la papa, el zapallo, los porotos, las carnes de vaca y cerdo, y los huevos eran algunos de los productos más comunes. Las familias del campo solían cultivar sus propios alimentos, criar animales y cocinar con lo que tenían a mano. La conservación era un desafío: no existían heladeras, por lo que se recurría al salado, el secado al sol o la cocción prolongada en guisos y caldos para preservar los alimentos.
Los productos de origen europeo, como el azúcar, el aceite de oliva, las especias exóticas o el chocolate, eran costosos y no llegaban con regularidad. Por eso, se valoraban tanto los ingredientes autóctonos y de temporada.
Las comidas según el día y la clase social
En las clases populares, la alimentación era sencilla, pero calórica. El día comenzaba con mate o café con leche, acompañado de pan casero o tortas fritas. Al mediodía se comían guisos, sopas o empanadas, y por la noche se repetían platos similares o se aprovechaban las sobras.
En cambio, en las casas de las familias adineradas, la mesa solía contar con más variedad y refinamiento. Se seguía el modelo español, con entrada, plato principal y postre. Era habitual que las cocineras prepararan manjares como pucheros, carnes asadas, salsas elaboradas, frutas en almíbar y bebidas dulces o con vino patero.
Los esclavos, que trabajaban tanto en el campo como en la ciudad, recibían una alimentación limitada y monótona: guisos de legumbres, carne seca, maíz molido y poca variedad de frutas o verduras. Su aporte a la cocina criolla, sin embargo, fue fundamental. Muchos sabores, formas de cocción y técnicas que hoy consideramos “típicas” provienen de la mezcla de culturas entre pueblos originarios, africanos y europeos.
Espacios de alimentación: la cocina como núcleo
La cocina era, en las casas, uno de los espacios más importantes. Se cocinaba en fogones a leña, generalmente en el patio o en una habitación aparte, para evitar que el humo invadiera el resto del hogar. En los conventillos o viviendas más humildes, la cocina era comunal y las mujeres se turnaban para preparar los alimentos.
También había espacios públicos de alimentación: las pulperías. Allí se vendían bebidas, comidas simples y se encontraban vecinos para conversar, jugar a los dados o enterarse de las noticias. Las pulperías eran centros de la vida social, especialmente entre los varones.
La transmisión de saberes
Las recetas no se escribían: se transmitían de manera oral, de generación en generación. Las niñas aprendían a cocinar desde pequeñas observando a sus madres, tías o abuelas. Cocinar era parte de la vida cotidiana y del trabajo doméstico, una tarea silenciosa pero esencial para el sostenimiento de la familia.
En muchas de esas prácticas cotidianas se forjó la identidad culinaria de nuestro país. Platos como el locro, las empanadas, la humita o la mazamorra tienen raíces profundas en ese pasado, combinando ingredientes indígenas, técnicas europeas y saberes afrodescendientes.

Las comidas de 1810 más populares
Locro criollo
Uno de los platos más emblemáticos. El locro tiene raíces indígenas y fue adoptado en todo el territorio del Virreinato. Se hacía con maíz blanco, zapallo, porotos, carne de cerdo y vaca. Era un plato comunitario, ideal para compartir en grandes ollas.
Empanadas
Las empanadas eran un alimento práctico y rendidor. Se cocinaban al horno de barro o fritas. Las más comunes llevaban carne cortada a cuchillo, cebolla, huevo duro y comino. Eran muy populares entre los trabajadores y también en reuniones familiares.
Pastelitos
Elaborados con masa de hojaldre casera y rellenos con dulce de membrillo o batata. Se freían en grasa y se espolvoreaban con azúcar. Los pastelitos eran típicos en fechas patrias y se vendían en las calles por las llamadas “paisanas”.
Chocolate caliente
Una bebida muy valorada, sobre todo en las mañanas frías. Se preparaba con chocolate rallado, leche o agua, azúcar y canela. Era una costumbre heredada de los españoles y apreciada por todas las clases sociales.
Vino patero
El vino artesanal elaborado en casas y quintas. El “patero” se pisaba con los pies y se conservaba en damajuanas. Acompañaba almuerzos y cenas, y era parte de las tradiciones gastronómicas argentinas del interior rural.
Las mujeres y la cocina en 1810
En los hogares criollos, la cocina era tarea de las mujeres. También trabajaban en ella esclavas, sirvientas o peonas, según el nivel económico de la familia. Muchas recetas que hoy consideramos típicas fueron creadas, adaptadas y transmitidas oralmente por mujeres que cocinaban todos los días sin figurar en los libros de historia.
La cocina fue, para muchas de ellas, un espacio de poder silencioso. Allí se gestaban redes, cuidados, resistencia cultural y saberes que aún nos alimentan.
Otros platos y costumbres de la época
Además del locro, las empanadas y los pastelitos, otras preparaciones comunes en de las comidas de 1810 eran:
Mazamorra: postre a base de maíz blanco, leche y azúcar.
Guiso carrero: hecho con lo que había disponible: carne, papas, arroz o fideos.
Pan casero: cocido en horno de barro, sin levadura industrial.
Tortas fritas: una variante simple y rápida con harina y grasa.
Humita en chala: especialmente en el noroeste, con maíz rallado, queso y especias.
Estas recetas reflejan la riqueza y diversidad de las tradiciones gastronómicas argentinas que vienen desde antes de la Revolución.

Las comidas de 1810 y la identidad nacional
Cocinar con nuestros alumnos no es solo una actividad recreativa. Es una forma concreta de pensar la historia desde lo cotidiano. Las comidas de 1810 nos recuerdan que los procesos sociales y políticos no se viven solo en los grandes actos, sino también en la mesa, en las rutinas, en los sabores que se comparten.
Incluir estas prácticas en la escuela permite transmitir valores como la memoria, la pertenencia, la solidaridad y el respeto por las diferencias culturales.
Sugerencias para el aula
Armar una línea del tiempo con recetas a lo largo de la historia argentina.
Entrevistar a abuelos/as o vecinos sobre qué se comía en su infancia.
Hacer un mapa gastronómico de las regiones argentinas con sus platos típicos.
Comparar recetas de 1810 con las actuales: ¿qué ingredientes se conservan? ¿Qué cambió?
- Muestra gastronómica del 25 de mayo:
Cada grado puede preparar una receta típica para exponer en una feria o acto escolar. Puede incluir locro, empanadas, panes caseros, dulce de zapallo o infusiones coloniales (yerba mate con yuyos, chocolate caliente). Se puede acompañar con carteles explicativos sobre el origen de cada comida, quiénes la consumían y qué lugar ocupaban en la sociedad.
- Taller de cocina: ¡Hacemos pastelitos!:
Objetivo: conocer ingredientes y pasos de una receta de 1810.
Materiales: harina, grasa, dulce de membrillo, azúcar, aceite o grasa para freír.
Pasos sugeridos:
Preparar la masa (con o sin hojaldre).
Cortar en cuadrados, rellenar y cerrar.
Freír con ayuda de adultos.
Espolvorear con azúcar.
Compartir entre compañeros.
Reflexión final: ¿Por qué se comían pastelitos en 1810? ¿Quiénes los preparaban? ¿Qué cambió desde entonces?
Usos posibles en actos escolares
Preparar pastelitos con las familias como cierre del acto.
Compartir chocolate caliente con locro simbólico en los recreos.
Realizar una dramatización de una pulpería de 1810.
Organizar una feria con puestos gastronómicos y relatos históricos.
Incluir las comidas de 1810 en los proyectos escolares permite resignificar el pasado desde lo tangible. Las recetas patrias no son meras curiosidades: son huellas vivas de una época donde la identidad empezaba a construirse.
En cada empanada, en cada pastelito, hay una historia que se puede contar, una conversación que se puede iniciar, una memoria que se puede transmitir.