El pizarrón solía dictar una sentencia clara: un número. Un 7, un 8, o un temido 5 definían el éxito o el fracaso de un bimestre. Esta cifra, a menudo solitaria y descontextualizada, era el epicentro de la evaluación educativa. Sin embargo, el panorama está cambiando. La pregunta sobre cómo se evalúa a los estudiantes en México ya no tiene una respuesta tan simple. Estamos en medio de una transición profunda, un movimiento que busca desplazar el foco de la calificación al proceso, de la medición a la comprensión, y del juicio a la retroalimentación.
Este cambio de paradigma, impulsado principalmente por la Nueva Escuela Mexicana (NEM), propone que la evaluación deje de ser el final del camino para convertirse en una brújula que guía tanto a estudiantes como a docentes. Es una invitación a ver más allá del número y a valorar el trayecto completo del aprendizaje. En este artículo, vamos a explorar a fondo esta transformación, desglosando el marco normativo, las nuevas herramientas y los enormes desafíos que implica repensar uno de los pilares más arraigados de la cultura escolar.
Qué vas a encontrar en este artículo
¿Qué significa evaluar en la escuela hoy?
Evaluar en el siglo XXI es mucho más que poner una nota. Significa entender la evaluación como una parte intrínseca del acto educativo, una herramienta para el diálogo y la mejora continua.
De calificar a evaluar: un cambio de paradigma
Históricamente, el sistema educativo ha confundido “calificar” con “evaluar”. Calificar es asignar un valor, generalmente numérico, a un producto o desempeño. Es una acción puntual y sumativa. Evaluar, en cambio, es un proceso integral y continuo que busca comprender cómo aprende un estudiante, qué dificultades enfrenta y qué apoyos necesita para superarlas. Las diferencias entre medir, calificar y evaluar son fundamentales en este nuevo enfoque.
La transición actual en México busca precisamente superar la obsesión por la calificación. El objetivo es que la evaluación sirva para ajustar la planificación didáctica, ofrecer una retroalimentación efectiva y promover la autoevaluación y la metacognición en los alumnos. No se trata de eliminar la calificación por completo, sino de situarla en su justo lugar: como una parte del proceso, no como el fin último del mismo.
La evaluación como parte del proceso de aprendizaje
Bajo este nuevo enfoque, la evaluación ya no es algo que sucede solo al final de una secuencia didáctica. Se integra en el día a día del aula. Comienza con una evaluación diagnóstica para conocer los saberes previos del grupo, continúa con una evaluación formativa constante que guía el aprendizaje, y culmina en una evaluación sumativa que certifica lo aprendido, pero siempre desde una perspectiva más amplia y contextualizada.
Este modelo se alinea con diversas teorías del aprendizaje, como la teoría socioconstructivista de Vygotsky, que subraya la importancia de la interacción y el acompañamiento en la construcción del conocimiento. El papel del error en el aprendizaje se resignifica: ya no es un motivo de sanción, sino una valiosa oportunidad para aprender.
La transformación educativa en México y su impacto en la evaluación
La Nueva Escuela Mexicana es el motor de esta transformación. Su propuesta busca superar un modelo educativo enfocado en la competencia y la estandarización para transitar hacia uno humanista, inclusivo y con un fuerte sentido de comunidad. Los principios de la Nueva Escuela Mexicana ponen en el centro el desarrollo integral del estudiante, no solo en lo académico, sino también en lo social y emocional.
Este cambio de visión impacta directamente en la evaluación. Si el objetivo ya no es solo acumular conocimientos fragmentados, sino desarrollar habilidades para la vida, resolver problemas del contexto y colaborar con otros, entonces los instrumentos de evaluación también deben cambiar. Se vuelve necesario evaluar procesos, actitudes y la capacidad de aplicar el saber en situaciones reales.
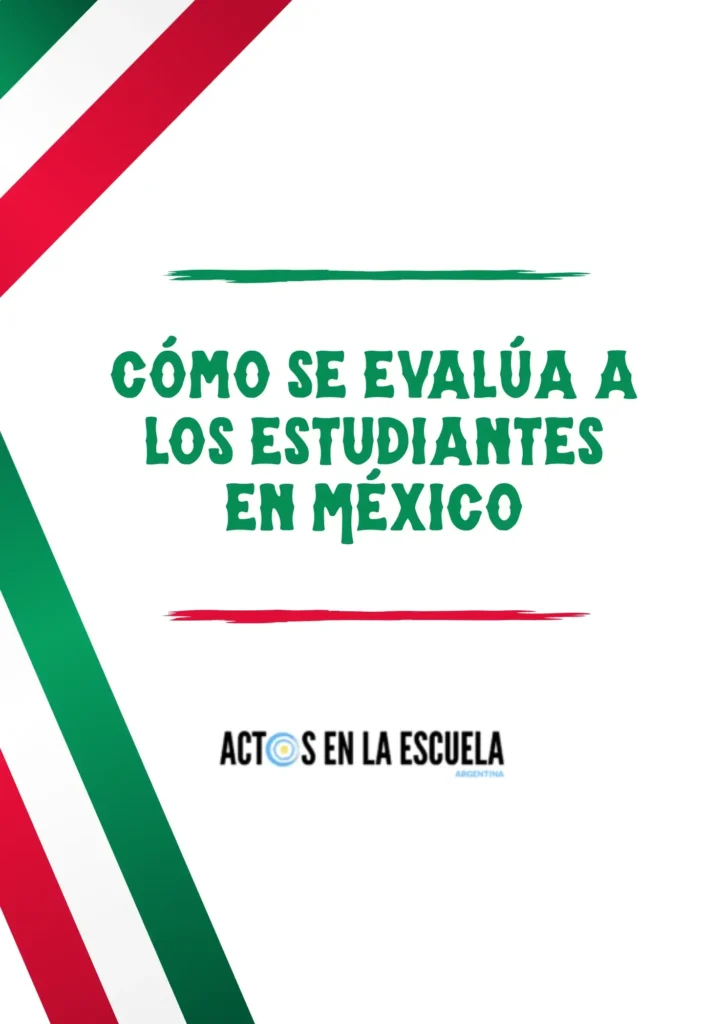
Marco legal y normativo de la evaluación escolar en México
Para entender los cambios actuales, es indispensable conocer los documentos que los sustentan. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido una serie de acuerdos que redefinen las reglas del juego evaluativo en la educación básica.
Los documentos clave que rigen la evaluación hoy son:
- Acuerdo número 11/03/19: Aunque no es un acuerdo de evaluación como tal, estableció las bases y orientaciones pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana, sentando la filosofía de una evaluación con enfoque humanista y formativo.
- Acuerdo número 10/09/23: Este es el documento fundamental que hoy establece las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción y certificación en preescolar, primaria y secundaria. Anula acuerdos anteriores y alinea la evaluación con el plan de estudios 2022, centrado en campos formativos y ejes articuladores.
El rol de la SEP es establecer estas normas a nivel federal, pero las autoridades educativas de cada estado son responsables de su implementación y de adaptarlas a las necesidades y contextos locales. Esto a veces genera variaciones y desafíos en la unificación de criterios.
Las normas específicas por nivel educativo establecen diferencias importantes. Por ejemplo, el Acuerdo 10/09/23 formaliza que la evaluación en preescolar es exclusivamente cualitativa. Para primaria y secundaria, establece una escala numérica de 6 a 10 para los grados superiores, pero exige que esta calificación vaya acompañada de observaciones y sugerencias en la boleta de evaluación, vinculando el número a una descripción del proceso.
Evaluación en la Nueva Escuela Mexicana (NEM)
La NEM no es solo un cambio de nombre; es una reforma profunda que busca transformar la cultura escolar. Su propuesta evaluativa es uno de los pilares de esta transformación y se aleja considerablemente del modelo por competencias anterior.
¿Qué propone la NEM en términos de evaluación?
La propuesta de evaluación formativa en la NEM es central. Sus características principales son:
- Es un proceso continuo y formativo: La evaluación se realiza a lo largo de todo el proceso educativo, no solo al final. Su principal función es obtener información para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
- Pone énfasis en el desarrollo integral: Más allá de los contenidos académicos, se valora el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la educación emocional y la formación ciudadana. Se busca formar personas, no solo estudiantes.
- Valora el contexto y los saberes del estudiante: La NEM reconoce que el aprendizaje ocurre dentro de una comunidad. Por ello, la evaluación debe considerar el contexto social, cultural y familiar del alumno, así como sus conocimientos y experiencias previas.
- Privilegia la retroalimentación sobre el número: La comunicación constante con el estudiante y su familia sobre los avances y áreas de oportunidad es más importante que la calificación numérica. Se busca que el alumno entienda qué está aprendiendo, cómo lo está haciendo y qué puede hacer para mejorar.
Enfoque cualitativo y participativo
Para lograr estos objetivos, la NEM promueve un enfoque cualitativo. Esto significa utilizar herramientas que describan el aprendizaje en lugar de solo medirlo. Las escalas numéricas se complementan o reemplazan con:
- Escalas descriptivas: En lugar de un “8”, se puede usar una descripción como “Identifica las ideas principales de un texto y las relaciona con sus conocimientos previos, aunque requiere apoyo para formular argumentos propios”.
- Observaciones y registros anecdóticos: El docente documenta situaciones relevantes del día a día que muestran el progreso de un estudiante en distintas áreas.
- Portafolios y proyectos: Estos instrumentos de evaluación alternativa permiten recopilar evidencias del trabajo del alumno a lo largo del tiempo, mostrando su evolución.
Además, la evaluación se vuelve participativa. Se fomenta la autoevaluación, donde el estudiante reflexiona sobre su propio proceso, y la coevaluación, donde los compañeros se ofrecen retroalimentación constructiva. La participación familiar también es clave; se espera que los padres o tutores se involucren activamente en el seguimiento del aprendizaje.
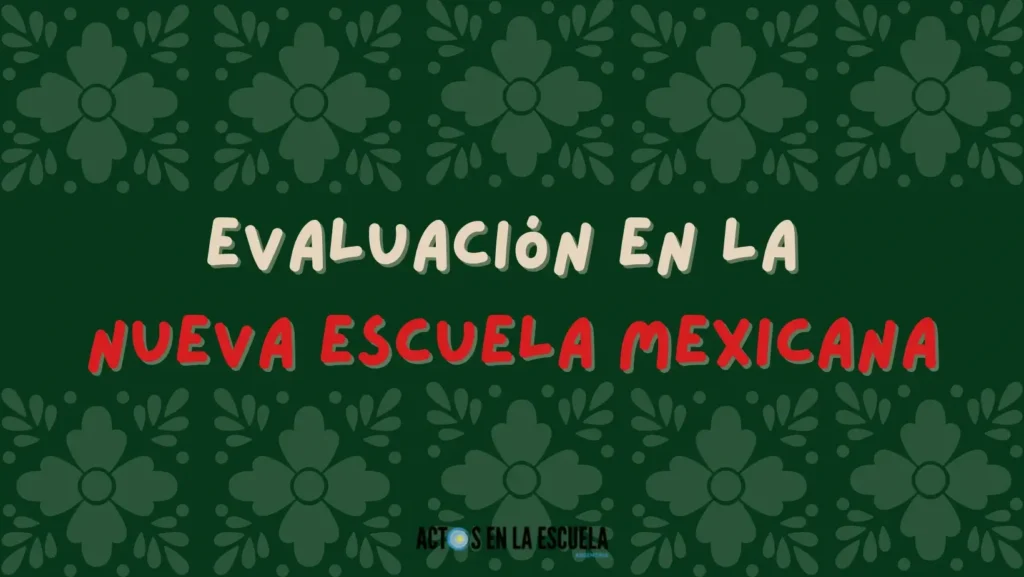
De la evaluación numérica a la evaluación cualitativa
Este es quizás el cambio más visible y que más confusión ha generado. La transición de un sistema basado en números a uno que prioriza las descripciones cualitativas ha sido un proceso lleno de retos.
Los cambios más significativos son:
- Eliminación de la calificación numérica en preescolar: La evaluación en el nivel preescolar es ahora enteramente cualitativa y se expresa mediante observaciones y sugerencias sobre los logros de los niños. Esto busca respetar las etapas del desarrollo cerebral y evitar etiquetas tempranas.
- Incorporación de descripciones en primaria y secundaria: Aunque en los grados superiores de primaria y en toda la secundaria se mantiene la escala numérica (del 6 al 10, ya que el 5 no se utiliza como calificación reprobatoria en la boleta final), las boletas de evaluación ahora incluyen obligatoriamente un espacio para que el docente redacte observaciones y sugerencias sobre el desempeño del alumno en cada campo formativo.
Esta transición no ha estado exenta de dificultades. Muchos docentes, formados en un sistema numérico, enfrentan el desafío de aprender a redactar observaciones significativas y útiles. Además, muchas familias, acostumbradas a la claridad aparente de un número, se sienten desorientadas ante los informes narrativos y a menudo preguntan: “Pero, al final, ¿qué calificación tiene?”.
Una pregunta recurrente es: ¿qué pasa con la acreditación si no hay números? La acreditación (el pase de un grado a otro) sigue existiendo. El Acuerdo 10/09/23 establece los criterios. Por ejemplo, en primaria, la acreditación se obtiene con un mínimo de asistencia del 80% y un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. La diferencia es que ahora se espera que la decisión de promover a un alumno no dependa solo de ese número, sino de una valoración integral de su proceso, realizada por el colectivo docente.
Herramientas y estrategias actuales de evaluación
Para llevar a la práctica este enfoque formativo, los docentes necesitan un arsenal de herramientas que vayan más allá del examen tradicional. La evaluación auténtica, que valora el desempeño en tareas complejas y contextualizadas, cobra especial relevancia.
Recursos prácticos para el docente
Observación continua y registros anecdóticos:
- ¿Qué es? Es la práctica de observar de manera sistemática a los estudiantes durante las actividades diarias y anotar hechos significativos que revelen sus procesos de pensamiento, habilidades sociales, actitudes o dificultades.
- ¿Cómo se hace? Puedes usar un cuaderno, una bitácora digital o fichas individuales. Anota la fecha, el contexto y una descripción objetiva de lo observado, seguida de una breve interpretación pedagógica. Ejemplo: “12 de octubre. Durante el aprendizaje basado en proyectos (ABP), María propuso una solución creativa al problema del equipo, demostrando liderazgo. Interpretación: Muestra avance en colaboración y pensamiento crítico“.
Portafolio de evidencias:
- ¿Qué es? Es una colección intencionada de trabajos del estudiante que muestra su esfuerzo, progreso y logros a lo largo del tiempo.
- ¿Cómo se arma? Define junto con tus alumnos los objetivos de aprendizaje que el portafolio demostrará. Puede incluir dibujos, borradores de textos, soluciones a problemas matemáticos, grabaciones de audio, fotos de maquetas, etc. Cada evidencia debe ir acompañada de una reflexión del estudiante sobre por qué la eligió y qué aprendió al hacerla. Los portafolios y proyectos son excelentes para la evaluación por competencias.
Rúbricas:
- ¿Qué son? Son guías de puntuación que describen los criterios para evaluar un trabajo y los distintos niveles de calidad para cada criterio. Las rúbricas de evaluación son una herramienta poderosa para dar claridad y objetividad.
- ¿Cómo se usan? Define los criterios clave de la tarea (ej. “Organización”, “Uso de evidencia”, “Claridad”). Luego, para cada criterio, describe cómo se ve un desempeño “sobresaliente”, “satisfactorio”, “en desarrollo” y “principiante”. Comparte la rúbrica con los estudiantes antes de que comiencen la tarea para que sepan qué se espera de ellos.
Autoevaluación y coevaluación:
- ¿Qué son? Son prácticas que empoderan al estudiante. En la autoevaluación, el alumno juzga su propio trabajo. En la coevaluación, evalúa el de sus pares.
- ¿Cómo implementarlas? Proporciona guías o listas de cotejo sencillas. Preguntas como: “¿Cumplí con todos los requisitos de la tarea?”, “¿Cuál fue la parte más difícil para mí?”, “¿Qué le sugerirías a tu compañero para mejorar su trabajo?”. Estas prácticas fomentan la metacognición y el aprendizaje cooperativo.
Retroalimentación efectiva:
- ¿Qué es? Es la clave de la evaluación formativa. No es solo decir “muy bien” o “incorrecto”. Es dar información específica, clara y orientada a la mejora.
- Claves para darla: Céntrate en la tarea, no en la persona. Sé descriptivo, no enjuiciador. Ofrece sugerencias concretas para el siguiente paso. Un buen modelo es el “sándwich de retroalimentación”: comenta algo positivo, luego el área de mejora, y cierra con otra nota positiva o de ánimo.
Evaluación por nivel educativo
La forma en que se materializa este nuevo enfoque varía significativamente según el nivel escolar, adaptándose a las características de desarrollo de los estudiantes.
a. Educación Inicial y Preescolar
En la evaluación en Educación Inicial y preescolar, el cambio es total. Aquí, la evaluación es 100% cualitativa. No existen calificaciones numéricas ni escalas de letras que indiquen aprobación o reprobación. El foco está puesto en documentar el desarrollo integral del niño.
El principal instrumento es el informe narrativo, donde el docente describe los avances, intereses, fortalezas y áreas de oportunidad del niño en los distintos campos formativos. Se valora enormemente el aprendizaje a través del juego como una ventana privilegiada para observar el desarrollo cognitivo, social y emocional. La participación familiar es fundamental, y la comunicación se centra en compartir estas observaciones para trabajar en conjunto por el bienestar del niño.
b. Primaria
En la educación primaria, el sistema es híbrido y gradual.
- Primer grado: La evaluación se centra en la observación y el registro de los procesos de aprendizaje. La calificación se acredita sin un valor numérico específico en la boleta, enfocándose en el acompañamiento del complejo proceso de enseñar a leer y el desarrollo inicial del pensamiento matemático. La acreditación está garantizada para dar soporte a este año fundacional.
- De segundo a sexto grado: Aquí es donde el modelo híbrido se hace presente. Se utiliza la escala numérica de 6 a 10 para expresar los resultados finales de cada campo formativo. Sin embargo, la gran diferencia es que esta calificación debe ir obligatoriamente acompañada de observaciones cualitativas en la boleta. El docente debe describir los avances del estudiante, sus fortalezas y los aspectos que requiere fortalecer. La evaluación se organiza por los cuatro campos formativos de la NEM (Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética, Naturaleza y Sociedades; De lo Humano y lo Comunitario), lo que fomenta el trabajo a través de proyectos interdisciplinarios que integran diferentes saberes.
c. Secundaria
En la educación secundaria, el modelo evaluativo mantiene la estructura híbrida, pero con mayores exigencias formales. La combinación de calificación numérica (escala de 5 a 10, donde 5 es reprobatorio) y descripciones cualitativas es la norma para cada una de las disciplinas que componen los campos formativos.
Aunque la presión por la acreditación y la preparación para la educación media superior se hace más palpable, el enfoque formativo sigue siendo el ideal a perseguir. Se espera que los docentes utilicen la evaluación para promover habilidades más complejas, como la argumentación en la elaboración de un ensayo, la resolución de problemas en contextos reales y el desarrollo de una ciudadanía digital responsable. El reto principal en este nivel es equilibrar las demandas de un currículum escolar más denso con una práctica evaluativa que realmente acompañe y no solo clasifique.
Evaluación en contextos de diversidad y equidad
Uno de los pilares de la Nueva Escuela Mexicana es su compromiso con la inclusión educativa y la equidad educativa. Esto tiene implicaciones directas en cómo se evalúa a los estudiantes en México, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad. Evaluar no puede ser un acto homogéneo cuando las realidades de los estudiantes son tan diversas.
Evaluar en zonas rurales, en escuelas multigrado o en comunidades indígenas presenta desafíos únicos. Un modelo evaluativo justo debe ser capaz de:
- Realizar ajustes razonables y diferenciación: Para estudiantes con alguna discapacidad, trastornos del aprendizaje como la dislexia o el TDAH, la evaluación estandarizada es una barrera. El docente debe implementar adaptaciones curriculares y utilizar métodos de evaluación que permitan al alumno demostrar su aprendizaje de distintas maneras. El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) ofrece un marco excelente para planificar estas flexibilidades desde el inicio.
- Contextualizar la evaluación: En comunidades rurales o indígenas, los proyectos y problemas planteados deben tener pertinencia cultural y estar vinculados a la realidad local. Evaluar la capacidad de un estudiante para resolver un problema relacionado con el cultivo de la milpa puede ser mucho más significativo que un problema abstracto de un libro de texto.
- Valorar las lenguas originarias: La evaluación debe realizarse en la lengua materna del estudiante. Exigir que un niño demuestre su saber en español cuando su lengua de dominio es otra, es una forma de exclusión. La NEM pone un fuerte énfasis en la revitalización de las lenguas indígenas, y esto debe reflejarse en las prácticas evaluativas.
La equidad en la evaluación significa reconocer y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. No se trata de bajar los estándares, sino de ofrecer los apoyos y las vías necesarias para que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.
Rol del docente como agente evaluador
El éxito de esta reforma descansa, en gran medida, sobre los hombros de los docentes. El cambio en el modelo evaluativo implica una profunda transformación del rol del docente.
El maestro deja de ser un mero “calificador” o un juez que emite un veredicto final, para convertirse en un acompañante del proceso de aprendizaje. Sus competencias docentes se expanden. Ahora, sus tareas clave en la evaluación incluyen:
- Observar sistemáticamente: Desarrollar una mirada pedagógica aguda para identificar no solo los aciertos y errores, sino los procesos de pensamiento que hay detrás.
- Documentar el aprendizaje: Utilizar bitácoras, portafolios y registros para tener una memoria del trayecto de cada alumno.
- Dialogar y retroalimentar: Convertir la evaluación en una conversación constante con el estudiante, donde se discutan los avances y se tracen nuevos objetivos.
- Analizar la información para la toma de decisiones: Usar los resultados de la evaluación para ajustar sus propias estrategias de enseñanza y no solo para calificar al alumno.
Este cambio no es sencillo. Implica una fuerte carga de trabajo y requiere una sólida formación. La capacitación docente es un punto crítico. Muchos maestros manifiestan sentirse abrumados por la carga administrativa que implica documentar los procesos de manera cualitativa, y a menudo enfrentan resistencias, no solo propias, sino también de directivos y familias acostumbradas al modelo anterior. Superar la burocracia para centrarse en una evaluación con sentido pedagógico es uno de los grandes retos.
Percepción de familias y estudiantes sobre los nuevos modelos
La transformación de la evaluación no ocurre en un vacío. Familias y estudiantes son actores centrales y sus percepciones pueden facilitar o dificultar el cambio. Una pregunta clave es: ¿entienden las familias las evaluaciones sin un número claro?
Para muchos padres de familia, la calificación numérica era un código simple y directo. Un 10 era motivo de orgullo, un 6 de preocupación. Las boletas con descripciones cualitativas, llenas de lenguaje pedagógico, pueden resultar confusas. Frases como “se encuentra en proceso de consolidar la escritura de textos coherentes” pueden ser interpretadas de muchas maneras.
Por ello, una tarea fundamental para los docentes y las escuelas es aprender a cómo comunicar la evaluación a las familias de manera efectiva. Esto implica:
- “Traducir” el lenguaje pedagógico: Explicar con ejemplos concretos qué significa cada descripción. Mostrar trabajos del portafolio del estudiante puede ser muy ilustrativo.
- Enfocarse en el proceso y el esfuerzo: Ayudar a las familias a valorar el progreso y la dedicación, no solo el resultado final.
- Crear espacios de diálogo: Las reuniones no deben ser solo para entregar boletas, sino para conversar sobre el desarrollo integral del estudiante, incluyendo sus fortalezas sociales y emocionales.
Desde la perspectiva del estudiante, una evaluación formativa bien implementada puede reducir la ansiedad y el miedo al fracaso. Cuando el error se ve como una oportunidad y la retroalimentación es constante y constructiva, el alumno se siente más seguro para arriesgarse y participar. Sin embargo, si el cambio es solo superficial y la cultura del número persiste, los estudiantes pueden percibir la evaluación cualitativa como algo ambiguo y poco claro.
Desafíos actuales y tensiones en la práctica evaluativa
Implementar una reforma de esta magnitud es un proceso complejo y lleno de tensiones. A pesar de las buenas intenciones del marco normativo, la realidad en las aulas es heterogénea.
- Desajustes entre la política y la práctica: Existe a menudo una brecha entre lo que dictan los acuerdos de la SEP y lo que es posible hacer en un salón de clases con 40 alumnos y recursos limitados. La carga administrativa puede llevar a que las descripciones cualitativas se conviertan en frases genéricas y repetitivas, perdiendo su sentido formativo.
- Necesidad de formación continua y recursos claros: Los docentes necesitan más que un curso introductorio. Requieren acompañamiento sostenido, ejemplos prácticos, bancos de rúbricas bien diseñadas y tiempo para planificar y colaborar con sus colegas.
- Expectativas institucionales vs. realidad pedagógica: Aunque la política promueve una evaluación formativa, muchas escuelas y supervisiones escolares siguen pidiendo reportes estadísticos y rankings basados en promedios numéricos. Esta doble exigencia genera una gran presión y contradicción en los docentes.
- El fantasma de la estandarización: En un sistema que todavía utiliza pruebas estandarizadas para el ingreso a la educación media superior y superior (como las de COMIPEMS o los exámenes de admisión universitarios), surge la pregunta: ¿cómo preparamos a los estudiantes para esas pruebas si nos alejamos de la evaluación estandarizada en la educación básica? Encontrar un equilibrio entre una evaluación personalizada y las demandas del sistema sigue siendo un debate abierto.
Entender cómo se evalúa a los estudiantes en México hoy es comprender que estamos en medio de una transición ambiciosa y necesaria. El movimiento para trascender la calificación numérica y adoptar un enfoque formativo, cualitativo y humanista es un paso en la dirección correcta, alineado con las tendencias de la pedagogía moderna.
El objetivo final es claro: que la evaluación se convierta en una poderosa herramienta de transformación pedagógica. Una evaluación que informe, que motive, que dialogue y que ayude a construir un vínculo pedagógico más sólido entre docentes, estudiantes y familias. Significa dejar atrás la evaluación punitiva o clasificatoria que etiqueta y excluye, para abrazar prácticas de evaluación auténtica, contextualizadas y verdaderamente centradas en la persona.
El camino es largo y los desafíos son inmensos. Requiere un cambio cultural profundo, formación docente continua y un fuerte compromiso de toda la comunidad educativa. Solo con un acompañamiento institucional real y coherente se podrá lograr que esta visión de la evaluación no se quede en el papel y se convierta en una realidad vibrante en cada aula del país.
Glosario
Acreditación
Acto administrativo mediante el cual se da validez oficial a los estudios realizados por un estudiante, lo que le permite ser promovido al siguiente grado o nivel educativo.
Ajustes Razonables
Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, realizadas para garantizar que los estudiantes con discapacidad o que enfrentan barreras para el aprendizaje puedan participar y aprender en igualdad de condiciones con los demás.
Autoevaluación
Proceso reflexivo en el que el estudiante valora su propio proceso de aprendizaje, identifica sus fortalezas, dificultades y áreas de oportunidad. Es una herramienta clave para fomentar la autonomía y la metacognición.
Campo Formativo
Agrupación de contenidos y disciplinas que comparten objetos de estudio y propósitos. En la Nueva Escuela Mexicana, son cuatro: Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética, Naturaleza y Sociedades; y De lo Humano y lo Comunitario. Organizan el currículum de forma integrada.
Coevaluación
Proceso de valoración del aprendizaje realizado entre pares (estudiantes). Con base en criterios claros y previamente establecidos, los alumnos se ofrecen retroalimentación mutua para mejorar sus trabajos y aprender de forma colaborativa.
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
Marco pedagógico que busca flexibilizar el currículum para eliminar las barreras en el aprendizaje desde la planificación. Propone ofrecer múltiples formas de representación de la información, múltiples formas de acción y expresión, y múltiples formas de motivación e implicación.
Ejes Articuladores
Conceptos transversales que conectan los contenidos de los campos formativos con la realidad y con temas sociales relevantes. Los siete ejes de la NEM son: Inclusión, Pensamiento Crítico, Interculturalidad crítica, Igualdad de género, Vida saludable, Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y Artes y experiencias estéticas.
Evaluación Cualitativa
Enfoque evaluativo que se centra en describir con palabras la calidad de los procesos de aprendizaje. Utiliza herramientas como observaciones, registros anecdóticos, descripciones narrativas y portafolios para comprender cómo aprende un estudiante, en lugar de solo asignarle un número.
Evaluación Formativa
Proceso continuo y sistemático integrado en la enseñanza y el aprendizaje. Su función principal es recoger evidencias sobre el progreso de los estudiantes para que tanto el docente pueda ajustar su enseñanza como el alumno pueda regular su propio aprendizaje. Su lema es “evaluar para aprender”.
Evaluación Sumativa
Tipo de evaluación que se realiza al final de un período, proyecto o ciclo educativo. Su propósito es certificar el grado en que se han alcanzado los objetivos de aprendizaje y fundamentar las decisiones de calificación y acreditación.
Nueva Escuela Mexicana (NEM)
Modelo educativo vigente en México que propone una educación con enfoque humanista, crítico, inclusivo y comunitario. Busca el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y sitúa a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Portafolio de Evidencias
Colección intencionada de trabajos y producciones de un estudiante, seleccionados para demostrar su esfuerzo, progreso y logros en una o varias áreas. Permite visualizar el proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo.
Retroalimentación Efectiva
Información específica, clara y constructiva que se le proporciona al estudiante sobre su desempeño. No se limita a corregir errores, sino que explica los logros, señala las áreas de mejora y ofrece sugerencias concretas para avanzar.
Rúbrica
Instrumento de evaluación que desglosa una tarea en criterios específicos y describe para cada uno de ellos distintos niveles de calidad o desempeño (por ejemplo: sobresaliente, satisfactorio, en desarrollo). Aporta objetividad y claridad tanto para el docente que evalúa como para el estudiante que es evaluado.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Desaparecieron por completo las calificaciones numéricas en México?
No por completo. Las calificaciones numéricas se eliminaron en el nivel preescolar y en el primer grado de primaria, donde la evaluación es exclusivamente cualitativa. A partir del segundo grado de primaria y en toda la secundaria, se sigue utilizando una escala numérica, pero esta debe ir acompañada de observaciones y sugerencias cualitativas que describan el proceso de aprendizaje del estudiante.
2. ¿Cómo puedo explicarle a un padre de familia una boleta que ahora tiene más texto que números?
La clave es centrarse en el progreso. Utiliza las descripciones para explicar qué ha logrado el estudiante y cuáles son los siguientes pasos. Apóyate en evidencias concretas del portafolio del alumno (un dibujo, un escrito, la foto de un proyecto) para ilustrar los comentarios. El objetivo es cambiar la conversación de “¿qué sacó?” a “¿cómo está aprendiendo y cómo podemos apoyarlo?”.
3. ¿Qué diferencia hay entre la evaluación de la NEM y la evaluación por competencias que se usaba antes?
La principal diferencia radica en el enfoque. La evaluación por competencias se centraba en verificar si el alumno demostraba habilidades y conocimientos específicos, a menudo de forma fragmentada. La evaluación en la Nueva Escuela Mexicana es más holística e integral. Evalúa a través de campos formativos que integran diversas disciplinas y pone un mayor énfasis en el proceso de aprendizaje, el contexto comunitario, el desarrollo socioemocional y la retroalimentación como motor de mejora.
4. ¿Un alumno puede reprobar el año con este nuevo modelo?
Sí, la posibilidad de no acreditar un grado escolar sigue existiendo a partir del segundo grado de primaria. El Acuerdo 10/09/23 establece los criterios de asistencia y calificación mínima en los campos formativos para la promoción. Sin embargo, la filosofía de la NEM promueve que la decisión de que un alumno no acredite sea tomada por el colectivo docente de manera colegiada, considerando todo su proceso y no basándose únicamente en un promedio numérico.
5. Si la evaluación es más cualitativa, ¿significa que es más subjetiva?
Puede existir ese riesgo si no se utilizan los instrumentos adecuados. Por eso es fundamental el uso de herramientas como las rúbricas de evaluación, las listas de cotejo y las escalas descriptivas. Estos instrumentos establecen criterios claros y niveles de desempeño observables que ayudan a que la evaluación cualitativa sea más estructurada, transparente y consistente, reduciendo la subjetividad arbitraria y evitando los errores comunes al evaluar.
Bibliografía
- Acuerdo número 10/09/23 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Secretaría de Educación Pública.
- Anijovich, R. & Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Paidós.
- Anijovich, R. (Ed.). (2010). La evaluación significativa. Paidós.
- Díaz Barriga, Á. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? Perfiles educativos.
- Díaz Barriga, Á. & Hernández Rojas, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista. McGraw-Hill.
- Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar: condiciones y contextos. Paidós.
- Ravela, P., Picaroni, B., & Loureiro, G. (2017). ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? Reflexiones y propuestas de trabajo para docentes. Grupo Magro Editores.
- Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Editorial Graó.
- Santos Guerra, M. Á. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ediciones Aljibe.
- Perrenoud, P. (2008). La evaluación de los alumnos: De la producción de la excelencia a la regulación de los aprendizajes. Entre dos lógicas. Colihue.
- Fierro, C., Fortoul, B., & Rosas, L. (1999). Transformando la práctica docente. Una propuesta basada en la investigación-acción. Paidós.
- Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI Editores.
- Gimeno Sacristán, J. & Pérez Gómez, Á. I. (1992). Comprender y transformar la enseñanza. Ediciones Morata.
- Secretaría de Educación Pública. (2022). Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Gobierno de México.
