¿Alguna vez te has preguntado qué acuerdos invisibles sostienen una clase, incluso sin haber sido hablados? Desde el primer día, se teje una red de expectativas mutuas entre docentes y estudiantes. Todos saben, sin necesidad de decirlo, quién debe hacer silencio, quién puede preguntar, qué tipo de respuesta es válida o cuánto tiempo es “prudente” esperar antes de pedir ayuda. Este entramado de reglas no escritas es la base del contrato didáctico.
Aunque no esté firmado en papel, este contrato es una de las fuerzas más poderosas que gobiernan la vida en el aula. Es el marco que da sentido a cada interacción y que puede tanto potenciar el aprendizaje como obstaculizarlo. Este artículo se sumerge en este concepto clave de la pedagogía para desentrañarlo: definiremos qué es el contrato didáctico, exploraremos sus orígenes y ejemplos, y analizaremos sus profundas implicancias en el acto educativo cotidiano.
Qué vas a encontrar en este artículo
¿Qué es el contrato didáctico?
En su definición más pura, el contrato didáctico es el conjunto de comportamientos, expectativas y reglas implícitas y explícitas que regulan la relación entre el docente, el estudiante y el saber dentro de una situación de enseñanza. Es, en esencia, el “acuerdo” que establece qué se espera de cada uno para que el aprendizaje pueda tener lugar.
Este contrato no es un reglamento formal, sino un sistema de hábitos y costumbres que se construye en la interacción diaria. Determina los roles y responsabilidades de cada actor en el aula:
- El docente: Se espera que enseñe, que proponga problemas, que organice la clase, que evalúe y que tenga las respuestas. Su rol del docente está definido por una serie de responsabilidades que los estudiantes dan por sentadas.
- El estudiante: Se espera que escuche, que intente resolver las tareas, que pregunte si no entiende (pero no demasiado), que responda cuando se le pregunta y que demuestre que ha aprendido.
- El contenido (o el saber): El propio conocimiento también juega un rol. El contrato define qué tipo de problemas son “legítimos” en una materia, qué tipo de respuestas son aceptables y cómo se debe interactuar con el material de estudio.
Este contrato es el marco invisible que permite que todos “sepan cómo actuar” en el aula, reduciendo la incertidumbre y haciendo posible la comunicación y el trabajo conjunto.
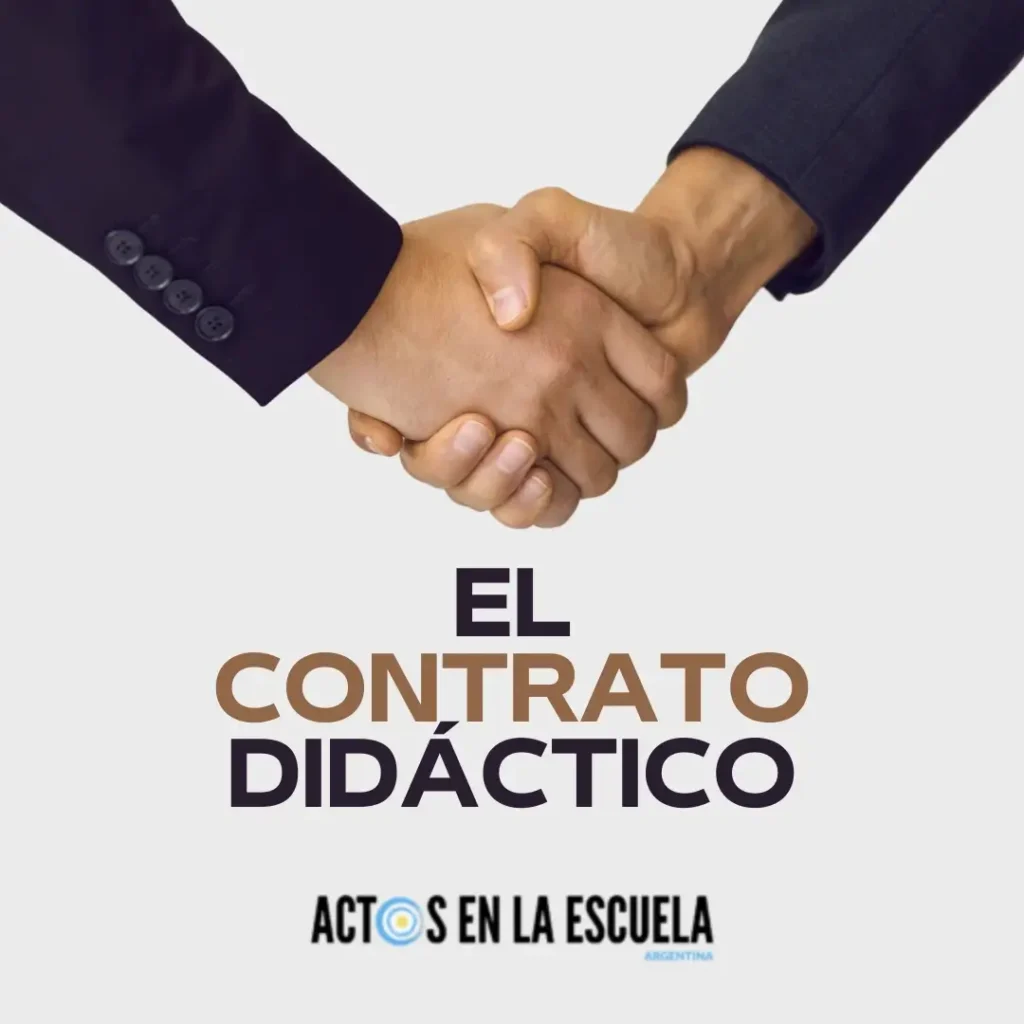
Origen del concepto: aportes de Guy Brousseau
El término contrato didáctico fue acuñado en la década de 1980 por el matemático y pedagogo francés Guy Brousseau, en el marco de su Teoría de las Situaciones Didácticas. Esta teoría, surgida de la didáctica de la matemática pero aplicable a todas las áreas, busca entender las condiciones en las que se produce el aprendizaje genuino.
Brousseau plantea que para que un estudiante aprenda, debe enfrentarse a un problema (una “situación adidáctica”) donde pueda usar sus conocimientos previos, equivocarse y encontrar una solución por sí mismo, sin que el docente le dé la respuesta de antemano. El contrato didáctico es, precisamente, el marco que regula la relación del docente con esta situación.
El contrato establece una paradoja:
- Por un lado, el docente debe crear una situación para que el estudiante aprenda algo nuevo.
- Por otro, si el docente dice exactamente qué hacer, el estudiante no aprenderá por sí mismo, solo seguirá instrucciones.
El contrato didáctico es el juego de expectativas que gestiona esta tensión. Un ejemplo clásico que ilustra un efecto perverso del contrato es cuando el docente, para evitar el fracaso de sus alumnos y cumplir con su “responsabilidad” de que aprendan, da pistas tan evidentes que vacía el problema de todo desafío cognitivo. El estudiante, por su parte, aprende a esperar esas pistas y deja de esforzarse por resolver el problema por sí mismo. Ambos cumplen con su parte del contrato (uno “enseña”, el otro “resuelve”), pero el aprendizaje real no ocurre. Brousseau demostró que este contrato implícito es un objeto de estudio fundamental para comprender por qué los estudiantes a menudo fracasan o aprenden de manera superficial, y es una base de las teorías del aprendizaje de enfoque constructivista.
Características del contrato didáctico
Para comprender su complejidad, es útil desglosar las características que lo definen:
- Es mayormente implícito, pero puede hacerse explícito: La mayor parte de sus cláusulas no se verbalizan nunca. Son hábitos y rutinas que se asumen como “naturales”. Sin embargo, partes del contrato pueden (y deben) hacerse explícitas, como las normas de convivencia o los criterios de evaluación detallados en una rúbrica.
- Se construye, pero también se rompe y renegocia: El contrato no es un bloque de piedra. Se va construyendo desde el primer día de clase y evoluciona con el tiempo. Los momentos de ruptura —cuando un estudiante hace algo inesperado o el docente cambia una regla del juego— son cruciales, ya que obligan a renegociar los términos y pueden ser muy productivos pedagógicamente.
- Varía según el contexto: No existe un contrato didáctico universal. Cambia drásticamente según:
- El nivel educativo: El contrato en educación inicial, basado en el juego y el cuidado, es muy diferente al de la universidad, basado en la autonomía y la exigencia académica.
- La cultura institucional: Cada escuela como institución social tiene sus propias tradiciones y valores que moldean los contratos en sus aulas.
- El área disciplinar: El contrato en una clase de Educación Física (donde se espera movimiento y expresión corporal) es distinto al de una clase de Historia (donde se espera lectura y análisis de textos).
- Impacta directamente en el aprendizaje: Un contrato rígido y autoritario puede generar miedo y desmotivación. Uno demasiado laxo puede llevar a la falta de esfuerzo. Un buen contrato, en cambio, crea un clima escolar de confianza y seguridad psicológica donde los estudiantes se atreven a participar, a equivocarse y a asumir riesgos intelectuales, lo que es clave para motivar a estudiantes desinteresados.
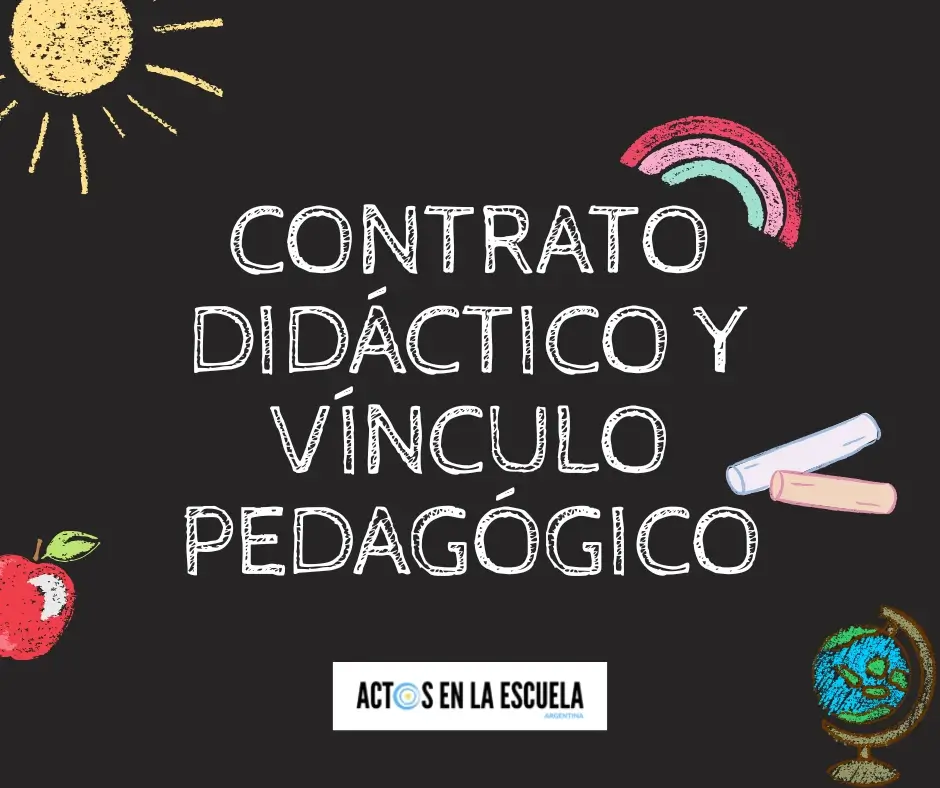
Ejemplos de contrato didáctico en el aula
El contrato didáctico se manifiesta en micro-situaciones cotidianas. Prestar atención a estos detalles nos permite hacerlo visible. Aquí tienes algunos ejemplos de contrato didáctico en el aula:
- La gestión de las preguntas: En la mayoría de las aulas, el contrato establece que el docente es quien hace las preguntas “importantes” y los estudiantes quienes deben responderlas. Si un estudiante empieza a hacer preguntas profundas que desafían al docente, puede estar “rompiendo” el contrato.
- El tratamiento del error: ¿Qué pasa cuando un estudiante se equivoca? Si el contrato establece que el error es algo negativo, el docente lo corregirá inmediatamente y el estudiante sentirá vergüenza. Si el contrato valora el error como una oportunidad, el docente preguntará “¿cómo llegaste a esa respuesta?” y lo usará para construir conocimiento. Evitar los errores comunes al evaluar pasa por revisar esta cláusula del contrato.
- Las expectativas sobre la resolución de problemas: En matemáticas, es común el contrato implícito de que “todos los datos del problema deben usarse” y que “el problema tiene una única solución correcta”. Si un docente presenta un problema con datos de más o sin solución, rompe el contrato y genera confusión, pero también una gran oportunidad de aprendizaje.
- El “como si” de la corrección: A menudo, el docente corrige un trabajo, el estudiante lo recibe, mira la nota y lo guarda. El contrato implícito es que el docente “hace como que” la corrección servirá para aprender y el estudiante “hace como que” le presta atención. Cambiar esto requiere renegociar el contrato hacia una cultura de retroalimentación efectiva.
- Los rituales de inicio y cierre: La forma en que comienza una clase (con un saludo, esperando el silencio absoluto, con una actividad de calentamiento) y cómo termina (con un resumen, una tarea, el sonido del timbre) son cláusulas fundamentales del contrato que estructuran el tiempo y las expectativas.
- El rol del silencio: ¿El silencio después de una pregunta del docente significa que los estudiantes están pensando o que no saben la respuesta? La interpretación que se le da y el tiempo de espera que el docente tolera antes de intervenir son parte del contrato didáctico.
Cómo se establece el contrato didáctico
El contrato no aparece de la nada. Se negocia y establece, principalmente de forma no verbal, durante los primeros momentos de la interacción.
- Los primeros días de clase son cruciales: La forma en que el docente se presenta, las primeras actividades que propone, cómo gestiona las primeras preguntas y cómo establece las reglas iniciales sientan las bases de todo el año. Es aquí donde se define el tono de la relación y se sientan los precedentes.
- El lenguaje no verbal: La postura del docente, su tono de voz, sus gestos, si sonríe o se muestra distante, si se mueve por el aula o permanece detrás del escritorio, son todos mensajes poderosos que comunican expectativas y definen los límites del contrato.
- Las rutinas y los rituales: La insistencia en ciertas rutinas (como entregar los trabajos de una manera específica o comenzar siempre con una lectura) refuerza las cláusulas del contrato hasta que se vuelven automáticas e invisibles.
- La relación con el currículum oculto: El contrato didáctico es una de las manifestaciones más claras del currículum oculto. A través de sus reglas implícitas, se enseñan lecciones profundas sobre la autoridad, el poder, el conocimiento, el éxito y el fracaso, que no están en ninguna planificación didáctica.
Rupturas del contrato y su valor pedagógico
Paradójicamente, los momentos más ricos para entender el contrato didáctico son aquellos en los que se rompe. Una ruptura ocurre cuando un actor (docente o estudiante) no actúa de la forma esperada, generando sorpresa, desconcierto o conflicto.
- Un estudiante que pregunta “¿y esto para qué sirve?”: Esta pregunta puede ser vista como un desafío, pero en realidad es una ruptura del contrato que asume que el estudiante debe aceptar el conocimiento sin cuestionar su relevancia. Es una oportunidad de oro para renegociar el sentido del aprendizaje.
- Un docente que responde “no lo sé”: Si el contrato establece que el docente es el poseedor de todo el saber, esta respuesta puede generar ansiedad. Pero también puede abrir la puerta a un nuevo contrato donde el docente es un aprendiz más y el conocimiento se construye en conjunto.
- Un problema que no tiene la solución esperada: Cuando los estudiantes aplican las reglas aprendidas y no llegan al resultado “correcto”, la ruptura del contrato puede llevar a la frustración o, si el docente lo gestiona bien, a un aprendizaje mucho más profundo sobre la naturaleza del problema.
Estos momentos de ruptura son valiosos porque sacan el contrato a la luz. La tarea del docente no es castigar la ruptura o ignorarla, sino gestionarla pedagógicamente: usarla como una oportunidad para que todo el grupo reflexione sobre las reglas del juego y, si es necesario, las renegocie conscientemente para favorecer un aprendizaje más auténtico.
Contrato didáctico y vínculo pedagógico
El contrato didáctico no es solo una estructura funcional; es el cimiento sobre el que se construye el vínculo pedagógico. La calidad de este contrato determina en gran medida la calidad de la relación entre docentes y estudiantes.
- Construcción de confianza y sentido compartido: Un contrato claro, predecible y justo genera un ambiente de seguridad. Cuando los estudiantes saben qué se espera de ellos y sienten que las reglas son equitativas, pueden confiar en el docente y en el entorno. Esta confianza es indispensable para que se atrevan a exponer sus dudas, a compartir sus ideas y a arriesgarse a cometer errores.
- El contrato como base, no como jaula: Un error común es confundir el contrato con una estructura rígida e inamovible. Un buen contrato didáctico no es una lista de prohibiciones, sino un marco flexible que da seguridad para explorar. Debe ser lo suficientemente estable como para que todos sepan a qué atenerse, pero también lo suficientemente poroso como para permitir la creatividad, la sorpresa y la negociación. El objetivo es que el contrato potencie la enseñanza, no que la limite con rituales vacíos.
- Claves para un contrato potenciador: Un contrato didáctico que fortalece el vínculo y el aprendizaje se basa en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la corresponsabilidad. Es un contrato donde se valora la voz del estudiante, se entiende el error como parte del proceso y se busca un sentido compartido para el trabajo en el aula. Fomentar la empatía y el autoconocimiento son herramientas clave para construir este tipo de acuerdos.
Estrategias para reflexionar sobre el contrato didáctico en distintos niveles
Hacer visible y trabajar sobre el contrato didáctico es una poderosa herramienta de desarrollo profesional y de mejora del clima de aula. Las estrategias varían según la madurez de los estudiantes.
🧒 En primaria:
En esta etapa, el objetivo es hacer explícitas las reglas del juego de forma concreta y participativa.
- Construcción conjunta de normas de aula: En lugar de imponer una lista de reglas, se puede dedicar tiempo durante los primeros días a que los estudiantes, con la guía del docente, propongan y acuerden las normas de convivencia del grupo. Esto los hace partícipes y dueños del contrato.
- Juegos de roles que revelen “lo que se espera de mí”: Se pueden plantear pequeñas escenas para actuar: “¿Qué hacemos si un compañero no entiende un juego? ¿Qué hace la maestra cuando alguien está triste?”. Estas actividades ayudan a verbalizar y comprender las expectativas mutuas de cuidado y colaboración.
- Diálogos guiados sobre roles y acuerdos: Utilizar asambleas o círculos de diálogo para preguntar: “¿Cuál es mi trabajo como maestro/a? ¿Cuál es el trabajo de ustedes como estudiantes? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente a hacer bien nuestro trabajo?”. Estas conversaciones simples ayudan a construir un “nosotros”.
🧑🎓 En secundaria y superior:
A esta edad, los estudiantes pueden realizar un análisis más abstracto y metacognitivo.
- Análisis de clases reales: Se puede proponer a los estudiantes que, durante una clase, observen y tomen nota de las “reglas no escritas”: ¿quién habla más?, ¿cómo se reacciona ante un error?, ¿qué tipo de preguntas se valoran? Luego, se puede abrir un debate sobre los hallazgos. Esta es una excelente actividad de pensamiento visible.
- Debate sobre cláusulas clave: Plantear preguntas que desafíen el contrato tradicional: “¿El docente debe explicar todo o el estudiante tiene la responsabilidad de investigar? ¿Hasta qué punto es válido usar fuentes de internet? ¿Un trabajo entregado tarde debe ser calificado de la misma manera?”. Estos debates obligan a renegociar las expectativas.
- Redacción de contratos pedagógicos colaborativos: Al inicio de un curso o un proyecto, se puede redactar un documento entre todos donde se especifiquen las expectativas, responsabilidades y compromisos tanto del docente como de los estudiantes. Esto incluye formas de comunicación, criterios de evaluación por competencias y modos de trabajo en equipo.
El contrato didáctico es mucho más que un concepto teórico de la pedagogía; es el sistema operativo invisible que corre en cada aula, en cada momento. Sostiene las interacciones, da forma a las expectativas y, en última instancia, condiciona las posibilidades de aprendizaje.
Ignorarlo es dejar que las rutinas y los malentendidos gobiernen la clase. Tomar conciencia de él, en cambio, nos devuelve el poder como docentes para diseñar deliberadamente el tipo de entorno de aprendizaje que queremos crear. Nos permite analizar nuestras propias prácticas, entender las reacciones de nuestros estudiantes y transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento.
Al final, reflexionar sobre el contrato didáctico es una invitación a recordar que la educación no es una transacción mecánica de información, sino un encuentro humano. Un encuentro que, para ser fructífero, necesita acuerdos claros, confianza mutua y un propósito compartido: construir conocimiento juntos.
Glosario de Términos Clave
- Contrato Didáctico: Conjunto de reglas y expectativas, en su mayoría implícitas, que regulan las relaciones entre el docente, el estudiante y el saber dentro de la situación de enseñanza. Define lo que cada parte espera de la otra para que el aprendizaje se produzca.
- Teoría de las Situaciones Didácticas: Marco teórico desarrollado por Guy Brousseau que estudia las condiciones en las que se produce el aprendizaje. Analiza la interacción entre el docente, el estudiante y un medio (el problema o situación) para diseñar escenarios que provoquen un aprendizaje autónomo.
- Situación Adidáctica: Un concepto central en la teoría de Brousseau. Es el momento en que el estudiante se enfrenta a un problema y trabaja para resolverlo por sí mismo, utilizando sus conocimientos y estrategias, sin la intención directa de “complacer” al docente. Es la fase de aprendizaje genuino.
- Transposición Didáctica: Proceso, descrito por Yves Chevallard, mediante el cual un conocimiento experto o “saber sabio” se transforma y adapta para convertirse en un objeto de enseñanza o “saber enseñado” en el aula. El contrato didáctico opera sobre este saber ya adaptado.
- Efecto Topaze: Un efecto perverso del contrato didáctico. Ocurre cuando el docente, para asegurar que el estudiante dé la respuesta correcta, simplifica tanto el problema o da tantas pistas que el estudiante ya no necesita pensar, solo responder a una señal obvia. El aprendizaje se vacía de contenido.
- Efecto Jourdain: Otro efecto perverso del contrato. El docente reconoce una respuesta o comportamiento de sentido común del estudiante y lo valida como si fuera un conocimiento académico sofisticado que en realidad el estudiante no posee. De este modo, el docente evita la necesidad de enseñar formalmente ese concepto.
- Vínculo Pedagógico: Es la relación profesional y afectiva que se establece entre el docente y sus estudiantes, basada en la confianza, el respeto mutuo y un objetivo de aprendizaje compartido. Un contrato didáctico saludable es fundamental para construir un vínculo pedagógico positivo.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿El contrato didáctico es lo mismo que las normas de convivencia del aula?
No exactamente. Las normas de convivencia suelen ser una parte explícita del contrato (ej: “levantamos la mano para hablar”). El contrato didáctico es un concepto mucho más amplio que incluye todas las reglas implícitas y expectativas no dichas que regulan la relación con el conocimiento (ej: “el docente siempre sabe la respuesta correcta” o “los problemas de matemáticas siempre tienen solución”).
2. ¿Quién establece el contrato didáctico? ¿Solo el docente?
El docente tiene un poder significativo para moldear el contrato, especialmente al principio. Sin embargo, no lo crea solo. Los estudiantes, con sus respuestas, sus silencios, sus preguntas y sus resistencias, también lo negocian y lo modifican constantemente. Es una construcción conjunta, aunque las cuotas de poder sean desiguales.
3. ¿Un contrato didáctico puede ser perjudicial para el aprendizaje?
Sí, y a menudo lo es sin que nos demos cuenta. Un contrato muy rígido puede generar lo que se conoce como “efectos perversos”. Por ejemplo, si el contrato implícito es que el docente siempre da pistas para que nadie falle, los estudiantes pueden volverse pasivos y dependientes, perdiendo su autonomía y su capacidad para resolver problemas reales.
4. ¿Es necesario tener el mismo contrato en todas las asignaturas?
No, de hecho, es deseable que el contrato se adapte a la naturaleza de cada disciplina. El contrato en una clase de arte, que valora la creatividad y la expresión personal, debería ser diferente al de una clase de ciencias, que puede requerir más rigor metodológico. Lo importante es que las reglas del juego sean coherentes con lo que se busca enseñar y aprender en cada área.
5. ¿Cuál es el primer paso para empezar a revisar mi propio contrato didáctico?
Un excelente primer paso es la auto-observación. Elige un aspecto concreto y enfócate en él durante una semana. Por ejemplo: observa cómo reaccionas ante los errores de tus estudiantes. ¿Los corriges de inmediato? ¿Haces preguntas para entender su razonamiento? ¿Los pasas por alto? Anotar tus observaciones te dará pistas muy valiosas sobre las cláusulas no escritas de tu contrato didáctico.
Bibliografía
- Astolfi, J. P. (1997). Aprender en la escuela. Dolmen.
- Brousseau, G. (2007). Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Libros del Zorzal.
- Chevallard, Y. (1991). La transposición didáctica: Del saber sabio al saber enseñado. Aique.
- Perrenoud, P. (2006). El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar. Popular.
- Sadovsky, P. (2005). Enseñar matemática hoy. Miradas, sentidos y desafíos. Libros del Zorzal.
- Terigi, F. (2007). “La enseñanza como problema político”. En Los gajes del oficio: enseñanza, pedagogía y formación. Aique.
