En el universo de la pedagogía, pocas ideas han sido tan revolucionarias como las propuestas por Paulo Freire. Si su obra fuera un edificio, el diálogo y praxis según Paulo Freire serían sus vigas maestras, los pilares que sostienen toda la estructura de una educación liberadora. Imagina un aula donde, en lugar de un monólogo del profesor, se genera una conversación vibrante sobre un problema que afecta a la comunidad. Los estudiantes no solo escuchan, sino que investigan, debaten y proponen soluciones. Luego, llevan esas ideas a la acción: organizan una campaña, escriben a las autoridades, crean un proyecto. Ese ciclo completo, donde la palabra conduce a la acción y la acción genera nuevas palabras, es la esencia del diálogo y la praxis.
Estos dos conceptos, nacidos de la lucha contra la opresión en Latinoamérica, son la respuesta de Freire a la educación tradicional, un modelo “bancario” que trata a los estudiantes como meros receptores de información. Para los docentes de hoy, especialmente en Hispanoamérica, comprender y aplicar estos pilares es más crucial que nunca. Vivimos en un mundo complejo que exige ciudadanos críticos, creativos y comprometidos, no repetidores de datos. El diálogo y la praxis son las herramientas para formar a esos ciudadanos.
Esta guía definitiva se adentra en el corazón del pensamiento de Paulo Freire. Desglosaremos qué significa realmente el diálogo en su visión —mucho más que una simple conversación— y cómo la praxis se convierte en el motor que une la reflexión con la transformación del mundo. Exploraremos cómo estos dos elementos se entrelazan y se alimentan mutuamente, ofreciendo ejemplos concretos para que puedas llevar esta filosofía a tu propia aula.
Qué vas a encontrar en este artículo
Fundamentos teóricos del diálogo en la pedagogía de Freire
Para Freire, el diálogo no es una técnica didáctica más; es una “exigencia existencial”. Es la forma en que los seres humanos nos hacemos y rehacemos en el mundo. Sin diálogo, no hay comunicación verdadera y, sin comunicación, no hay educación auténtica. Es el antídoto contra la comunicación vertical y autoritaria que caracteriza a los sistemas opresivos.
Definición: un encuentro de sujetos para “pronunciar” el mundo
El diálogo y praxis según Paulo Freire comienzan con una comprensión profunda de la palabra. Para él, la verdadera palabra humana tiene dos dimensiones inseparables: acción y reflexión. Cuando una palabra se vacía de su dimensión de acción, se convierte en “verbalismo” o palabrería estéril. Cuando se le quita la reflexión, se convierte en “activismo” ciego. La palabra auténtica es praxis.
En este sentido, el diálogo es el encuentro de personas, mediatizado por el mundo, para “pronunciarlo” o “nombrarlo”. Y nombrar el mundo no es solo etiquetarlo, es un acto de creación y recreación. Es el primer paso para transformarlo. Este encuentro no es entre un “yo” que sabe y un “tú” que no sabe. Es un encuentro de sujetos que, aunque tengan saberes diferentes, son igualmente capaces de conocer. El sujeto pedagógico en la visión de Freire es siempre un ser en diálogo.
Este diálogo se fundamenta en una serie de actitudes indispensables:
Amor: Un profundo amor por el mundo y por las personas. No un amor ingenuo, sino un compromiso valiente con la causa de su humanización.
Humildad: El reconocimiento de que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Los participantes del diálogo se admiten como seres inconclusos, en permanente búsqueda.
Fe en la humanidad: La creencia radical en el poder de las personas para crear y transformar. Si un docente no cree en la capacidad de sus estudiantes, no puede haber diálogo.
Esperanza: La esperanza que impulsa a la búsqueda y a la lucha, incluso frente a la adversidad.
Pensamiento crítico: La capacidad de percibir la realidad no como algo estático, sino como un proceso, como algo que está siendo y que puede ser diferente.
Contraste con la comunicación “antidialógica”
Para entender qué es el diálogo, Freire lo contrasta con la acción antidialógica, propia de la educación “bancaria”. Esta comunicación vertical se basa en:
La conquista: El emisor busca dominar al receptor, imponer su visión del mundo.
La división: Se busca mantener a los oprimidos divididos para debilitarlos y controlarlos más fácilmente.
La manipulación: Se usan “anestésicos” para que las personas se conformen con su realidad en lugar de cuestionarla.
La invasión cultural: Se impone la cultura del opresor, haciendo que los oprimidos vean su propia cultura como inferior. El currículum oculto es una herramienta clave en este proceso.
El diálogo, por el contrario, busca la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. No busca imponer, sino construir conocimiento en común. El vínculo pedagógico que se genera a través del diálogo es de confianza y respeto mutuo.
El diálogo como necesidad para la humanización
Freire sostiene que nuestra vocación ontológica, nuestro propósito como seres humanos, es “ser más”. La opresión nos deshumaniza, nos convierte en objetos y nos niega esta vocación. El diálogo es el camino para recuperar nuestra humanidad.
Al dialogar, nos reconocemos a nosotros mismos y al otro como sujetos. Salimos de la “cultura del silencio” y empezamos a construir una voz propia y colectiva. En contextos de profunda desigualdad social como los de Latinoamérica, el diálogo en el aula se convierte en un acto político de resistencia y de afirmación de la dignidad. Es el espacio donde los estudiantes aprenden que sus experiencias, sus palabras y sus ideas importan, sentando las bases para una participación democrática en el aula y en la sociedad.
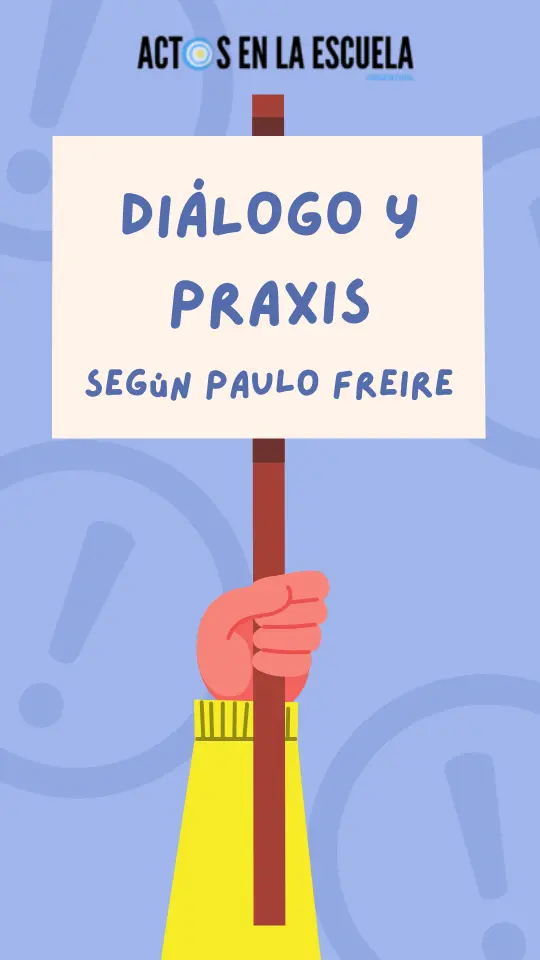
Fundamentos teóricos de la praxis en la pedagogía de Freire
Si el diálogo es el corazón que bombea la vida en la pedagogía de Freire, la praxis es el sistema circulatorio que lleva esa vida a cada rincón del proceso educativo, conectando la mente con las manos, la teoría con la práctica y el aula con el mundo.
Explicación: la unidad indisoluble de reflexión y acción
La palabra “praxis” proviene del griego y significa “acción” o “práctica”. Sin embargo, en la filosofía, especialmente desde Marx hasta Freire, adquirió un significado mucho más profundo. La praxis no es simplemente hacer cosas. Es un ciclo dialéctico y continuo en el que la acción sobre el mundo y la reflexión crítica sobre esa acción son inseparables.
La reflexión sin acción es verbalismo: Es quedarse en la comodidad del discurso, en la crítica de café, sin un compromiso real con la transformación. Como dice Freire, es “blablablá”.
La acción sin reflexión es activismo ciego: Es un hacer por hacer, impulsivo, que a menudo no ataca las raíces del problema y puede incluso ser contraproducente.
La praxis es el motor que nos permite superar esta falsa dicotomía. Un grupo de estudiantes puede reflexionar sobre la contaminación en su comunidad (reflexión). Esta reflexión los lleva a organizar una jornada de limpieza y a crear una campaña de concientización (acción). La experiencia de esta campaña, los obstáculos encontrados y los logros obtenidos, los obligará a una nueva y más profunda reflexión sobre las causas estructurales de la contaminación y sobre las estrategias más efectivas para combatirla (nueva reflexión), lo que conducirá a nuevas acciones. Este es el movimiento de la praxis.
El vínculo con la concientización y la utopía esperanzada
La praxis es el camino hacia la concientización. No nos volvemos críticamente conscientes de la realidad solo pensando en ella, sino intentando transformarla. Es en el esfuerzo por cambiar el mundo donde realmente lo comprendemos en su complejidad.
Además, la praxis está impulsada por la utopía y la esperanza. Freire rechaza el fatalismo, la idea de que la realidad es inmutable. La praxis es la afirmación de que el futuro no está predeterminado, sino que es un “inédito viable”, algo que debe ser construido. La utopía no es un sueño imposible, sino el horizonte que nos mantiene caminando. La praxis es ese caminar. Es denunciar la realidad deshumanizante que existe hoy y, al mismo tiempo, anunciar y construir la realidad más humana que anhelamos para el futuro. El rol de la motivación en el aprendizaje se ve profundamente transformado, ya que la motivación no viene de premios externos, sino del compromiso con un proyecto colectivo.
Rechazo al fatalismo y al determinismo
La praxis es la negación rotunda de cualquier forma de determinismo, ya sea económico, cultural o biológico. Se opone a la idea de que “siempre ha sido así” o que “la gente pobre es pobre porque quiere”. Al afirmar que los seres humanos somos “seres de transformación y no de adaptación”, Freire nos sitúa como protagonistas de la historia.
En sus primeras experiencias de alfabetización en Brasil, Freire y su equipo no llegaban a las comunidades con un plan prefabricado. Primero, investigaban el “universo temático” de la gente, sus problemas, su lenguaje, sus esperanzas. Esta investigación era ya una forma de praxis. A partir de ahí, se construía el proceso educativo. Esta metodología, que parte de la realidad para transformarla a través de la reflexión-acción, es el legado más importante del pensamiento freireano para las corrientes pedagógicas críticas modernas.
Interrelación entre diálogo y praxis para la transformación educativa
El diálogo y la praxis no son dos conceptos separados que se suman. Son dos caras de la misma moneda, dos momentos de un mismo proceso dialéctico. Su interrelación es lo que genera el dinamismo de la pedagogía liberadora. Sin diálogo, la praxis es muda y autoritaria. Sin praxis, el diálogo es vacío e ineficaz.
El ciclo gnoseológico: cómo el diálogo genera praxis (y viceversa)
La relación entre diálogo y praxis forma un ciclo de conocimiento (gnoseológico) y transformación.
El Diálogo como Punto de Partida: Todo comienza con el diálogo sobre una situación existencial concreta, un “tema generador” que preocupa a los participantes. En este diálogo, los sujetos comparten sus percepciones, sus saberes previos y sus emociones sobre el tema. Se “descodifica” la realidad, se rompe su aparente normalidad.
Del Diálogo a la Reflexión Crítica: A través de preguntas problematizadoras, el diálogo se profundiza. El grupo pasa de describir el problema a analizar sus causas. Pasan de una conciencia ingenua (“el problema es que la gente tira basura”) a una conciencia crítica (“el problema está en el sistema de recolección, en la falta de políticas públicas y en los modelos de consumo”).
De la Reflexión a la Acción Planificada (Praxis): La nueva comprensión crítica de la realidad genera una insatisfacción y un deseo de cambio. El diálogo entonces se enfoca en: ¿Qué podemos hacer nosotros? El grupo planifica una acción concreta y transformadora. Esta es la transición del hablar al hacer.
De la Acción a un Nuevo Diálogo: La acción (la praxis) transforma la realidad, aunque sea a pequeña escala. Pero también transforma a los sujetos que la realizan. Después de la acción, es indispensable volver al diálogo para reflexionar sobre ella: ¿Qué logramos? ¿Qué dificultades encontramos? ¿Qué aprendimos sobre nosotros y sobre la realidad? Esta reflexión sobre la práctica enriquece la comprensión y sienta las bases para una nueva acción, más eficaz y consciente.
Este ciclo continuo es el motor del aprendizaje por descubrimiento en su sentido más profundo.
Superando la “cultura del silencio”
La “cultura del silencio” es el resultado de la opresión. Las personas oprimidas aprenden que su voz no cuenta, que sus opiniones son irrelevantes. Se acostumbran a escuchar y obedecer. El ciclo diálogo-praxis es la herramienta más poderosa para romper este silencio.
El diálogo les devuelve el derecho a la palabra, validando sus experiencias y saberes. La praxis les demuestra que su palabra, cuando se organiza y se une a la de otros, tiene el poder de cambiar las cosas. Cada pequeño éxito en la acción refuerza la confianza y la autoestima, animando a diálogos más audaces y a acciones más ambiciosas. La escuela como institución social se convierte así en un espacio de empoderamiento y no de reproducción de la desigualdad.
Comparaciones con prácticas participativas contemporáneas
La influencia del ciclo diálogo-praxis de Freire es inmensa en muchas metodologías contemporáneas.
Investigación-Acción Participativa (IAP): Esta metodología de investigación social, muy usada en Hispanoamérica, se basa en que la comunidad investigada no es un objeto de estudio, sino un sujeto co-investigador. El ciclo de investigar, actuar y evaluar de la IAP es una aplicación directa de la praxis freireana.
Aprendizaje Servicio: El Aprendizaje Servicio conecta los objetivos de aprendizaje curriculares con necesidades reales de la comunidad. Los estudiantes no solo “aprenden para servir”, sino que “aprenden sirviendo”, reflexionando constantemente sobre su práctica.
Comunidades de Aprendizaje: Este modelo busca transformar las escuelas a través de la participación de toda la comunidad (docentes, estudiantes, familias, vecinos). Se basa en “actuaciones educativas de éxito” que, en su mayoría, se fundamentan en el diálogo igualitario y la acción colectiva.
Todos estos enfoques comparten con Freire la convicción de que el conocimiento verdadero y la transformación social solo pueden surgir de la unión democrática entre la palabra y la acción.
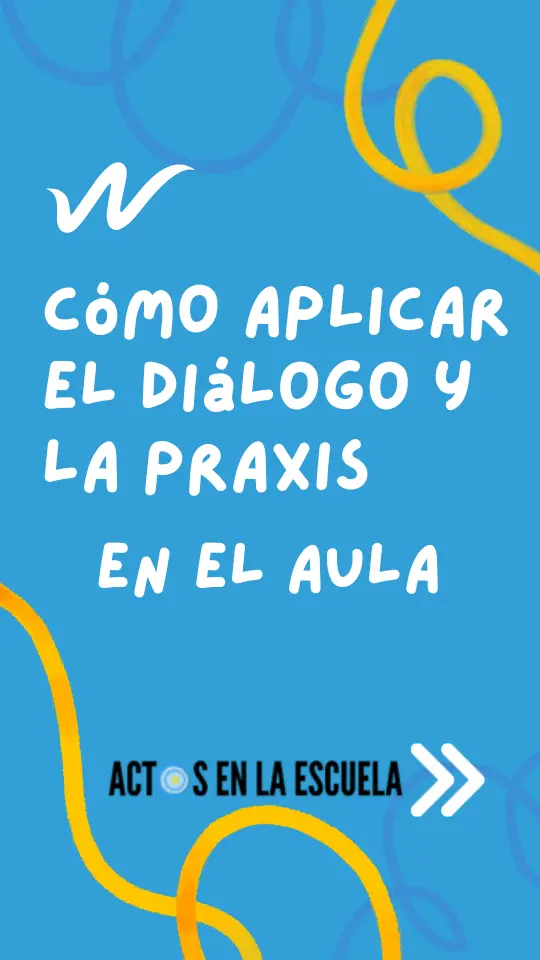
Aplicaciones prácticas en pedagogía, literatura y lectoescritura
Llevar el diálogo y praxis según Paulo Freire al aula no requiere una revolución de recursos, sino una revolución en la mentalidad y en la planificación didáctica. Se trata de crear una cultura de aula donde la pregunta es más importante que la respuesta, y la acción es la consecuencia natural del aprendizaje.
Estrategias pedagógicas: de la conversación a la acción comunitaria
El objetivo es diseñar secuencias didácticas que encarnen el ciclo diálogo-praxis.
Asambleas de Aula: Comienza la semana con una asamblea en círculo donde los estudiantes pueden expresar sus preocupaciones, ideas y propuestas, tanto sobre la vida escolar como sobre lo que ocurre en su entorno. Este es el espacio para identificar “temas generadores”. Por ejemplo, los estudiantes pueden manifestar su preocupación por el acoso escolar.
Fase de Diálogo e Investigación (Reflexión): A partir del tema del acoso, el docente no da una charla sobre el tema. En su lugar, facilita un proceso de investigación: ¿Qué es exactamente el acoso? ¿Por qué ocurre? ¿Conocemos casos? ¿Cómo se sienten las personas involucradas? Se pueden analizar noticias, ver videos, invitar a un experto. El objetivo es construir una comprensión colectiva y crítica del problema. La mediación pedagógica es clave en esta fase.
Fase de Planificación y Acción (Praxis): Una vez comprendido el problema, el diálogo se orienta a la acción: ¿Qué podemos hacer nosotros aquí, en nuestra escuela, para prevenir el acoso? Las ideas pueden ser muchas: crear una campaña de carteles, organizar talleres para los más pequeños, proponer un nuevo protocolo de actuación al director, crear un “equipo de mediadores”. El grupo elige una acción, la planifica y la ejecuta. Este es un ejemplo perfecto de aprendizaje basado en problemas.
Fase de Evaluación y Nuevo Diálogo (Reflexión sobre la acción): Tras la campaña, la asamblea vuelve a reunirse: ¿Funcionó nuestra campaña? ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué aprendimos en el proceso? ¿Cuál debería ser nuestro siguiente paso?
Uso de la literatura infantil para inspirar la praxis
Los géneros literarios en el aula son un recurso extraordinario para el diálogo.
Diálogo con los Personajes y sus Dilemas: Al leer un cuento, no te detengas en la comprensión literal. Fomenta un diálogo crítico con la historia: Si fueras el personaje, ¿qué habrías hecho diferente? ¿Crees que la decisión que tomó fue justa? ¿Por qué el villano actúa como actúa? ¿Hay otras formas de resolver este conflicto?
De la Ficción a la Realidad: Conecta los temas del libro con la vida de los estudiantes. Si el libro trata sobre un bosque en peligro, inicia un diálogo sobre los problemas medioambientales de su propia comunidad.
La Praxis Narrativa: La acción no tiene por qué ser siempre a gran escala. Puede ser una acción narrativa. Por ejemplo, después de leer un cuento con un final que consideran injusto, la praxis puede ser reescribir la historia colectivamente. O pueden crear una obra de teatro basada en el libro para representarla ante otras clases y generar un debate más amplio.
Lectoescritura: escribir para transformar el mundo
La lectoescritura, vista desde la óptica de Freire, es una herramienta de poder.
Lectura Crítica del Mundo: Enseña a los estudiantes a leer no solo libros, sino también su entorno: la publicidad, las noticias, la arquitectura de su barrio. Usa estrategias de lectura crítica para todo tipo de textos. ¿Qué mensaje intenta transmitir este anuncio? ¿Qué valores promueve? ¿Quién se beneficia de este mensaje?
Escritura como Acción Social: El acto de escribir debe tener un propósito más allá de la calificación. Los estudiantes pueden usar la escritura para intervenir en su realidad.
Cartas al director (de un periódico): Sobre un tema que les preocupe.
Peticiones online: Para solicitar una mejora en su comunidad.
Creación de un blog de aula: Donde publican sus investigaciones y opiniones.
Guiones para videos: Para una campaña de concientización en redes sociales.
En una escuela de México, unos estudiantes de primaria, a través de diálogos sobre la falta de libros en su biblioteca, organizaron una “colecta de historias”. Entrevistaron a sus abuelos, transcribieron sus relatos y con ellos crearon sus propios libros artesanales, que pasaron a formar parte de la biblioteca. Esto es diálogo y praxis según Paulo Freire en su máxima expresión.
Beneficios, desafíos y evidencia en contextos educativos hispanoamericanos
La implementación de una pedagogía basada en el diálogo y la praxis genera profundos beneficios, pero también encuentra resistencias significativas en los sistemas educativos tradicionales. Las experiencias a lo largo de Hispanoamérica ofrecen un panorama claro de su potencial y de los obstáculos a superar.
Beneficios: desarrollo de conciencia crítica y relaciones democráticas
Formación de Ciudadanos Activos: Los estudiantes no aprenden sobre democracia de un libro de texto; la practican. Aprenden a escuchar, a argumentar, a negociar, a disentir respetuosamente y a trabajar por el bien común. Se convierten en ciudadanos preparados para fortalecer la democracia, no solo para vivir en ella.
Aprendizaje Profundo y Duradero: Al conectar la teoría con la práctica y el conocimiento con la vida real, el aprendizaje se vuelve memorable y significativo. Los estudiantes entienden el “porqué” de lo que aprenden, lo que aumenta drásticamente la retención y la capacidad de transferir conocimientos a nuevas situaciones. La teoría socioconstructivista de Vygotsky, con su énfasis en la interacción social, encuentra aquí su aplicación práctica.
Mejora del Clima Escolar: Un aula dialógica es un espacio de confianza y respeto. Al sentirse escuchados y valorados, los estudiantes desarrollan un mayor sentido de pertenencia. Los conflictos entre alumnos tienden a disminuir, ya que se aprenden herramientas para resolverlos a través de la palabra y no de la imposición.
Equidad Educativa: El diálogo da voz a quienes a menudo son silenciados. Permite que los saberes y las culturas de todos los estudiantes, especialmente los de grupos marginados, sean reconocidos y valorados en el aula, promoviendo una verdadera educación inclusiva.
Desafíos: resistencias institucionales y la gestión del tiempo
La Tiranía del Currículum y el Tiempo: Muchos docentes sienten la presión de “cubrir” un currículum extenso en un tiempo limitado. Un enfoque dialógico y basado en proyectos puede parecer más lento que la enseñanza expositiva. Requiere un cambio de mentalidad: priorizar la profundidad sobre la extensión.
Cultura Escolar Autocrática: La cultura escolar de muchas instituciones es jerárquica. Los docentes que intentan establecer relaciones horizontales pueden ser vistos con recelo por directivos o colegas acostumbrados a un modelo de control.
La Evaluación Estandarizada: Los frutos del diálogo y la praxis —el pensamiento crítico, la capacidad de colaboración, el compromiso cívico— son difíciles de medir con exámenes estandarizados. La presión por los resultados numéricos puede desincentivar estas prácticas. Es necesario abogar por una evaluación formativa y cualitativa.
El Miedo al “Caos”: Un aula donde los estudiantes debaten y se mueven puede parecer “caótica” para un observador externo. Requiere que el docente desarrolle nuevas competencias docentes en la gestión del aula, pasando de ser un “controlador” a un “director de orquesta”.
Evidencias de implementaciones en Latinoamérica
A pesar de los desafíos, la huella de Freire es profunda en la región.
Educación Popular: Movimientos de Educación Popular en toda Latinoamérica, desde los Centros de Educación e Investigación Popular (CINEP) en Colombia hasta las escuelas campesinas en Centroamérica, han hecho del ciclo diálogo-praxis su metodología central para la formación de líderes comunitarios y la defensa de los derechos humanos.
Pedagogía de la Memoria: En países como Argentina y Chile, que han sufrido dictaduras militares, la pedagogía de la memoria utiliza el diálogo intergeneracional y la praxis (creación de murales, archivos orales, sitios de memoria) para procesar el pasado traumático y construir un futuro comprometido con la democracia.
Proyectos de Innovación Educativa: Muchas de las escuelas más innovadoras de la región, aunque no siempre usen el nombre de Freire, basan sus modelos en sus principios. Escuelas como el “Proyecto Nautilus” en Perú o la “Comunidad de Investigación y Estudio de la Educación” (CIEES) en México son ejemplos de cómo el diálogo y la praxis pueden redefinir la experiencia escolar.
El diálogo y praxis según Paulo Freire no son simplemente técnicas pedagógicas, sino una postura ética y política ante la educación y ante el mundo. Representan la convicción de que el propósito de la enseñanza no es llenar cabezas de información, sino encender el fuego del cuestionamiento crítico y del compromiso transformador. Son los pilares que nos permiten pasar de una educación que domestica a una educación que libera.
En esta guía, hemos desglosado la profundidad del diálogo como un encuentro humano y de la praxis como el motor que une la reflexión con la acción. Hemos visto cómo su interrelación crea un ciclo virtuoso de aprendizaje y cambio, y cómo, a pesar de los desafíos, su aplicación es posible y necesaria en nuestras aulas hispanoamericanas. Para el docente de hoy, abrumado por las demandas de un mundo en constante cambio, estos conceptos no son una carga más, sino una brújula. Nos orientan hacia una práctica con sentido, que reafirma nuestra humanidad y la de nuestros estudiantes.
Abrazar el diálogo y la praxis es una invitación a ser más que un simple instructor; es una llamada a convertirnos en arquitectos de espacios de esperanza, donde cada estudiante descubre el poder de su voz y el impacto de sus acciones. Para seguir explorando la riqueza del pensamiento de Paulo Freire y su aplicabilidad, te animamos a navegar por otros recursos en nuestro sitio. Porque, como él nos enseñó, educar es un acto de amor y, por lo tanto, un acto de valentía.
Glosario
Diálogo: Para Freire, es un encuentro horizontal y amoroso entre sujetos para leer y nombrar el mundo. Se basa en la humildad, la fe y la esperanza, y es la base de la educación liberadora.
Praxis: La unidad indisoluble y dialéctica entre la reflexión crítica sobre la realidad y la acción transformadora sobre esa misma realidad.
Palabra Auténtica: Aquella que integra acción y reflexión. Se opone al “verbalismo” (reflexión sin acción) y al “activismo” (acción sin reflexión).
Tema Generador: Un problema, situación o concepto extraído de la realidad de los educandos que sirve como punto de partida para el diálogo y el proceso de aprendizaje.
Acción Antidialógica: Prácticas de comunicación vertical que buscan conquistar, manipular y dividir para mantener el status quo. Son propias de la educación “bancaria”.
Humanización: La vocación ontológica de los seres humanos de “ser más”. La educación liberadora busca crear las condiciones para que esta vocación pueda realizarse, en contraposición a la deshumanización que impone la opresión.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Cómo puedo gestionar un diálogo en un grupo grande de estudiantes? Para grupos grandes, puedes usar la estrategia de “pensar-parejas-compartir”. Primero, planteas una pregunta y das tiempo para que cada uno piense su respuesta individualmente. Luego, se juntan en parejas o tríos para discutir sus ideas. Finalmente, cada grupo pequeño comparte su conclusión principal con toda la clase. Esto asegura que todos participen, incluso los más tímidos.
2. ¿Qué pasa si una acción o proyecto planificado por los estudiantes fracasa? El fracaso es una de las oportunidades de aprendizaje más potentes en la praxis. El diálogo posterior a la acción no debe centrarse en buscar culpables, sino en analizar las causas: ¿Nuestra reflexión inicial fue insuficiente? ¿Subestimamos los obstáculos? ¿Nuestra estrategia no fue la adecuada? Este análisis crítico del “error” es fundamental para la pedagogía del error y enriquece enormemente el siguiente ciclo de praxis.
3. ¿Cómo puedo equilibrar el currículum oficial con este enfoque pedagógico? La clave es la transposición didáctica y la creatividad. En lugar de ver el currículum como una lista de temas a “dar”, míralo como un conjunto de habilidades y conceptos a desarrollar. Busca formas de abordar esos contenidos obligatorios a través de los temas generadores que surgen de los estudiantes. Un proyecto sobre la contaminación del agua en el barrio puede servir para trabajar conceptos de ciencias naturales, matemáticas (mediciones, estadísticas), lengua (redacción de informes) y ciencias sociales (legislación ambiental).
4. ¿Es necesario que toda praxis sea un gran proyecto comunitario? No, en absoluto. La praxis puede tener diferentes escalas. Reescribir el final de un cuento, crear una nueva norma de convivencia para el aula, organizar un debate, o simplemente cambiar una opinión personal después de un diálogo profundo, son todas formas de praxis. Lo importante es que la reflexión conduzca a algún tipo de acción, por pequeña que sea, que modifique la realidad o la percepción de la misma.
Bibliografía
Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI Editores.
Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa. Siglo XXI Editores.
Freire, Paulo. Extensión o comunicación: La concientización en el medio rural. Siglo XXI Editores.
Freire, Paulo y Faundez, Antonio. Por una pedagogía de la pregunta. Siglo XXI Editores.
Shor, Ira y Freire, Paulo. Miedo y osadía: La cotidianidad del docente. Siglo XXI Editores.
Apple, Michael W., y Giroux, Henry A. Educación y Poder. Ediciones Paidós.
Escobar, Arturo; Hess, David, et al. El mundo de la vida: Aportes para una política cultural. Siglo del Hombre Editores.
Zimmerman, Marc. Paulo Freire and the Primer for the Twenty-First Century. Peter Lang Publishing.
Aubert, Adriana, et al. Dialogic learning in the classroom. Multilingual Matters.
