La educación inicial en Perú, definida por la Ley General de Educación 28044 como el primer nivel del sistema educativo y destinada a niños de 0 a 5 años, es mucho más que un espacio de cuidado. Es el cimiento sobre el cual se construye el desarrollo cognitivo, emocional y social de una persona y, por extensión, el futuro de toda una nación. En las últimas dos décadas, Perú ha protagonizado una de las expansiones más notables de la región en este ámbito, alcanzando una cobertura cercana al 86% para niños de 3 a 5 años y logrando hitos importantes en gratuidad y bilingüismo. Sin embargo, detrás de estas cifras alentadoras se esconden profundas deudas, especialmente en la atención a los menores de 3 años y en las persistentes brechas de calidad que separan al mundo urbano del rural.
Este progreso, aunque significativo, no es homogéneo. Mientras que la cobertura en países vecinos como Bolivia sigue siendo un desafío en zonas rurales (alrededor del 65%) y Ecuador muestra avances sólidos en modelos bilingües, Perú se posiciona como un caso de estudio fascinante: un líder en la expansión del acceso que, sin embargo, todavía lucha por garantizar que cada niño, sin importar dónde nazca, reciba un servicio de calidad. La pandemia de COVID-19 no hizo más que exacerbar estas tensiones, poniendo a prueba la resiliencia del sistema y dejando lecciones cruciales para el camino hacia 2030.
En esta guía completa, desglosaremos los datos más recientes sobre la cobertura, analizaremos los avances históricos que permitieron este crecimiento, expondremos las deudas pendientes que frenan el desarrollo infantil integral y proyectaremos los escenarios futuros. Todo ello con un objetivo claro: ofrecer una radiografía precisa de la educación inicial peruana, un pilar indispensable para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Qué vas a encontrar en este artículo
Cobertura Actual de la Educación Inicial en Perú: Datos y Tendencias
Para comprender el estado de la educación inicial en Perú, es fundamental analizar las cifras. Los datos oficiales del Ministerio de Educación (MINEDU) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), pintan un cuadro de luces y sombras.
Estadísticas Clave: Un Avance Desigual
El avance en la cobertura para el ciclo II (niños de 3 a 5 años) ha sido el logro más visible. Según datos de 2023, la tasa de asistencia neta es:
Para niños de 4 y 5 años: Supera el 95%, un nivel cercano a la universalización.
Para niños de 3 años: Ronda el 70%, mostrando que el ingreso temprano aún es un desafío.
Sin embargo, el panorama cambia drásticamente cuando se observa el ciclo I (niños de 0 a 2 años). La cobertura a través de programas formalizados como Cuna Más apenas alcanza a un 40% de la población objetivo. Es en este punto donde las brechas se hacen más profundas:
Brecha Urbano-Rural: Mientras que en las zonas urbanas la asistencia en el ciclo II se acerca al 92%, en las áreas rurales desciende al 70%. Esta diferencia es aún más marcada para los menores de 3 años.
Brecha Socioeconómica: Según la ENAHO, la tasa de asistencia a algún servicio de desarrollo infantil temprano para niños de 3 a 5 años es del 77,8% en hogares no pobres, pero cae estrepitosamente al 51,1% en hogares en situación de pobreza.
Los Programas Principales
El sistema se sostiene sobre tres pilares principales, cada uno diseñado para una realidad distinta:
Educación Inicial Escolarizada: Son los tradicionales “jardines” o “nidos”, dirigidos a niños de 3 a 5 años. Representan el grueso de la matrícula, con una cobertura del 86% de este grupo de edad. Son servicios formales, con docentes titulados y una propuesta pedagógica estructurada.
Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI): Creados para atender a niños en zonas rurales, dispersas o de frontera donde no es factible abrir un centro escolarizado. Funcionan con promotoras educativas comunitarias, que reciben capacitación y acompañamiento pedagógico. Son una pieza clave para la equidad, aunque enfrentan desafíos de calidad.
Cuna Más: Es el programa estrella para el ciclo I (0-3 años). Creado en 2012, ofrece un servicio integral que combina cuidado diurno (en locales comunales) y acompañamiento a familias (visitas a domicilio) para promover prácticas de crianza saludables, con un fuerte componente de nutrición y salud. En 2023, atendió a más de 150,000 niños.
Este modelo mixto ha permitido la expansión de la cobertura, pero también ha generado una fragmentación en la calidad del servicio que el Estado peruano aún busca resolver.

Avances Históricos en la Educación Inicial Peruana
El notable aumento en la cobertura de la educación inicial no es fruto del azar, sino el resultado de décadas de políticas públicas sostenidas, inversión creciente y un consenso nacional sobre la importancia del desarrollo infantil temprano. La historia de la educación reciente del país tiene en este nivel uno de sus capítulos más exitosos.
La Evolución desde el Nuevo Milenio
A finales de los años 90, la cobertura para niños de 3 a 5 años apenas llegaba al 34,7%. El punto de inflexión llegó con la Ley General de Educación 28044 en 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Esta ley no solo reconoció la educación inicial como el primer nivel del sistema educativo, sino que también estableció su carácter universal y gratuito, dándole un mandato claro al Estado para su expansión.
Posteriormente, la creación del programa Cuna Más en 2012, bajo la presidencia de Alan García, marcó otro hito al poner el foco en la población de 0 a 3 años, un grupo hasta entonces desatendido por las políticas públicas. Esta combinación de marcos legales y programas focalizados provocó un salto exponencial: para 2014, la cobertura para el grupo de 3-5 años ya había alcanzado el 86,3%.
Logros Clave en Equidad y Pertinencia Cultural
Más allá de los números, los avances cualitativos también han sido significativos:
Equidad de Género: Perú ha alcanzado una paridad del 100% en la cobertura de educación inicial, sin diferencias significativas en el acceso entre niños y niñas.
Bilingüismo Intercultural: Se ha hecho un esfuerzo considerable por implementar un modelo de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) desde la primera infancia, reconociendo las 55 lenguas originarias del país. En las zonas indígenas, la cobertura de este servicio alcanza el 80%, un logro destacado si se compara con Bolivia, que comparte una diversidad cultural similar pero con menor alcance en sus programas.
Respuesta Post-Pandemia: A pesar del duro golpe de la pandemia, la estrategia “Aprendo en Casa Inicial” logró mitigar parte del impacto y, para 2023, se había recuperado cerca del 20% de la matrícula perdida durante el confinamiento.
Este enfoque integral, que combina expansión con pertinencia cultural, ha posicionado a Perú como un referente en la región, adoptando modelos de atención familiar similares a los de Ecuador pero con una escala mucho mayor.
Deudas Pendientes: Desafíos en Calidad, Equidad e Inclusión
A pesar de los innegables avances, la expansión de la cobertura ha traído consigo un enorme desafío: garantizar la calidad. La educación inicial en Perú aún enfrenta deudas estructurales que limitan su impacto en el desarrollo integral de los niños, especialmente los más vulnerables.
Las Brechas Persistentes en Acceso y Calidad
El primer gran problema sigue siendo el acceso para los más pequeños. Con menos del 40% de cobertura para niños de 0 a 2 años, una etapa crítica para el desarrollo cerebral según la neuroeducación, se está perdiendo una ventana de oportunidad única. Esta brecha se agrava por problemas de calidad que afectan a todo el nivel:
Infraestructura Deficiente: Cerca del 50% de los centros de educación inicial en zonas rurales carecen de servicios básicos como agua potable, saneamiento o electricidad. Muchos locales, especialmente los de PRONOEI, son espacios comunales improvisados.
Escasez de Docentes Capacitados: Solo el 60% de quienes trabajan en educación inicial cuentan con el título pedagógico correspondiente. La formación continua es insuficiente y la rotación es alta, sobre todo en zonas alejadas.
Ratios Elevados: En áreas rurales, no es raro encontrar un docente o promotora a cargo de más de 25 niños de diferentes edades, lo que hace imposible una atención personalizada y una gestión del aula de calidad.
Baja Inversión por Alumno: Aunque el presupuesto total ha crecido, la inversión por estudiante en educación inicial (aproximadamente 1,045 soles anuales) sigue estando por debajo del promedio latinoamericano, lo que limita la compra de materiales y el mantenimiento de la infraestructura.
Desafíos Interculturales y Post-Pandemia
El modelo de EIB, aunque exitoso en su concepción, enfrenta dificultades en su implementación. En regiones amazónicas, la efectividad real es solo del 70% debido a la falta de materiales en lenguas originarias y de docentes bilingües calificados.
Además, la pandemia dejó secuelas profundas. Se estima que el 30% de los niños que vivieron el confinamiento presentan retrasos en su desarrollo socioemocional, un área clave que la escuela debe ahora priorizar. A esto se suma una deuda histórica: la falta de programas específicos para la neurodiversidad, como niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo cual constituye una de las barreras para el aprendizaje más significativas.
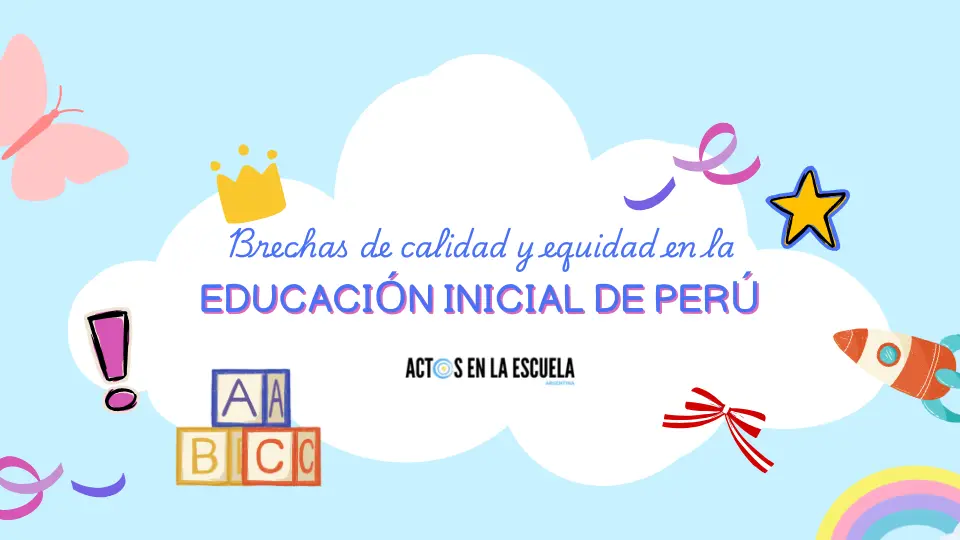
Recursos para Docentes y Padres: Fortaleciendo el Desarrollo Infantil
Frente a estas deudas, el rol del docente y la familia es fundamental. Aquí se presentan algunas guías y recursos prácticos:
Guías de Estimulación Temprana (Inspiradas en Cuna Más):
Para el desarrollo del lenguaje: Utilizar la lectura compartida de cuentos con imágenes, cantar canciones y nombrar objetos cotidianos. Para los más pequeños, imitar sus balbuceos crea una base para la comunicación.
Para la motricidad: Crear circuitos de gateo con almohadas, jugar con pelotas de diferentes texturas y tamaños, y realizar actividades de vida práctica como trasvasar granos o abotonar, siguiendo principios del método Montessori.
Actividades Caseras con Recursos Locales (Para Zonas Rurales):
Contadores Naturales: Usar piedras, semillas o palitos para enseñar conceptos básicos de conteo y clasificación.
Arte con la Tierra: Mezclar tierra con agua para crear pintura natural y usar hojas y flores para hacer estampados. Esto conecta a los niños con su entorno y desarrolla la creatividad.
Fomento de Habilidades Socioemocionales (Post-Pandemia):
Círculo de la Palabra: Implementar asambleas diarias donde los niños puedan expresar cómo se sienten. El círculo de la palabra es una herramienta poderosa para el manejo de emociones.
Juegos de Roles: Fomentar el aprendizaje cooperativo a través de juegos que requieran negociación y trabajo en equipo.
Plataformas y Materiales del MINEDU: El portal PerúEduca y la web de Cuna Más ofrecen guías descargables, videos y audios en español y lenguas originarias, que pueden ser utilizados tanto por docentes en su planificación inclusiva como por las familias en el hogar.
Proyecciones Futuras: La Educación Inicial Peruana al 2030 y Más Allá
El camino hacia la próxima década está lleno de oportunidades y riesgos. Las políticas que se adopten hoy definirán si Perú logra saldar sus deudas pendientes o si las brechas se profundizan.
Tendencias y Metas: La meta del Proyecto Educativo Nacional al 2036 es clara: lograr el desarrollo integral de todos los niños y niñas. Esto implica alcanzar la universalización del ciclo II (3-5 años) y aumentar significativamente la cobertura del ciclo I (0-2 años). La IA en la educación podría jugar un rol clave, con aplicaciones móviles para guiar a padres y promotoras en zonas rurales, personalizando la estimulación. La expansión y mejora de la EIB también será una prioridad.
Escenarios Posibles:
Escenario Optimista: Con una inversión sostenida que aumente el presupuesto en un 20% y alianzas público-privadas, Perú podría reducir las brechas de calidad al 10% para 2030. La tecnología ayudaría a mejorar la formación docente y el seguimiento nominal de cada niño.
Escenario Pesimista: Si la inversión se estanca y los efectos del cambio climático se intensifican (afectando la seguridad alimentaria y la infraestructura en zonas rurales), las brechas podrían aumentar. La inestabilidad política podría revertir los avances, afectando principalmente al 30% de la población rural más vulnerable.
Las proyecciones de UNESCO y MINEDU coinciden en que la clave estará en la inversión focalizada, el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y un monitoreo constante basado en datos del INEI.
La educación inicial en Perú es una historia de éxito innegable en términos de expansión, un logro que ha puesto al país a la vanguardia de América Latina. Haber pasado de una cobertura del 34% a casi el 90% en dos décadas es una hazaña que demuestra compromiso político y social. Programas como Cuna Más y el enfoque intercultural bilingüe son modelos de política pública que merecen ser estudiados.
Sin embargo, el acceso es solo el primer paso. La verdadera transformación social, aquella que rompe los ciclos intergeneracionales de pobreza y desigualdad, depende de la calidad. Las deudas pendientes en infraestructura, formación docente y equidad real son enormes y urgentes. El futuro de la educación inicial peruana no se juega en inaugurar más centros, sino en garantizar que dentro de cada uno de ellos, sea un jardín en Lima o un PRONOEI en la Amazonía, haya interacciones ricas, pertinentes y afectuosas que potencien el infinito desarrollo de cada niño.
La llamada a la acción es para todos: para los policymakers, para que inviertan más y mejor; para los docentes, para que continúen su invaluable labor con vocación y herramientas; y para las familias, para que se conviertan en los primeros y más importantes educadores. Solo así se podrá construir un Perú donde el derecho a un buen comienzo sea una realidad para todos.
Glosario
Ciclo I: Corresponde a la atención de niños de 0 a 2 años. Principalmente cubierto por programas no escolarizados como Cuna Más.
Ciclo II: Corresponde a la atención de niños de 3 a 5 años. Se ofrece mayoritariamente en servicios escolarizados (jardines).
Cuna Más: Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que brinda atención integral (cuidado, nutrición, salud, aprendizaje) a niños de 0 a 3 años en zonas de pobreza.
PRONOEI (Programa No Escolarizado de Educación Inicial): Servicio educativo flexible gestionado por la comunidad, con una Promotora Educativa Comunitaria, para atender a niños en zonas rurales o de difícil acceso.
ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares): Encuesta anual realizada por el INEI que proporciona datos clave sobre indicadores sociales, incluyendo la asistencia escolar.
EIB (Educación Intercultural Bilingüe): Modelo educativo que garantiza que los estudiantes de pueblos originarios sean educados en su lengua materna y en castellano, en un marco de diálogo de saberes y culturas.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Es obligatoria la educación inicial en Perú? Según la Ley General de Educación, el ciclo II (3 a 5 años) es obligatorio. Sin embargo, el Estado tiene la responsabilidad de promover y expandir el acceso al ciclo I (0 a 2 años) por su importancia crucial en el desarrollo infantil.
2. ¿Qué diferencia hay entre un jardín (escolarizado) y un PRONOEI? La principal diferencia radica en el modelo de gestión y el personal a cargo. Un jardín es un servicio formal, con docentes titulados, infraestructura específica y un horario fijo. Un PRONOEI es un servicio flexible, gestionado por la comunidad, a cargo de una promotora comunitaria capacitada, y usualmente funciona en locales comunales con horarios adaptados a la realidad local.
3. ¿Cómo ha impactado Cuna Más en el desarrollo infantil? Evaluaciones realizadas por el MIDIS y organismos independientes muestran que Cuna Más ha tenido un impacto positivo en la reducción de la desnutrición crónica y la anemia, y ha mejorado los indicadores de desarrollo cognitivo y socioemocional en aproximadamente un 10% entre sus beneficiarios, en comparación con niños que no acceden al programa.
4. ¿Qué se está haciendo para mejorar la calidad de la educación inicial rural? El MINEDU está implementando estrategias de acompañamiento pedagógico itinerante para los docentes y promotoras de zonas rurales, distribuyendo materiales educativos en lenguas originarias y promoviendo la construcción de locales escolares adecuados a través de programas de inversión pública como el PRONIED. Sin embargo, la escala de estas intervenciones aún es insuficiente para cerrar la brecha.
Bibliografía
Consejo Nacional de Educación (2020). Proyecto Educativo Nacional al 2036: El reto de la ciudadanía plena. Lima: CNE.
Cueto, S. (Ed.). (2017). Educación y brechas de equidad en América Latina. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). (2023). Informe de Evaluación de Resultados del Programa Nacional Cuna Más. Lima: MIDIS.
Ministerio de Educación del Perú (MINEDU). (2023). Estadísticas de la Calidad Educativa (ESCALE). Portal de Datos Abiertos.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO). Lima: INEI.
Orealc/UNESCO Santiago. (2021). Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: Inclusión y educación. Santiago de Chile: UNESCO.
Yamada, G., & Lavado, P. (2015). Desarrollo Infantil Temprano: Evidencia para una política de atención integral en el Perú. Universidad del Pacífico.
Naudeau, S., et al. (2011). Invirtiendo en la primera infancia: Un análisis de costo-beneficio para el Perú. Banco Mundial.
