La construcción de una sociedad pacífica es, quizás, el desafío más complejo y persistente que una nación puede enfrentar, especialmente una que ha vivido más de medio siglo de conflicto armado. En este escenario, la educación para la paz en Colombia emerge no como una opción, sino como el pilar fundamental sobre el cual se puede edificar un futuro distinto. Hablar de este tema es ir más allá de un simple concepto pedagógico; es adentrarse en el corazón de un proyecto de país que busca sanar sus heridas, comprender su pasado y formar ciudadanos capaces de resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia. La escuela, ese espacio cotidiano de encuentro y aprendizaje, se convierte en el principal laboratorio para esta transformación.
Este artículo está pensado como una guía para usted, docente, que se encuentra en la primera línea de este proceso. Aquí exploraremos el marco normativo que sustenta estas iniciativas, los programas que se han implementado a nivel nacional, y las experiencias concretas que demuestran que, a pesar de las dificultades, es posible sembrar semillas de reconciliación en las aulas. Analizaremos también los retos, que no son pocos, y las perspectivas de futuro para una pedagogía que es, en esencia, una apuesta por la vida.
Qué vas a encontrar en este artículo
¿Por qué hablar de educación para la paz en Colombia?
Colombia arrastra una historia compleja, marcada por múltiples formas de violencia que han permeado el tejido social durante décadas. El conflicto armado interno, con sus millones de víctimas y profundas cicatrices, dejó un legado de desconfianza, dolor y fractura comunitaria. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el país entró en una nueva fase conocida como posconflicto, un período que no significa la ausencia de problemas, sino la oportunidad de tramitarlos por vías diferentes a las armas.
En este contexto, la escuela se revela como un escenario estratégico. Es en las aulas donde las nuevas generaciones pueden aprender a reconocer al otro, a valorar la diversidad y a desarrollar las habilidades necesarias para una convivencia democrática. La educación se transforma en una herramienta de prevención, buscando romper los ciclos de violencia que se heredan. Más que un espacio para transmitir conocimientos académicos, el sistema educativo colombiano está llamado a ser un motor de reconciliación, un lugar seguro donde se pueda hablar de lo que pasó, entender sus causas y consecuencias, y construir un futuro donde el diálogo prevalezca sobre la agresión. Es, en definitiva, el punto de partida para una transformación cultural profunda y duradera.
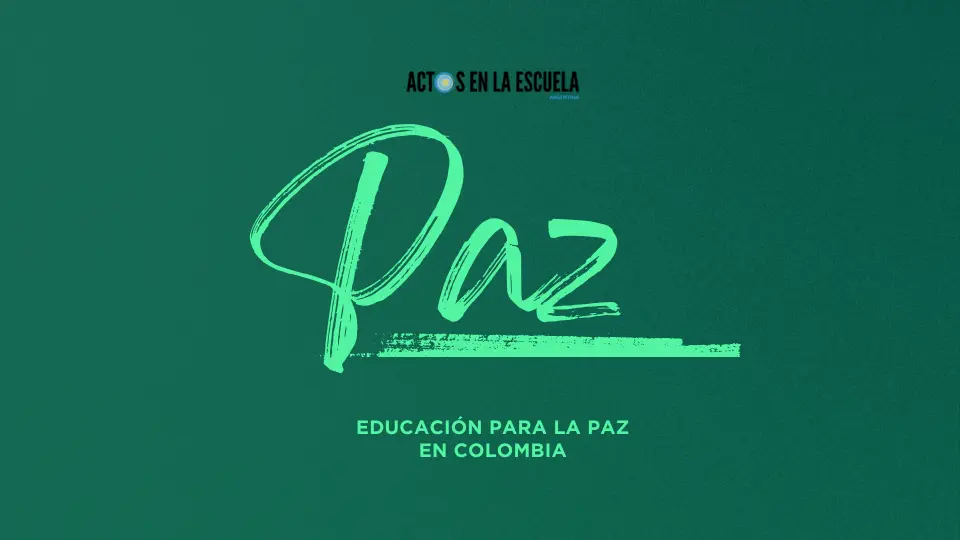
Marco normativo y político de la educación para la paz
El compromiso de Colombia con la paz no se ha quedado solo en discursos; se ha traducido en un andamiaje legal y político que busca darle un sustento sólido a estas iniciativas en el ámbito educativo. Comprender este marco es fundamental para que los docentes puedan alinear su práctica pedagógica con los objetivos nacionales.
Ley 1732 de 2014: Cátedra de la Paz
Mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz, el Congreso de la República promulgó la Ley 1732 de 2014, que estableció la obligatoriedad de la “Cátedra de la Paz” en todas las instituciones educativas del país, desde preescolar hasta media. Esta ley fue un hito, pues reconoció formalmente que la paz no es un estado natural, sino algo que se aprende y se construye activamente.
El objetivo de la Cátedra es “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible”. No se concibió como una asignatura tradicional, sino como una iniciativa que debe integrarse de manera transversal en el currículum escolar, permeando áreas como ciencias sociales, ética, ciencias naturales y educación artística.
Políticas del MEN relacionadas con la construcción de paz
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha sido el encargado de traducir la ley en acciones concretas. A través de decretos y orientaciones pedagógicas, ha delineado los ejes temáticos que debe abordar la Cátedra. Entre estos se encuentran:
Cultura de paz: Entendida como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica.
Educación para el desarrollo sostenible: Comprendiendo la interconexión entre la justicia social, el cuidado del medio ambiente y la paz.
Memoria histórica: Con el fin de comprender el conflicto armado interno y dignificar la memoria de las víctimas.
Derechos Humanos: Como base fundamental para cualquier sociedad democrática y justa.
Estas directrices buscan que cada institución educativa, dentro de su autonomía, pueda adaptar contenidos y desarrollar su propia propuesta para la Cátedra de la Paz, respondiendo a las particularidades de su contexto local. La idea es que no sea una imposición, sino una construcción colectiva que involucre a toda la comunidad educativa.
La Cátedra de la Paz: objetivos y alcances
La Cátedra de la Paz es, sin duda, la política pública más visible en materia de educación para la paz en Colombia. Su diseño busca ir más allá de la simple transmisión de información, apuntando a una formación integral de los estudiantes como ciudadanos activos y comprometidos con su entorno.
Principios y ejes de formación
Los principios que guían la Cátedra están centrados en el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas. Se busca que los estudiantes no solo “sepan” sobre la paz, sino que “sepan hacer” la paz en su vida diaria. Esto implica trabajar en:
Formación en valores: Fomentar la empatía, la solidaridad, el respeto por la diferencia y el sentido de justicia.
Derechos Humanos: Enseñar a los estudiantes a reconocer sus derechos y los de los demás, así como los mecanismos para defenderlos. Un pilar de esto es enseñar los derechos humanos en la escuela de forma práctica.
Resolución pacífica de conflictos: Dotar a los alumnos de herramientas como la mediación, la negociación y el diálogo asertivo para manejar los conflictos entre alumnos y otras disputas cotidianas.
Retos de implementación y críticas a su efectividad
A pesar de sus nobles propósitos, la implementación de la Cátedra no ha estado exenta de dificultades. Uno de los mayores retos ha sido la falta de una adecuada formación docente. Muchos maestros no recibieron la capacitación necesaria para abordar temas tan complejos y sensibles como el conflicto armado, la memoria histórica o la justicia transicional.
Además, la falta de recursos pedagógicos y la sobrecarga académica han llevado a que, en muchos casos, la Cátedra se convierta en una hora más de clase sin una verdadera articulación con el proyecto educativo institucional. Las diferencias entre contextos también son un factor clave; los desafíos de una escuela en una zona urbana con altos índices de violencia juvenil son muy distintos a los de una escuela rural que ha sido directamente afectada por el conflicto armado. Estas brechas entre la educación rural y urbana en Colombia exigen enfoques diferenciados.
Las críticas a su efectividad a menudo apuntan a que una ley por sí sola no puede cambiar una cultura arraigada. Se señala la necesidad de un mayor compromiso institucional, más inversión en capacitación y un diálogo más fluido entre el MEN y las comunidades educativas para que la Cátedra no se quede en el papel.
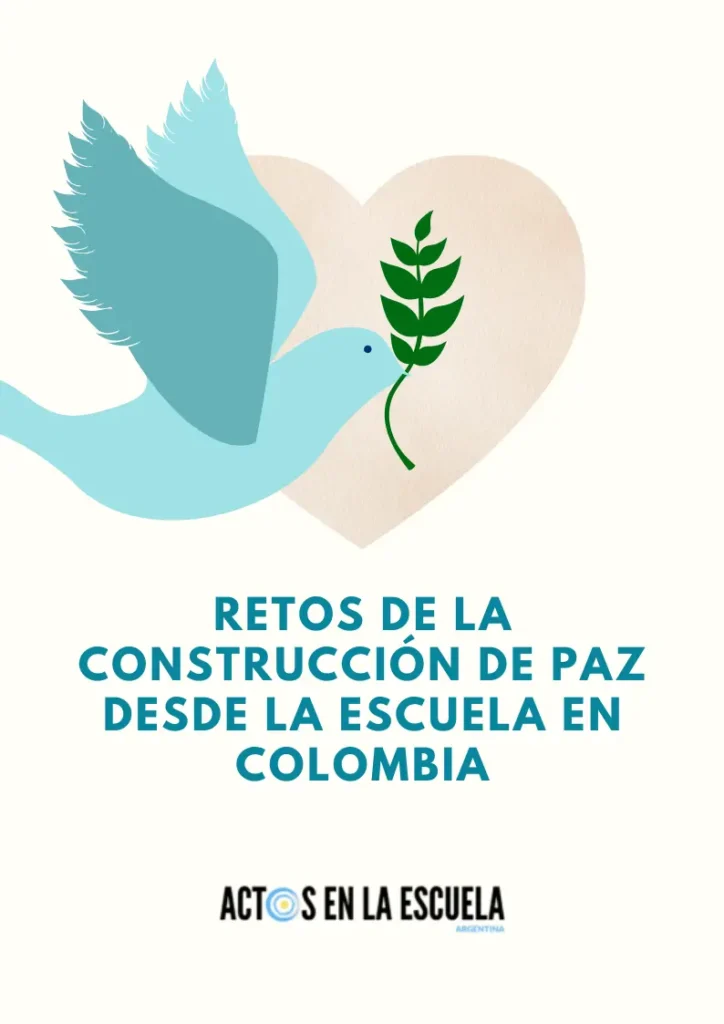
Programas de educación para la paz en Colombia
Más allá de la Cátedra, existen múltiples programas y estrategias que buscan fortalecer la construcción de paz desde la educación. Estas iniciativas son impulsadas tanto por el Estado como por organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, creando un ecosistema diverso de propuestas.
Estrategias nacionales del Ministerio de Educación
El MEN ha desarrollado varias líneas de acción complementarias. Por ejemplo, los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) invitan a las escuelas a integrar temas como la educación para la sexualidad, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación ambiental, todos ellos conectados con una convivencia saludable.
Asimismo, se han fortalecido las competencias ciudadanas como un eje fundamental del currículo. Estas competencias no se limitan a conocimientos cívicos, sino que abarcan habilidades cognitivas (como el pensamiento crítico), emocionales (manejo de emociones) y comunicativas (escucha activa y asertividad).
Modelos de Educación Flexible (MEF)
Una de las realidades más crudas del conflicto fue el desplazamiento forzado y la desescolarización de miles de niños y jóvenes. Para atender a esta población, el MEN ha impulsado Modelos Educativos Flexibles como “Escuela Nueva”, “Aceleración del Aprendizaje” o “Caminar en Secundaria”. Estos modelos están diseñados para adaptarse a las necesidades de comunidades vulnerables, multigrado o en extraedad, garantizando el derecho a la educación y, al mismo tiempo, incorporando componentes de apoyo psicosocial y resiliencia. Son una respuesta directa a las secuelas que dejó la educación en conflicto armado.
Iniciativas de ONG y cooperación internacional
El papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias de cooperación internacional ha sido vital. Organizaciones como Fundación Mi Sangre, Educapaz o War Child Holland han desarrollado programas innovadores que llegan a los territorios más afectados.
Estas iniciativas suelen caracterizarse por el uso de metodologías activas y enfoques creativos. Utilizan el arte, la música, el deporte y el juego como herramientas pedagógicas para que los niños y jóvenes puedan procesar sus experiencias, fortalecer sus habilidades socioemocionales y convertirse en líderes de paz en sus comunidades. A menudo, trabajan en estrecha colaboración con los docentes locales, ofreciendo capacitación y acompañamiento para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
Experiencias escolares y comunitarias: la paz en acción
Si bien las políticas y los programas nacionales establecen el marco, es en el día a día de las escuelas y comunidades donde la educación para la paz en Colombia cobra vida. Son innumerables las historias de docentes, estudiantes y líderes comunitarios que, con creatividad y resiliencia, transforman sus entornos.
Proyectos en escuelas rurales afectadas por la violencia
En muchas zonas rurales que fueron epicentro del conflicto, las escuelas se han convertido en símbolos de resistencia y esperanza. Proyectos como las “Escuelas de Paz” en regiones como Montes de María o el Caquetá han enfocado sus esfuerzos en reconstruir el tejido social. Aquí, la escuela no es solo para los niños; es un punto de encuentro para toda la comunidad. Se realizan talleres sobre memoria, proyectos productivos sostenibles y jornadas de reconciliación. El rol del docente en estos contextos trasciende lo académico y se convierte en el de un gestor de paz.
La paz a través del arte, el teatro y la música
El lenguaje artístico ha demostrado ser un vehículo poderoso para sanar y expresar lo que las palabras a menudo no pueden. En ciudades como Medellín y Bogotá, iniciativas que utilizan el hip-hop, el grafiti o el teatro han permitido a jóvenes de barrios vulnerables canalizar sus energías, contar sus historias y construir identidades alejadas de la violencia. Estas experiencias demuestran que la creatividad puede ser una forma de resistencia y una herramienta para imaginar futuros diferentes. La educación artística se convierte, así, en una pedagogía para la esperanza.
Historias de reconciliación en entornos educativos
Quizás las experiencias más conmovedoras son aquellas que involucran directamente a víctimas y excombatientes. Aunque son procesos delicados, se han dado casos en los que excombatientes en proceso de reincorporación visitan colegios para compartir sus historias de vida, no para justificarse, sino para explicar cómo terminaron en la guerra y por qué decidieron dejarla. Estos encuentros, debidamente preparados y acompañados, pueden tener un impacto profundo en los estudiantes, humanizando el conflicto y reforzando el mensaje de que la violencia nunca es el camino. Fomentan una educación emocional real, basada en el contacto humano y la empatía.
La memoria histórica en el aula
Uno de los pilares de la educación para la paz en Colombia es la pedagogía de la memoria. La premisa es simple pero poderosa: un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Abordar el pasado doloroso del conflicto armado en el aula es un desafío inmenso, pero es indispensable para garantizar la no repetición.
Relatos de víctimas y pedagogía de la memoria
La pedagogía de la memoria se enfoca en dignificar a las víctimas, reconocer su sufrimiento y su resistencia. No se trata de enseñar una lista de fechas y eventos, sino de comprender las dimensiones humanas del conflicto. El uso de testimonios, relatos de vida y crónicas permite a los estudiantes conectar con las historias personales detrás de las cifras.
Esta aproximación busca desarrollar la empatía y una comprensión profunda de las causas y consecuencias de la violencia. El objetivo no es generar odio o revanchismo, sino todo lo contrario: entender cómo la deshumanización del “otro” es el germen de la violencia y cómo el reconocimiento de la humanidad compartida es la base de la paz.
Materiales del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
El Centro Nacional de Memoria Histórica ha jugado un papel crucial en este campo. Ha producido una vasta cantidad de informes, documentales, exposiciones y materiales pedagógicos diseñados específicamente para ser usados en el aula. Informes como el “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad” son documentos fundamentales para entender la magnitud del conflicto.
Además, el CNMH ha creado herramientas como maletas pedagógicas y guías para docentes que ofrecen orientaciones sobre cómo abordar estos temas sensibles en el aula de manera responsable y ética, evitando la revictimización y promoviendo la reflexión crítica.
El papel del testimonio en la enseñanza de la historia reciente
El testimonio es una herramienta pedagógica de primer orden. Escuchar directamente a quienes vivieron el conflicto (víctimas, desplazados, soldados, excombatientes) ofrece una perspectiva que ningún libro de texto puede igualar. Permite a los estudiantes comprender la complejidad del conflicto, desmontar estereotipos y ponerle un rostro humano a la historia.
El uso del testimonio en el aula debe ser manejado con extremo cuidado, asegurando un ambiente de respeto y contención emocional. Cuando se hace bien, puede ser una experiencia transformadora que fomenta una profunda reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de una sociedad pacífica.
Recursos prácticos para el docente
Llevar la educación para la paz a la práctica requiere más que buenas intenciones. A continuación, le ofrecemos una serie de ideas y recursos que puede adaptar a su contexto y utilizar en su aula para fomentar una cultura de paz.
Actividades para el aula
El “árbol de los conflictos”: Una dinámica sencilla para la resolución de problemas. En la raíz del árbol, los estudiantes escriben las causas de un conflicto (ej. un malentendido en el recreo). En el tronco, escriben el problema principal. En las ramas y hojas, proponen diferentes soluciones pacíficas. Esto ayuda a visualizar que todo conflicto tiene raíces y múltiples soluciones posibles.
Círculo de la palabra: Adaptando prácticas ancestrales, puede usar el círculo de la palabra una vez por semana para que los estudiantes expresen sus sentimientos, hablen de problemas en el aula o simplemente se escuchen. Un objeto (una piedra, un peluche) da el turno de hablar, y la regla principal es escuchar sin interrumpir. Fomenta la escucha activa y la seguridad emocional.
Mapa de empatía: Elija un testimonio o una noticia sobre una persona afectada por un conflicto. En un papel grande, divida cuatro cuadrantes: ¿Qué piensa y siente?, ¿Qué ve?, ¿Qué oye?, ¿Qué dice y hace? Pida a los estudiantes que se pongan en el lugar de esa persona y llenen el mapa. Es un ejercicio poderoso de inteligencia emocional en el aula.
Creación de “vacunas contra la violencia”: En grupos, los estudiantes pueden diseñar campañas creativas (carteles, canciones, videos cortos) sobre cómo “inmunizar” a su escuela contra la violencia, el bullying o la indiferencia.
Recursos digitales y materiales de consulta
Portal Colombia Aprende: El portal del MEN suele tener recursos y guías sobre competencias ciudadanas y Cátedra de la Paz.
Web del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): Ofrece acceso gratuito a informes, documentales y herramientas pedagógicas. Su sección “La escuela abraza la verdad” es especialmente relevante.
Educapaz: Esta plataforma nacional tiene una amplia gama de recursos, investigaciones y experiencias sistematizadas sobre educación para la paz en Colombia.
Caja de Herramientas “Aulas en Paz”: Un programa con materiales muy prácticos para trabajar habilidades socioemocionales desde preescolar hasta secundaria.
Utilizar estos recursos no solo enriquece la planificación didáctica, sino que también le permite abordar estos temas con mayor seguridad y fundamento.
Retos de la educación para la paz en Colombia
A pesar de los avances y las innumerables experiencias valiosas, el camino de la educación para la paz en Colombia está lleno de obstáculos. Reconocerlos es el primer paso para poder superarlos.
Capacitación docente insuficiente: Como se mencionó, este es quizás el mayor cuello de botella. Muchos maestros se sienten sin herramientas para abordar temas complejos, polarizantes o emocionalmente cargados. Se necesita una política de formación docente continua, pertinente y contextualizada.
Resistencias políticas y sociales: En un país polarizado, hablar del conflicto armado, sus causas y sus responsables en el aula puede generar resistencia por parte de algunos sectores políticos o incluso de padres de familia. Hay quienes temen que esto sea una forma de “adoctrinamiento”. Superar estas barreras requiere un diálogo social amplio y el respaldo institucional a los docentes.
Persistencia de la violencia: Es muy difícil hablar de paz en territorios donde la violencia no ha cesado. En muchas regiones, nuevos actores armados o la reactivación de viejos conflictos hacen que la escuela siga siendo un espacio de riesgo. La violencia escolar se ve exacerbada por el contexto externo. En estas zonas, la educación para la paz es más urgente, pero también más complicada.
Articulación entre escuela, familia y comunidad: La construcción de paz no puede ser responsabilidad exclusiva de la escuela. Si lo que se aprende en el aula se contradice con lo que se vive en casa o en el barrio, los esfuerzos se diluyen. Es fundamental fortalecer la participación familiar y comunitaria en los proyectos educativos.
Avances y logros alcanzados
No todo son desafíos. Es importante reconocer y celebrar los logros que demuestran que la apuesta por la educación para la paz ha dado frutos significativos.
Mayores espacios de diálogo: Hoy, en muchas escuelas colombianas, se habla de temas que antes eran tabú. La Cátedra de la Paz, con todas sus dificultades, ha legitimado la conversación sobre el conflicto, los derechos humanos y las emociones en el espacio escolar.
Jóvenes como agentes de cambio: Han surgido innumerables colectivos juveniles y liderazgos estudiantiles que promueven la paz en sus territorios. Son jóvenes que han pasado por procesos de formación en sus escuelas y ahora replican ese conocimiento, organizando festivales, cineforos o campañas de convivencia.
Reconocimiento internacional: Varias experiencias colombianas de educación para la paz han sido reconocidas a nivel mundial como modelos innovadores y efectivos. Esto no solo visibiliza el trabajo que se hace en el país, sino que también atrae apoyo y cooperación para seguir fortaleciendo estas iniciativas. El sistema educativo colombiano se ha convertido en un referente en este campo.
Perspectivas de futuro
Mirar hacia adelante implica pensar en cómo consolidar y escalar lo que se ha logrado. La construcción de una cultura de paz es un proyecto a largo plazo que requiere una visión estratégica y un compromiso sostenido.
Hacia una política educativa de paz más integral
El futuro pasa por ir más allá de una sola cátedra o programa. Se necesita una política de Estado que impregne todo el sistema educativo. Esto significa incluir enfoques de paz en la formación inicial de los docentes, en los criterios de evaluación escolar en Colombia, en los materiales educativos y en los manuales de convivencia.
Articulación con la justicia transicional
El sistema educativo debe dialogar más estrechamente con las entidades del Sistema Integral para la Paz (JEP, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas). El legado de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, es un insumo pedagógico de un valor incalculable que debe ser apropiado por las escuelas para que sus recomendaciones no se queden en un informe.
El rol de las nuevas generaciones
Finalmente, el futuro de la paz está en manos de los niños, niñas y jóvenes que hoy están en las aulas. El gran objetivo de la educación para la paz en Colombia es darles las herramientas cognitivas, emocionales y éticas para que puedan construir un país diferente al que heredaron. Se trata de formar una generación que vea el conflicto como una oportunidad de aprendizaje, la diferencia como una riqueza y la paz como el único camino posible.
La educación para la paz en Colombia es un campo en constante construcción, un mosaico de leyes ambiciosas, programas innovadores, experiencias conmovedoras y desafíos enormes. No es una fórmula mágica ni un camino lineal. Es un proceso complejo, a veces frustrante, pero absolutamente indispensable.
Los logros, aunque a veces silenciosos, son evidentes: se ha instalado en el debate público la idea de que la paz se enseña y se aprende. La escuela ha sido ratificada como un territorio de paz y un actor clave en la reconstrucción del tejido social. Los docentes y estudiantes de todo el país demuestran cada día, con su trabajo, que es posible transformar la realidad desde el aula.
El balance final es claro: sin una apuesta decidida, sostenida y financiada por una educación que ponga en el centro la dignidad humana, la empatía y el diálogo, cualquier acuerdo de paz será frágil. Porque la paz sostenible no se firma en un papel, se construye en la mente y el corazón de cada ciudadano. Y ese, precisamente, es el terreno de la educación.
Glosario
Posconflicto: Período que sigue a la firma de un acuerdo de paz, caracterizado por los esfuerzos de reconstrucción, reconciliación y la implementación de lo pactado. No implica la ausencia total de conflictos.
Cátedra de la Paz: Iniciativa curricular obligatoria en todas las escuelas de Colombia, establecida por la Ley 1732 de 2014, para fomentar el aprendizaje y la reflexión sobre la cultura de la paz.
Pedagogía de la Memoria: Enfoque educativo que busca abordar el pasado de un conflicto armado, centrándose en la dignificación de las víctimas y la comprensión de las causas de la violencia para garantizar la no repetición.
Justicia Transicional: Conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Incluye la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Competencias Ciudadanas: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes (cognitivas, emocionales, comunicativas) que permiten a una persona participar activamente en una sociedad democrática y convivir pacíficamente.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿La Cátedra de la Paz es una materia aparte? No necesariamente. La ley la establece como una iniciativa que puede ser implementada como una asignatura independiente, a través de proyectos pedagógicos o de forma transversal en distintas áreas del conocimiento. Cada institución educativa tiene autonomía para definir la mejor manera de integrarla en su currículo.
2. ¿Cómo puedo, como docente, abordar el conflicto armado en el aula si no soy experto? No se requiere ser un experto en historia del conflicto. Lo más importante es crear un ambiente de confianza y respeto. Puede apoyarse en los materiales del Centro Nacional de Memoria Histórica, usar testimonios (en video o texto), e invitar a los estudiantes a investigar historias locales. El enfoque debe estar en la reflexión y la empatía, no en la memorización de datos.
3. ¿Qué hago si un tema genera mucha polarización o conflicto en mi clase? Es normal que estos temas generen debate. Utilice esto como una oportunidad de aprendizaje. Establezca normas de convivencia claras para el diálogo: escuchar sin interrumpir, no hacer ataques personales, argumentar las ideas. Su rol es el de un moderador que garantiza que todas las voces (respetuosas) sean escuchadas.
4. ¿La educación para la paz solo se aplica en zonas que sufrieron el conflicto directamente? No. La educación para la paz es universal. En contextos urbanos, puede enfocarse en prevenir el bullying, la violencia de pandillas, la discriminación o la intolerancia. Los principios de empatía, resolución pacífica de conflictos y respeto por los derechos humanos son necesarios en cualquier comunidad para mejorar el clima escolar y la convivencia.
Bibliografía
Arias, A. (Ed.). (2018). Memorias en clave educativa: aprendizajes, debates y desafíos para la escuela. IDEP.
Bush, K. D., & Saltarelli, D. (Eds.). (2000). The Two Faces of Education in Ethnic Conflict: Towards a Peacebuilding Education for Children. UNICEF.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. CNMH.
Chaux, E., Lleras, J., & Velásquez, A. M. (2004). Competencias ciudadanas: De los estándares al aula. Una propuesta de integración a las áreas académicas. Ediciones Uniandes.
De Zubiría, J. (2017). Cómo enseñar la Cátedra de la Paz en las escuelas. Magisterio Editorial.
Fisas, V. (2011). Educar para una cultura de paz. Cuadernos de Construcción de Paz.
Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bakeaz.
Giraldo, J. (2018). Aportes de las víctimas a la construcción de paz en Colombia. CINEP/Programa por la Paz.
Jares, X. R. (2002). Educación y conflicto: Guía de educación para la convivencia. Editorial Popular.
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2015). Orientaciones generales para la implementación de la Cátedra de la Paz. MEN.
Ospina, H. F. (Ed.). (2016). Pedagogías de la memoria para la paz. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Salomon, G. (2002). The Nature of Peace Education: Not All Programs Are Created Equal. In G. Salomon & B. Nevo (Eds.), Peace education: The concept, principles, and practices around the world. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
