El debate sobre la educación en América Latina a menudo se centra en la pedagogía, la tecnología o la formación docente. Sin embargo, detrás de cada iniciativa, de cada aula equipada y de cada docente motivado, existe un pilar fundamental que lo sostiene todo: el financiamiento de la educación. Este no es un tema meramente técnico o administrativo; es el motor que determina la escala, la calidad y, sobre todo, la equidad del sistema educativo de una nación. En una región tan vasta y desigual como la latinoamericana, entender cómo se financia la educación es clave para comprender por qué persisten ciertas brechas y cómo se pueden superar. Este artículo se adentra en los modelos de financiamiento, los debates sobre la inversión y los desafíos críticos que enfrenta la región, conectando directamente con el concepto de gestión educativa estratégica, ya que una asignación de recursos inteligente y justa es la base de cualquier proyecto educativo a largo plazo. A lo largo de esta guía, analizaremos los mecanismos que sustentan nuestras escuelas y exploraremos caminos para que cada peso invertido se traduzca en una oportunidad real de aprendizaje para todos los estudiantes.
Qué vas a encontrar en este artículo
Fundamentos del financiamiento educativo en América Latina
El financiamiento de la educación se refiere a la forma en que se movilizan, asignan y utilizan los recursos económicos para sostener y desarrollar el sistema educativo. No se trata solo de la cantidad de dinero disponible, sino también de los mecanismos a través de los cuales fluye, desde las arcas del Estado o fuentes privadas hasta las escuelas y aulas. En América Latina, este proceso está profundamente marcado por la historia económica y política de la región, caracterizada por ciclos de crecimiento y crisis, reformas estructurales y una persistente lucha contra la desigualdad.
Evolución histórica del financiamiento
La historia del financiamiento de la educación en la región es un reflejo de sus transformaciones políticas y económicas. Tras los procesos de independencia, los nacientes Estados asumieron la educación como una herramienta para construir la identidad nacional. Sin embargo, los recursos eran escasos y la cobertura, limitada. Durante gran parte del siglo XX, prevaleció un modelo de Estado centralizado que financiaba directamente un sistema público en expansión, aunque a menudo con grandes disparidades entre zonas urbanas y rurales.
Las crisis económicas de los años 80 y 90, junto con la influencia de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, impulsaron reformas neoliberales en muchos países. Estas reformas promovieron la descentralización, la participación del sector privado y un enfoque en la “eficiencia” del gasto. Se introdujeron nuevos mecanismos, pero también se agudizaron los debates sobre la privatización y la equidad.
Ya en el siglo XXI, con el llamado “giro a la izquierda” en varios países y un renovado consenso sobre la importancia de la inversión social, impulsado por organismos como la UNESCO, se produjo un aumento significativo en la inversión educativa en gran parte de la región. El desafío, sin embargo, dejó de ser solo “cuánto” se invierte para centrarse en “cómo” se invierte para garantizar calidad y equidad, una discusión que sigue vigente hoy.
Importancia para la gestión escolar
Un financiamiento de la educación adecuado, predecible y bien gestionado es la sangre vital de cualquier escuela. Para los directivos, que ejercen el liderazgo educativo, la disponibilidad y el flujo de recursos determinan su capacidad para llevar a cabo cualquier proyecto de mejora. Afecta directamente a:
La infraestructura y los recursos didácticos: Desde la construcción y mantenimiento de edificios hasta la compra de libros, computadoras y materiales de laboratorio.
El personal docente: Permite pagar salarios competitivos, atraer y retener talento, y ofrecer oportunidades de formación docente. Un financiamiento insuficiente a menudo se traduce en precariedad laboral y baja moral.
La innovación pedagógica: La implementación de metodologías activas o proyectos innovadores requiere una inversión inicial en materiales y capacitación que depende directamente del presupuesto disponible.
La equidad e inclusión: Permite financiar programas de apoyo para estudiantes con trastornos del aprendizaje, ofrecer becas o alimentación escolar, y realizar las adaptaciones curriculares necesarias para atender a la diversidad.
Sin un financiamiento robusto, la planificación estratégica se queda en el papel, y la capacidad de la escuela para adaptarse y mejorar se ve severamente limitada.
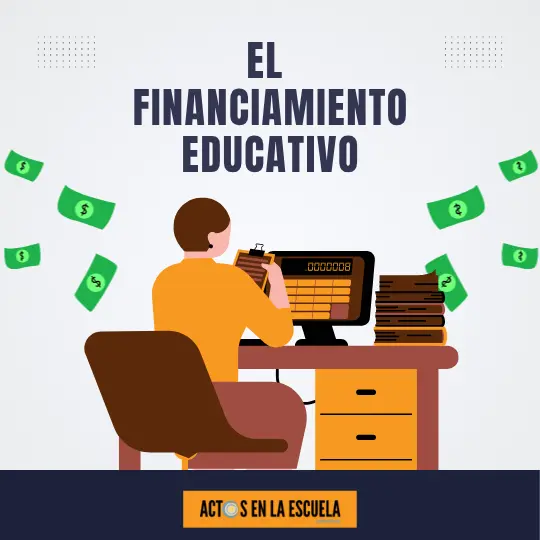
Modelos de financiamiento educativo
No hay un único modelo de financiamiento de la educación; en la práctica, los países latinoamericanos utilizan combinaciones de diferentes enfoques. A continuación, se describen los tres modelos principales, con sus características, ventajas y limitaciones.
Modelo público de financiamiento
Este es el modelo predominante en la región, donde el Estado, a través de sus diferentes niveles (nacional, provincial/estatal, municipal), es el principal responsable de recaudar y distribuir los fondos para la educación.
Características y mecanismos: La principal fuente de ingresos son los impuestos generales (como el impuesto a la renta o al valor agregado). Los gobiernos asignan una porción de su presupuesto nacional a la educación, que luego se distribuye a las escuelas a través de diferentes fórmulas. Algunos países, como Venezuela en su momento o Uruguay, han operado con sistemas fuertemente centralizados, donde el gobierno nacional controla la mayor parte de los recursos y las decisiones. Otros utilizan fórmulas de transferencia que consideran la cantidad de estudiantes, la ubicación geográfica o las necesidades específicas de la población.
Ventajas y limitaciones: La gran ventaja del modelo público es su potencial para garantizar el derecho a la educación de forma universal y gratuita, promoviendo la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, su principal limitación es su dependencia de la salud fiscal del Estado. En países con economías volátiles y baja recaudación de impuestos, el financiamiento puede ser insuficiente, inestable y vulnerable a los recortes en tiempos de crisis, afectando la calidad y la continuidad de los servicios.
Modelo privado de financiamiento
En este modelo, los recursos provienen principalmente de fuentes no estatales. Aunque la educación puramente privada es minoritaria en términos de matrícula en la mayoría de los países, su influencia y sus mecanismos son relevantes.
Características y mecanismos: Las fuentes de financiamiento son diversas. La más común es el pago de matrículas y cuotas por parte de las familias. Otras fuentes incluyen donaciones de exalumnos, aportes de empresas, fundaciones filantrópicas o congregaciones religiosas. Este modelo es característico de las redes de escuelas privadas de élite en países como Chile o Colombia, pero también de muchas instituciones confesionales con vocación social.
Ventajas y limitaciones: Los defensores de este modelo destacan su flexibilidad, su capacidad para innovar rápidamente y su mayor autonomía respecto a la burocracia estatal. Puede ofrecer propuestas pedagógicas diversas y responder a demandas específicas de ciertos segmentos de la población. La principal y más grave limitación es el riesgo de profundizar la segregación y la desigualdad. Al depender de la capacidad de pago de las familias, este modelo puede crear un sistema educativo dual, donde la calidad está directamente ligada al nivel socioeconómico, perpetuando la exclusión.
Modelo mixto de financiamiento
Este enfoque busca combinar la fortaleza del sector público con la flexibilidad del privado. Son arreglos híbridos donde los recursos públicos se utilizan para financiar, total o parcialmente, la educación impartida por proveedores privados o de gestión comunitaria.
Características y mecanismos: Existen varios mecanismos. Los vouchers o subvenciones a la demanda entregan a las familias un bono que pueden usar para pagar la matrícula en una escuela de su elección, ya sea pública o privada. Las escuelas concertadas o subvencionadas son instituciones privadas que reciben fondos públicos a cambio de cumplir ciertos requisitos (como no cobrar matrícula o seguir el currículo oficial). Las Asociaciones Público-Privadas (APP) implican contratos a largo plazo donde empresas privadas construyen y gestionan la infraestructura escolar a cambio de pagos del Estado. Ejemplos de estos mecanismos se encuentran en México con ciertos programas de becas, o en Perú con las escuelas en concesión.
Ventajas y limitaciones: La principal ventaja teórica es la optimización de recursos y la ampliación de la oferta educativa sin que el Estado tenga que construir y gestionar todas las escuelas. Puede fomentar la competencia y la innovación. Sin embargo, los desafíos son enormes. Requieren una regulación y supervisión estatal muy fuerte para evitar la malversación de fondos y garantizar la calidad. La implementación de vouchers, por ejemplo, ha sido muy controvertida, con críticos argumentando que puede debilitar a la escuela pública al desviar recursos y estudiantes. La transparencia en los contratos de APP es otro punto crítico para evitar la corrupción.
Debate sobre la inversión por alumno
Más allá del modelo general, una de las métricas más discutidas en el financiamiento de la educación es la inversión por alumno. Esta cifra representa el gasto total en educación de un país (o región) dividido por el número total de estudiantes. Es un indicador clave para comparar esfuerzos y analizar la equidad.
Cálculo y estándares regionales
El cálculo parece simple, pero en la práctica es complejo. ¿Se incluye solo el gasto en salarios y operaciones, o también la inversión en infraestructura y la alimentación escolar? ¿Se contabiliza solo el gasto público o también el privado? A pesar de estas dificultades, organismos como el Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO publican estimaciones que permiten hacer comparaciones.
En América Latina, la inversión por alumno ha aumentado en las últimas décadas, pero sigue estando, en promedio, muy por debajo de los países de la OCDE. Además, las diferencias dentro de la propia región son abismales. Un país como Costa Rica puede invertir varias veces más por estudiante que Honduras o Guatemala. No existe un “estándar” único, pero se considera que por debajo de cierto umbral es muy difícil garantizar una educación de calidad.
Factores influyentes
La cifra de inversión por alumno no lo dice todo. Varios factores pueden influir en su significado y efectividad:
Costo de vida: Invertir 1.000 dólares por alumno no tiene el mismo impacto en un país con salarios y costos de construcción bajos que en uno con costos altos.
Necesidades diferenciales: Un estudiante de una zona rural aislada, un estudiante con una discapacidad severa o uno que no habla el idioma mayoritario requiere una inversión mucho mayor para tener las mismas oportunidades. Un buen sistema de financiamiento ajusta la asignación por alumno según estas necesidades (financiamiento ponderado).
Políticas redistributivas: Algunos países tienen mecanismos explícitos para dar más recursos a las escuelas que atienden a las poblaciones más vulnerables, buscando cerrar brechas.
Argumentos a favor y en contra
El debate central es: ¿más dinero equivale automáticamente a mejores resultados?
Argumentos a favor: Hay un consenso general de que existe un nivel mínimo de inversión necesario. Sin recursos suficientes, no se pueden tener buenos docentes, aulas seguras ni materiales adecuados. Aumentar la inversión, especialmente cuando es muy baja, suele tener un impacto positivo claro en la asistencia, la finalización de estudios y, en menor medida, en los aprendizajes.
Argumentos en contra: Los críticos argumentan que, a partir de cierto umbral, la forma en que se gasta el dinero es más importante que la cantidad. Un país puede aumentar su presupuesto educativo, pero si ese dinero se pierde en burocracia, corrupción o se gasta en programas ineficaces, los resultados no mejorarán. La evidencia de estudios en la región muestra que la relación entre gasto y calidad no es lineal. Por eso, el debate se ha desplazado de la “cantidad” a la “eficiencia y equidad” del gasto.
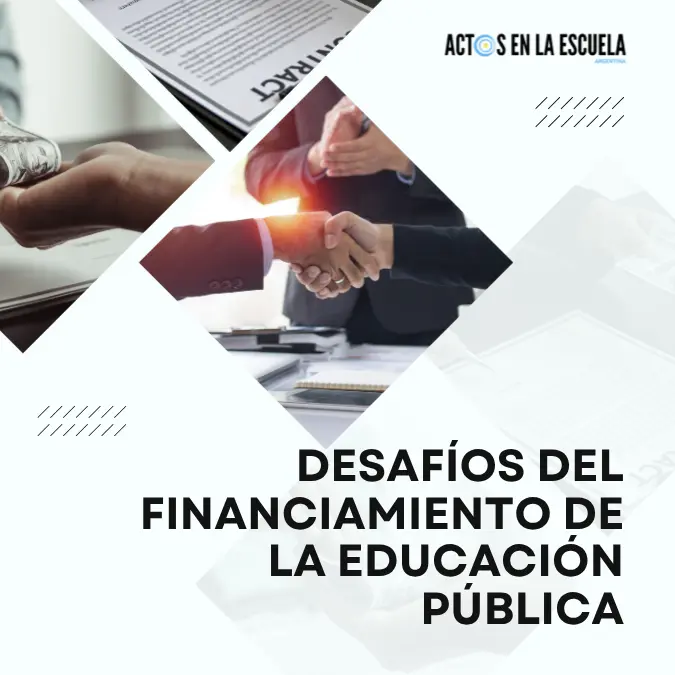
Principales desafíos en el financiamiento educativo
América Latina enfrenta una serie de obstáculos estructurales que limitan el impacto del financiamiento de la educación. Los dos más importantes son la inequidad y la ineficiencia.
Desafíos de equidad
La equidad es quizás el mayor desafío. A pesar de los esfuerzos, la asignación de recursos a menudo reproduce e incluso amplifica las desigualdades existentes.
Disparidades geográficas: Las escuelas en zonas urbanas y ricas suelen recibir más fondos (directa o indirectamente, a través de la capacidad de las familias de contribuir) que las de zonas rurales, indígenas o urbano-marginales. En países como Bolivia o Ecuador, las diferencias en infraestructura y disponibilidad de docentes calificados entre el campo y la ciudad son enormes.
Fórmulas de asignación regresivas: A veces, las fórmulas para distribuir el dinero no consideran adecuadamente las mayores necesidades de las poblaciones vulnerables. Si se asigna una cantidad fija por alumno, una escuela pequeña en una comunidad pobre con altos costos operativos recibe proporcionalmente menos de lo que necesita para funcionar.
Mecanismos redistributivos débiles: Para combatir esto, se necesitan mecanismos que explícitamente den más a quienes más lo necesitan. Esto incluye becas focalizadas, fondos especiales para escuelas en contextos críticos y salarios más altos para incentivar a los buenos docentes a trabajar en zonas difíciles.
Desafíos de eficiencia del gasto
La eficiencia se refiere a obtener los mejores resultados posibles con los recursos disponibles. La ineficiencia es un problema crónico en la gestión pública de muchos países de la región.
Fugas y corrupción: Desde el desvío de fondos a gran escala hasta la pequeña corrupción en la asignación de plazas docentes o la compra de materiales, la corrupción drena recursos vitales del sistema. Auditorías en países como Argentina han revelado irregularidades en la ejecución de programas educativos.
Ineficiencias administrativas: La burocracia excesiva, la falta de sistemas de información para la toma de decisiones y la mala planificación pueden hacer que el dinero no llegue a tiempo, no se use en lo que se necesita o se gaste en programas de bajo impacto.
Subutilización de fondos: A veces, por falta de capacidad de gestión a nivel local, las escuelas o municipios no logran ejecutar todo el presupuesto que se les asigna, devolviendo fondos que se necesitaban con urgencia.
Impacto en escuelas y educadores
Estos desafíos tienen consecuencias directas y tangibles. La falta de equidad significa que los estudiantes más pobres reciben una educación de peor calidad, perpetuando el ciclo de la pobreza. La ineficiencia significa que el esfuerzo fiscal que hace la sociedad no se traduce en mejores aprendizajes. Para los educadores, esto se traduce en salarios bajos, falta de materiales, sobrecarga de trabajo y una profunda frustración, lo que contribuye al síndrome de burnout docente y dificulta el ejercicio de un verdadero liderazgo educativo.
Estrategias para una inversión eficaz en América Latina
Superar estos desafíos no es fácil, pero existen estrategias y mejores prácticas que pueden guiar el camino hacia un financiamiento de la educación más justo y efectivo.
Mejores prácticas regionales
Fondos vinculados a resultados y equidad: Países como Brasil, con su programa FUNDEB, han implementado sistemas complejos que buscan redistribuir recursos desde las regiones más ricas a las más pobres, estableciendo un piso mínimo de inversión por alumno a nivel nacional.
Presupuestos por resultados: En lugar de asignar dinero basándose en gastos históricos, este enfoque vincula el presupuesto a metas y resultados específicos, fomentando una cultura de evaluación y mejora continua.
Inversión en la primera infancia: Existe una creciente evidencia de que la inversión más rentable en educación es en la atención y educación de la primera infancia. Países como Chile han hecho esfuerzos importantes por expandir la cobertura y calidad en este nivel.
Autonomía escolar con rendición de cuentas: Dar a las escuelas más control sobre sus presupuestos puede aumentar la eficiencia, siempre y cuando vaya acompañado de sistemas transparentes de rendición de cuentas a la comunidad y a las autoridades.
Rol de la tecnología y la transparencia
La tecnología puede ser una aliada poderosa. Plataformas digitales pueden permitir un seguimiento en tiempo real de la ejecución presupuestaria, desde el ministerio hasta la escuela. Portales de datos abiertos pueden aumentar la transparencia y facilitar el control social, permitiendo que ciudadanos y organizaciones verifiquen cómo se gasta el dinero. La digitalización de los procesos administrativos también puede reducir la burocracia y los espacios para la corrupción.
Recomendaciones para policymakers y directivos
Para los policymakers (diseñadores de políticas): Es crucial diseñar fórmulas de financiamiento que sean sensibles a la equidad, invertir en sistemas de información robustos y fortalecer los mecanismos de auditoría y control. El diálogo con la comunidad educativa es fundamental para que las políticas sean pertinentes.
Para los directivos escolares: Aunque no controlen el presupuesto nacional, pueden hacer mucho. Deben desarrollar capacidades de gestión financiera, buscar fuentes de financiamiento complementarias (alianzas con empresas locales, postulación a proyectos), y, sobre todo, ser transparentes con su comunidad sobre los recursos que reciben y cómo los utilizan, fomentando la participación familiar en la supervisión del gasto.
Tendencias futuras en el financiamiento educativo
El mundo está cambiando, y con él, las prioridades y mecanismos del financiamiento de la educación.
Influencias emergentes
Financiamiento para la sostenibilidad: A medida que la crisis climática se agudiza, surgirán “fondos verdes” para financiar proyectos de educación para el Desarrollo Sostenible en las escuelas.
Financiamiento post-pandemia: La pandemia reveló la enorme brecha digital. El financiamiento futuro deberá incluir inversiones masivas en conectividad, dispositivos y formación de competencias digitales tanto para estudiantes como para docentes.
Fintech y educación: Nuevas tecnologías financieras (fintech) podrían facilitar mecanismos de micro-financiamiento para proyectos educativos específicos o sistemas de pago más eficientes para becas y ayudas estudiantiles.
Oportunidades y riesgos
Estas tendencias ofrecen oportunidades para modernizar los sistemas educativos y cerrar brechas. Por ejemplo, la inversión en tecnología puede llevar educación de calidad a zonas remotas. Sin embargo, también conllevan riesgos. Si no se gestionan con un enfoque de equidad, la digitalización podría aumentar la brecha entre quienes tienen acceso y quienes no. El desafío será aprovechar las nuevas oportunidades de financiamiento sin perder de vista el objetivo central de una educación inclusiva y de calidad para todos.
Recursos Prácticos para la Comunidad Educativa
1. Guía Rápida para Analizar el Presupuesto de tu Escuela (para directivos y docentes)
Obtén los datos: Solicita a la administración un desglose simple del presupuesto anual. ¿Cuánto viene del Estado? ¿Cuánto de otras fuentes?
Categoriza los gastos: Agrupa los gastos en 3-5 categorías principales (Ej: Salarios, Mantenimiento, Materiales Didácticos, Servicios Básicos, Proyectos Especiales).
Conecta con el Proyecto Educativo: Pregúntate: ¿Nuestros gastos reflejan nuestras prioridades pedagógicas? Si decimos que la lectura es clave, ¿cuánto invertimos en la biblioteca?
Comunica con transparencia: Crea un gráfico simple y compártelo en una reunión con padres y docentes. La transparencia genera confianza.
2. Preguntas para un Diálogo Comunitario sobre Financiamiento
Organiza un encuentro con familias y personal y usa estas preguntas para guiar la conversación:
¿Cuáles son las 3 necesidades más urgentes de nuestra escuela que requieren recursos?
Más allá del dinero, ¿qué otros recursos tenemos en nuestra comunidad que podríamos movilizar (tiempo voluntario, conocimientos de los padres, alianzas locales)?
¿Cómo podemos, como comunidad, abogar por un mejor financiamiento ante las autoridades municipales o regionales?
3. Checklist de Eficiencia del Gasto a Nivel Escolar
Compras conjuntas: ¿Podemos unirnos a otras escuelas cercanas para comprar materiales al por mayor y obtener mejores precios?
Mantenimiento preventivo: ¿Estamos invirtiendo un poco en mantener nuestras instalaciones para evitar reparaciones mayores y más costosas en el futuro?
Uso de recursos abiertos: ¿Estamos aprovechando el software libre y los recursos educativos abiertos disponibles en línea antes de comprar licencias o materiales costosos?
Evaluación de programas: De los programas o proyectos en los que invertimos, ¿cuáles están dando resultados reales y cuáles deberíamos reconsiderar?
El financiamiento de la educación es mucho más que cifras en un presupuesto; es la expresión material del compromiso de una sociedad con su futuro. En América Latina, la conversación ha transitado desde la simple necesidad de invertir más hacia la urgencia de invertir mejor, con un foco ineludible en la equidad y la eficiencia. Los modelos públicos, privados y mixtos presentan un abanico de posibilidades y desafíos, pero ninguno de ellos será exitoso si no se aborda la desigualdad estructural que caracteriza a la región.
El debate sobre la inversión por alumno nos recuerda que cada cifra representa la oportunidad de un niño, y que no todos los niños necesitan lo mismo para florecer. Superar los retos de la corrupción, la burocracia y la asignación injusta de recursos es una tarea monumental, pero indispensable. Para los líderes educativos y los diseñadores de políticas, esto exige un conocimiento profundo de los mecanismos financieros, pero también un fuerte compromiso ético. En última instancia, un sistema de financiamiento robusto, transparente y equitativo es la plataforma sobre la cual se puede construir una gestión educativa estratégica que realmente transforme las escuelas y, con ellas, las vidas de millones de estudiantes en todo el continente.
Glosario
Asociación Público-Privada (APP): Contrato a largo plazo entre una entidad pública y una privada para el diseño, construcción, financiamiento y operación de infraestructura o servicios públicos, como escuelas.
Eficiencia del Gasto: Principio de gestión que busca maximizar los resultados (ej. aprendizajes de los estudiantes) obtenidos por cada unidad de recurso invertido.
Equidad en el Financiamiento: Principio que busca distribuir los recursos educativos de manera justa, asignando más fondos a aquellos estudiantes, escuelas o regiones que enfrentan mayores desventajas para garantizar la igualdad de oportunidades.
Gasto por Alumno: Indicador que mide la inversión total en educación dividida por el número de estudiantes, utilizado para comparar niveles de financiamiento entre países o regiones.
Modelo de Financiamiento Mixto: Sistema que combina fondos públicos y privados para sostener la oferta educativa, a través de mecanismos como subvenciones a escuelas privadas o vouchers.
Subvención a la Demanda (Voucher): Mecanismo por el cual el Estado entrega a las familias un certificado o bono con un valor monetario específico para que lo utilicen en la escuela de su elección, sea pública o privada.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Por qué la privatización de la educación es un tema tan polémico en América Latina? Es polémico porque la región tiene niveles muy altos de desigualdad social. Los críticos argumentan que fomentar la educación privada con recursos públicos (a través de vouchers o subvenciones) puede crear un sistema segregado donde los estudiantes de familias con más recursos se concentran en escuelas privadas de mejor calidad, mientras que la escuela pública se queda con los estudiantes más vulnerables y menos recursos, debilitando la cohesión social.
2. ¿Aumentar el salario de los docentes garantiza una mejor calidad educativa? No lo garantiza por sí solo, pero es una condición necesaria. Salarios dignos y competitivos son cruciales para atraer a jóvenes talentosos a la carrera docente, retener a los buenos maestros y asegurar que puedan dedicarse a tiempo completo a su labor sin necesidad de tener un segundo trabajo. Sin embargo, esta inversión debe ir acompañada de buenas políticas de formación inicial, desarrollo profesional continuo y sistemas de evaluación docente justos y formativos.
3. ¿Qué puede hacer una escuela en una comunidad pobre para conseguir más recursos si el Estado no provee lo suficiente? Aunque la responsabilidad principal es del Estado, las escuelas pueden ser proactivas. Algunas estrategias incluyen: crear alianzas con empresas locales para proyectos específicos, postular a fondos concursables de fundaciones nacionales o internacionales, organizar eventos de recaudación de fondos con la comunidad (kermeses, rifas), y establecer programas de voluntariado donde miembros de la comunidad aporten con su tiempo y habilidades.
4. ¿La descentralización del financiamiento es siempre una buena idea? Tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es que las decisiones sobre el gasto se toman más cerca de la realidad de la escuela, lo que puede aumentar la pertinencia y la eficiencia. La principal desventaja es que, si no va acompañada de fuertes mecanismos de redistribución, puede aumentar la inequidad, ya que los municipios o regiones más ricas tendrán más capacidad para generar recursos propios y financiar mejor sus escuelas que los más pobres. Una descentralización exitosa requiere un fuerte rol del gobierno central para garantizar la equidad.
Bibliografía
Banco Mundial. (Publicaciones anuales). Informe sobre el Desarrollo Mundial.
Bruns, B., & Luque, J. (2014). Profesores excelentes: Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Banco Mundial.
CEPAL. (Publicaciones anuales). Panorama Social de América Latina.
Corrales, J. (2002). Presidents without Parties: The Politics of Economic Reform in Argentina and Venezuela in the 1990s. Penn State University Press.
Gentili, P. (Coord.) (2009). Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina. Homo Sapiens Ediciones.
Morduchowicz, A. (2008). El Financiamiento Educativo en Argentina: Problemas y Alternativas. CIPPEC.
PREAL & BID. (2006). Cantidad sin calidad: Un informe del progreso educativo en América Latina.
Rivas, A. (2015). América Latina después de PISA: Lecciones aprendidas de la educación en siete países (2000-2015). CIPPEC.
UNESCO. (Publicaciones anuales). Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo.
Winkler, D. R., & Herrou, F. (Eds.). (2016). Gobernanza y financiamiento de la educación en América Latina. Diálogo Interamericano.
