Para comprender a fondo el sistema educativo de Colombia en la actualidad, con sus fortalezas, contradicciones y desafíos, es indispensable mirar hacia atrás. La historia de la educación en Colombia no es una simple sucesión de fechas y decretos; es un relato de tensiones, luchas de poder e ideales que han moldeado la nación. Cada debate sobre laicismo, cada reforma curricular y cada esfuerzo por ampliar la cobertura ha dejado una huella en las aulas de hoy.
Este artículo te ofrece un recorrido cronológico e interpretativo a través de las etapas que definieron la educación en el país. Exploraremos cómo se pasó de un sistema exclusivo y controlado por la Iglesia a un marco legal que, al menos en el papel, busca la inclusión y la autonomía. Nuestro punto de llegada será la Ley General de Educación 1994 (Ley 115), la columna vertebral del sistema contemporáneo, una norma que solo puede entenderse como la culminación de siglos de evolución.
Qué vas a encontrar en este artículo
La educación en la época colonial (siglos XVI–XVIII)
La educación en la Colonia en Colombia, o en el Virreinato de la Nueva Granada, fue un proyecto inseparable de la conquista y la evangelización. Durante casi tres siglos, la Iglesia católica ostentó el monopolio casi absoluto del saber y la enseñanza. Su objetivo principal no era la instrucción universal, sino la formación de una élite criolla leal a la Corona española y la conversión de la población indígena a la fe cristiana.
Las características de este período fueron la exclusión y la estratificación. La educación formal estaba reservada para los hombres blancos de familias adineradas. Las mujeres, los indígenas, los mestizos y la población esclavizada estaban, en su gran mayoría, excluidos de las letras. Para las mujeres de la élite, la educación se limitaba a la doctrina cristiana y las labores del hogar, impartida en conventos.
Las primeras instituciones educativas de nivel superior fueron fundadas por órdenes religiosas. El Colegio Mayor de San Bartolomé (1604) y la Pontificia Universidad Javeriana (1623), ambos dirigidos por los jesuitas, son ejemplos emblemáticos. El currículo se centraba en la teología, la filosofía escolástica, el derecho canónico y el latín. La cultura escolar de la época estaba impregnada de una visión dogmática y moralizante, donde las funciones de la educación eran claras: salvar almas y mantener el orden social establecido.
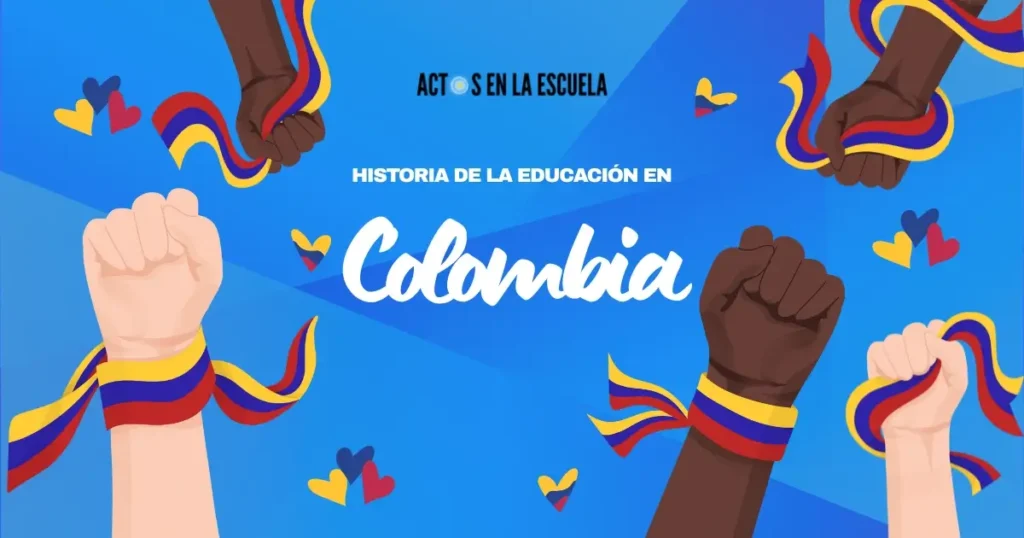
Primeras décadas de la República (siglo XIX temprano)
La Independencia marcó una ruptura violenta con el orden colonial, y la educación se convirtió en un campo de batalla ideológico. Los líderes de la nueva república, influenciados por las ideas de la Ilustración, vieron en la instrucción pública una herramienta indispensable para formar ciudadanos, no súbditos, y consolidar el proyecto nacional.
Figuras como Simón Bolívar y, sobre todo, Francisco de Paula Santander (“El Hombre de las Leyes”) impulsaron los primeros intentos de crear un sistema educativo público, laico y centralizado. La Constitución de Cúcuta de 1821 ordenó el establecimiento de escuelas primarias en todas las parroquias y la creación de colegios y universidades públicas. El objetivo era arrebatarle el control educativo a la Iglesia y ponerlo en manos del Estado.
Para lograr una rápida expansión con pocos recursos, se adoptó el método lancasteriano, un sistema de enseñanza mutua donde los estudiantes más avanzados instruían a sus compañeros. Aunque eficiente en términos logísticos, este modelo promovía un aprendizaje memorístico y superficial. Estos primeros esfuerzos, aunque visionarios, chocaron con la falta de financiamiento, la escasez de maestros formados y, sobre todo, la férrea oposición de la Iglesia, que veía en la secularización una amenaza a su poder y a la moral cristiana.
Educación y construcción del Estado nacional (mediados y finales del siglo XIX)
El siglo XIX fue escenario de una lucha constante entre los partidos Liberal y Conservador, y la educación fue uno de sus principales campos de disputa. Cada bando buscaba imponer su modelo de sociedad a través de la escuela, entendida como una escuela como institución social clave.
El punto más álgido de este conflicto fue la reforma educativa de 1870, impulsada por el gobierno liberal radical de Eustorgio Salgar. Esta reforma decretó la educación primaria gratuita, obligatoria y laica, y buscó modernizar los métodos pedagógicos. Para ello, se trajo al país la primera Misión Pedagógica Alemana, encargada de formar a los maestros en las nuevas Escuelas Normales. La creación de estas instituciones fue un hito en la profesionalización del rol del docente.
La reacción conservadora no se hizo esperar. La Iglesia y el Partido Conservador calificaron la reforma de “atea” e “inmoral”, lo que desató varias guerras civiles. Con el triunfo de la Regeneración Conservadora, la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 con la Santa Sede, se revirtieron gran parte de los avances laicos. La educación pública volvió a estar bajo la vigilancia y dirección de la Iglesia católica, un modelo que perduraría por décadas. A pesar de estos vaivenes, la idea de un sistema educativo nacional, aunque todavía incipiente y con una cobertura muy limitada, ya se había instalado.
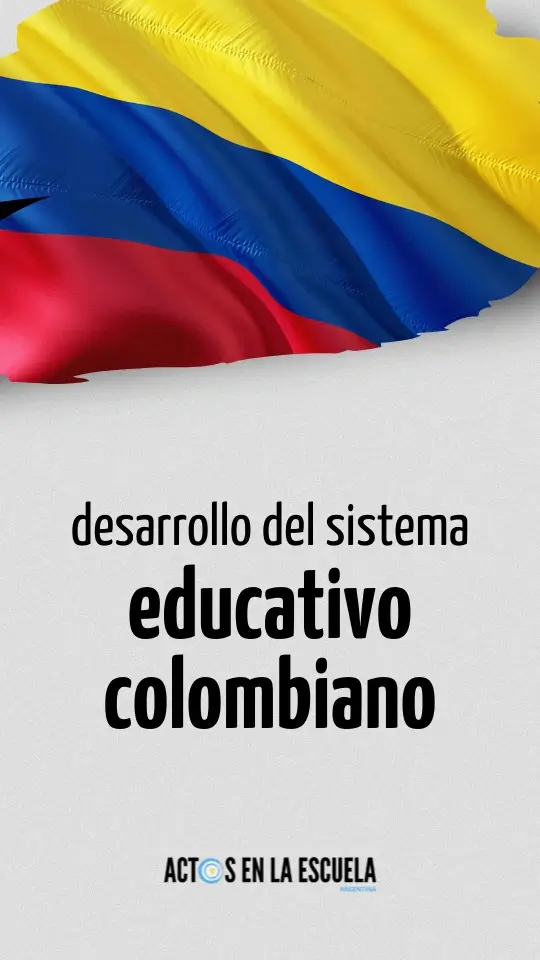
Educación en el siglo XX: entre la tradición y la modernización
El desarrollo del sistema educativo colombiano en el siglo XX fue un proceso lento pero constante de expansión y modernización. Las primeras décadas estuvieron marcadas por la lucha contra el analfabetismo, que a principios de siglo superaba el 70% de la población. La creación del Ministerio de Instrucción Pública (hoy Ministerio de Educación Nacional) en 1903 centralizó la administración y buscó unificar los planes de estudio.
Una de las estrategias clave para mejorar la calidad fue la importación de modelos pedagógicos europeos. Nuevas misiones pedagógicas, como la belga liderada por Ovide Decroly o la chilena, introdujeron las ideas de la Escuela Activa, que ponían el foco en el interés del niño y el aprendizaje a través de la experiencia. Estas corrientes influyeron notablemente en la historia de la pedagogía en Colombia, aunque su aplicación se concentró en colegios urbanos de élite, como el Gimnasio Moderno de Bogotá, fundado en 1914.
Entre las décadas de 1940 y 1960, la urbanización acelerada y el crecimiento demográfico generaron una presión sin precedentes sobre el sistema escolar. La matrícula, especialmente en la secundaria, creció exponencialmente. Se crearon nuevas universidades públicas en las regiones y la ayuda internacional, como la Alianza para el Progreso, financió la construcción de escuelas. Sin embargo, esta expansión no fue equitativa. La brecha entre la educación urbana y la rural se profundizó, sembrando las semillas de una desigualdad que persiste hasta hoy.
Reformas educativas de la segunda mitad del siglo XX
Bajo el largo amparo de la Constitución de 1886, el sistema educativo mantuvo una estructura tradicional. Sin embargo, las demandas de una sociedad en cambio obligaron a realizar ajustes significativos.
Una de las reformas educativas en Colombia más importantes de este período fue la de 1974, que renovó el currículum escolar. Se pasó de un enfoque basado en asignaturas aisladas a uno organizado por áreas del conocimiento, buscando una formación más integral y menos enciclopédica.
Otro hito fundamental fue el Estatuto Docente de 1979 (Decreto 2277). Esta norma unificó la carrera de los maestros del sector público, estableciendo un escalafón basado en el título y la experiencia. Aunque fue una conquista para la profesionalización y estabilidad laboral del magisterio, con el tiempo se le criticó por su rigidez y por no incentivar la formación continua o la evaluación por méritos.
En este contexto también surgieron modelos alternativos que respondían a los problemas de las zonas más desatendidas. El modelo Escuela Nueva, desarrollado en la década de 1970, se convirtió en una solución innovadora para las escuelas rurales multigrado. Su enfoque en el aprendizaje cooperativo, el gobierno estudiantil y guías de aprendizaje autónomo fue tan exitoso que se exportó a varios países del mundo.
Los años 80 y 90 vieron un creciente consenso sobre la necesidad de descentralizar la gestión educativa, que hasta entonces había sido rígidamente controlada desde Bogotá. Este fue el preludio de la gran transformación que estaba por venir.
La Constitución de 1991 y la nueva visión de la educación
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue un momento de refundación para el país. En medio de una profunda crisis social y de violencia, la nueva Constitución Política sentó las bases para un Estado más democrático, pluralista y descentralizado.
Para la educación, el cambio fue radical. El Artículo 67 elevó la educación a la categoría de derecho fundamental de la persona y servicio público con función social. Este no era un cambio menor: implicaba que el Estado tenía la obligación ineludible de garantizar el acceso y la permanencia de todos los ciudadanos en el sistema.
La Constitución de 1991 introdujo una nueva filosofía educativa:
- Enfoque pluralista: Reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación, abriendo la puerta a la etnoeducación y al respeto por los saberes ancestrales.
- Descentralización: Ordenó la transferencia de competencias y recursos a las entidades territoriales (departamentos y municipios), buscando una gestión más cercana a las realidades locales.
- Autonomía y participación: Consagró la autonomía escolar y la participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones.
Este nuevo marco constitucional desmanteló el viejo modelo centralista y confesional, y creó la necesidad de una nueva ley que desarrollara estos principios.
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)
Tres años después de la promulgación de la Constitución, se sancionó la Ley General de Educación 1994, conocida como Ley 115. Esta ley es el resultado de todo el recorrido histórico anterior y el principal marco normativo que rige la educación colombiana hoy.
Sus objetivos principales fueron organizar el servicio educativo para responder a los mandatos constitucionales de cobertura, calidad y pertinencia. Sus aportes más significativos fueron:
- Estructura del sistema: Definió los niveles que conocemos: educación preescolar (con un grado obligatorio), educación básica (nueve grados) y educación media (dos grados). También reglamentó la educación superior y la educación para el trabajo.
- Autonomía escolar: Hizo del Proyecto Educativo Institucional (PEI) el corazón de cada escuela. A través del PEI, cada comunidad educativa puede definir su identidad, su plan de estudios, sus metodologías y su sistema de evaluación, adaptándose a su contexto específico.
- Gobierno Escolar: Creó instancias de participación democrática como el Consejo Directivo y el Consejo Académico, donde docentes, estudiantes y padres de familia tienen voz y voto.
- Currículo y evaluación: Promovió un currículo flexible, basado en procesos y no solo en contenidos, y sentó las bases para el sistema nacional de evaluación de la calidad que luego consolidaría el ICFES.
La Ley 115 representa tanto una continuidad como una ruptura. Continuidad, porque recoge aspiraciones históricas como la formación integral y la profesionalización docente. Ruptura, porque consolida la descentralización, la autonomía y un enfoque de derechos que eran impensables en el modelo anterior.
Balance histórico: continuidades y rupturas
La historia de la educación en Colombia es un péndulo que ha oscilado entre modelos opuestos. Al mirar en retrospectiva, podemos identificar los grandes avances y las deudas pendientes que este largo proceso ha dejado.
Avances y rupturas:
- Se transitó de un sistema elitista, confesional y exclusivo a uno que, por ley, es un derecho universal, laico e inclusivo.
- El control pasó de ser un monopolio de la Iglesia a una responsabilidad principal del Estado, con una creciente participación de la sociedad civil.
- Se evolucionó de un modelo rígidamente centralizado a uno descentralizado que valora la autonomía escolar y la pertinencia local.
- La figura del maestro pasó de ser un oficio improvisado a una profesión regulada con derechos y deberes claros.
Persistencias y deudas:
- La desigualdad social y territorial sigue siendo el mayor desafío. La brecha en calidad entre la educación privada para élites y la pública, y entre lo urbano y lo rural, es una herida histórica que no ha cerrado.
- Las tensiones entre el Estado y la Iglesia, aunque atenuadas, persisten en los debates sobre educación sexual, libertad de cátedra y el currículo en colegios confesionales.
- El reto de la calidad ha sido una constante. A pesar de la expansión de la cobertura, garantizar aprendizajes pertinentes y significativos para todos sigue siendo una meta esquiva.
Conocer la historia de la educación en Colombia es fundamental para cualquier educador que trabaje en el país o en la región. Nos permite entender por qué el PEI es tan importante, por qué existen tensiones sobre el currículo de religión o por qué la brecha rural es tan profunda. La Ley 115 de 1994 no surgió de la nada; fue la respuesta a siglos de debates y luchas. Actúa como una bisagra que intenta cerrar las puertas de un pasado excluyente y abrir las de un futuro más democrático y equitativo.
Sin embargo, las leyes no transforman la realidad por sí solas. Las preguntas que este recorrido histórico nos deja siguen vigentes: ¿Cómo materializar en cada aula los principios de autonomía y participación? ¿De qué manera podemos saldar la deuda histórica con la educación rural y las comunidades marginadas? ¿Qué lecciones de las misiones pedagógicas del pasado podemos aplicar para mejorar la formación docente hoy? Entender el pasado no es un ejercicio de nostalgia, sino la herramienta más poderosa para construir el futuro de la educación.
Glosario
- Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación): Es la principal norma que rige el sistema educativo colombiano actual. Desarrolla los principios educativos de la Constitución de 1991, estableciendo la estructura por niveles, la autonomía escolar y la participación de la comunidad.
- PEI (Proyecto Educativo Institucional): Documento que funciona como la “constitución” de cada colegio. Define su identidad, filosofía, plan de estudios y normas. Es el principal instrumento de la autonomía escolar consagrada en la Ley 115.
- Misiones Pedagógicas: Grupos de expertos extranjeros (principalmente alemanes, belgas y chilenos) contratados por el gobierno colombiano en diferentes momentos de los siglos XIX y XX para modernizar los métodos de enseñanza y la formación de maestros.
- Escuelas Normales: Instituciones dedicadas específicamente a la formación de maestros para la educación primaria. Su creación en el siglo XIX fue un paso fundamental para la profesionalización docente.
- Método Lancasteriano (o de enseñanza mutua): Sistema pedagógico popular a principios del siglo XIX, en el que los estudiantes más avanzados, bajo la supervisión de un solo maestro, enseñaban a sus compañeros. Se usó para expandir la cobertura rápidamente y con bajos costos.
- Concordato: Un tratado o acuerdo entre la Santa Sede (el Vaticano) y un Estado soberano. El Concordato de 1887 entre Colombia y el Vaticano le otorgó a la Iglesia católica un rol preponderante en la supervisión y dirección de la educación pública.
- Constitución de 1991: La Carta Magna actual de Colombia, que reemplazó a la de 1886. Transformó la educación al definirla como un derecho fundamental, promover la descentralización y reconocer el carácter multicultural de la nación.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Por qué la Iglesia católica tuvo tanto poder sobre la educación en Colombia?
Durante el período colonial, la Corona española delegó en la Iglesia la tarea de educar y evangelizar. Tras la independencia, la Iglesia mantuvo una enorme influencia social y política, especialmente en el Partido Conservador. El Concordato de 1887 le otorgó formalmente el control sobre la educación pública, un poder que solo comenzó a disminuir significativamente con la Constitución de 1991.
2. ¿Qué fue la Misión Pedagógica Alemana de 1870?
Fue un grupo de educadores alemanes contratados durante la reforma educativa liberal de 1870 para establecer y dirigir las Escuelas Normales, que eran las instituciones encargadas de formar a los maestros de primaria. Su objetivo era introducir en Colombia los métodos pedagógicos pestalozzianos, basados en la intuición, la observación y un enfoque menos memorístico. Fue el primer gran esfuerzo por modernizar y tecnificar la pedagogía en el país.
3. ¿Qué es el Estatuto Docente de 1979 y por qué es importante?
El Decreto 2277 de 1979, o Estatuto Docente, fue la ley que profesionalizó la carrera de los maestros del sector público en Colombia. Creó un sistema de escalafón que regula el ingreso, ascenso, permanencia y retiro de los docentes, basándose en sus títulos y años de servicio. Representó una gran conquista laboral para el magisterio, brindando estabilidad y reconocimiento profesional.
4. ¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo educativo de la Constitución de 1886 y el de la de 1991?
La Constitución de 1886 estableció un Estado centralista y confesional, donde la educación pública estaba subordinada a los dogmas de la Iglesia católica. En contraste, la Constitución de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, pluralista y descentralizado. En este nuevo marco, la educación se consagra como un derecho fundamental, se promueve la autonomía escolar y se reconoce la diversidad cultural de la nación.
5. ¿Por qué se considera a la Ley 115 de 1994 un hito en la historia de la educación en Colombia?
Porque es la ley que desarrolla los principios educativos de la Constitución de 1991 y reestructura todo el sistema. Estableció la autonomía escolar a través del PEI, promovió la participación democrática en las escuelas, definió la estructura de niveles (preescolar, básica, media) y sentó las bases para un sistema de evaluación de la calidad. Es el marco normativo más importante de la educación colombiana en el último siglo.
Bibliografía
- Echeverri, A. (2007). La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura en Colombia 1900-1950. Anthropos Editorial.
- Helg, A. (2001). La educación en Colombia, 1918-1957. Universidad Pedagógica Nacional.
- Herrera, M. C., & Pinilla, A. (Eds.). (2003). El maestro como sujeto político y de saber. Universidad Pedagógica Nacional.
- Jaramillo Uribe, J. (1989). Breve historia de la educación en Colombia. En Manual de Historia de Colombia, Tomo III. Procultura.
- Martínez Boom, A. (2004). De la escuela expandida a la escuela sitiada. Anthropos Editorial.
- Ocampo López, J. (1996). Historia básica de Colombia. Plaza & Janés.
- Safford, F. (1991). El ideal de lo práctico: El desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia. El Áncora Editores.
- Silva, R. (2002). Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808: genealogía de una comunidad de interpretación. Banco de la República – Fondo de Promoción de la Cultura.
- Zuluaga Garcés, O. L. (1999). Pedagogía e historia: la historicidad de la pedagogía, la enseñanza, un objeto de saber. Siglo del Hombre Editores.
- González, F. (1988). La Regeneración y la Iglesia Católica: El Concordato de 1887. En Partidos políticos y poder eclesiástico. CINEP.
