Imagina esta situación: la esposa de un hombre llamado Heinz está a punto de morir por un tipo especial de cáncer. Existe un medicamento que los médicos creen que podría salvarla. Es una forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad ha descubierto recientemente. La producción del medicamento es cara, pero el farmacéutico cobra diez veces más de lo que le cuesta fabricarlo. Heinz reúne todo el dinero que puede, pero solo consigue la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que se lo venda más barato o que le permita pagar el resto más tarde. El farmacéutico se niega. Desesperado, Heinz considera entrar a la fuerza en la farmacia para robar el medicamento. ¿Debería hacerlo? ¿Por qué?
Este escenario, conocido como el Dilema de Heinz, es mucho más que un simple acertijo ético. Es la piedra angular del trabajo de uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX: Lawrence Kohlberg. Para él, la respuesta a si Heinz debe robar o no era secundaria; lo verdaderamente importante era el razonamiento detrás de la decisión. Fue a través de dilemas como este que Kohlberg se propuso mapear el universo del juicio moral, buscando entender cómo los seres humanos, desde la niñez hasta la adultez, desarrollan su sentido del bien y del mal.
En el panteón de los autores de la pedagogía y la psicología que han arrojado luz sobre esta cuestión, la figura de Lawrence Kohlberg brilla con una intensidad particular. Su trabajo nos ofrece una de las teorías más completas sobre cómo cultivar el pensamiento crítico aplicado a la ética.
En un mundo cada vez más complejo, la necesidad de formar ciudadanos con un sólido criterio moral es más urgente que nunca. La teoría de Lawrence Kohlberg y el desarrollo moral no es solo un modelo psicológico; es una poderosa herramienta pedagógica. Nos proporciona un marco para entender por qué un niño pequeño obedece para evitar un castigo, por qué un adolescente se guía por la aprobación de sus pares y por qué algunos adultos son capaces de desafiar leyes injustas en nombre de principios universales. Este artículo explora la vida y obra de este pionero, desglosa sus famosas seis etapas, analiza sus métodos y críticas, y ofrece estrategias concretas para aplicar su legado en el aula, convirtiendo la educación en un verdadero motor para la justicia y la ciudadanía responsable.
Qué vas a encontrar en este artículo
Biografía y trayectoria de Lawrence Kohlberg
Lawrence Kohlberg (1927-1987) fue un hombre cuya vida estuvo tan marcada por las cuestiones morales como su propia teoría. Su trayectoria intelectual es la de un pensador que se atrevió a hacer una de las preguntas más difíciles de la psicología: ¿existe una estructura universal en la forma en que desarrollamos nuestros valores?
Formación académica y relación con Jean Piaget
Nacido en una familia adinerada de Nueva York, Kohlberg mostró desde joven un agudo sentido de la justicia. En lugar de ir directamente a la universidad, se unió a la marina mercante después de la Segunda Guerra Mundial y ayudó a transportar refugiados judíos desde Europa a Palestina, desafiando el bloqueo británico. Esta experiencia de primera mano con la injusticia y los conflictos éticos a gran escala sin duda moldeó su interés futuro.
Posteriormente, ingresó en la Universidad de Chicago, donde completó su licenciatura en solo un año. Fue durante su doctorado en psicología que entró en contacto con la obra que cambiaría su vida: la de Jean Piaget. Kohlberg quedó fascinado por el enfoque estructuralista de Piaget sobre el desarrollo cognitivo. Piaget había demostrado que los niños no piensan como “adultos en miniatura”, sino que su pensamiento evoluciona a través de una secuencia de etapas cualitativamente diferentes.
Kohlberg tuvo una idea brillante: si el razonamiento lógico se desarrolla en etapas, ¿podría el razonamiento moral seguir un patrón similar? Su tesis doctoral, en 1958, fue precisamente una expansión y una adaptación de la obra pionera de Piaget sobre el juicio moral en los niños. Mientras que Piaget se centró en la infancia, Kohlberg extendió el estudio a lo largo de toda la vida, creando un modelo mucho más completo y detallado. Se puede decir que el trabajo de Kohlberg se apoya sobre los hombros de Piaget, aplicando la misma lógica de desarrollo por etapas al dominio de la ética.
Principales obras y publicaciones destacadas
Tras completar su doctorado, Kohlberg enseñó en la Universidad de Yale y luego en la Universidad de Harvard, donde pasó la mayor parte de su carrera. Fue en Harvard donde fundó el Centro para el Desarrollo y la Educación Moral. Su investigación se basó en estudios longitudinales, entrevistando al mismo grupo de niños (inicialmente solo varones) a lo largo de varios años para rastrear cómo evolucionaba su razonamiento frente a dilemas morales.
Sus ideas se difundieron a través de numerosos artículos y ensayos, aunque su obra más consolidada se encuentra en colecciones como “The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice” (1981) y “The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages” (1984). En estas obras, no solo presentó sus hallazgos empíricos, sino que también defendió filosóficamente la idea de que las etapas superiores de su modelo son, de hecho, “mejores” desde un punto de vista ético, ya que se basan en principios de justicia más universales y consistentes.
Reconocimientos y su impacto en la pedagogía moral
El trabajo de Kohlberg tuvo un impacto sísmico en los campos de la psicología y la educación. Antes de él, la educación moral a menudo se centraba en la inculcación de virtudes o en el adoctrinamiento de reglas sociales. Kohlberg cambió el enfoque del qué (el contenido de los valores) al cómo (la estructura del razonamiento). Su gran aporte fue proponer que el objetivo de la educación moral no es enseñar a los niños respuestas correctas, sino estimular su capacidad para pensar de manera más compleja y autónoma sobre cuestiones éticas.
Este enfoque, centrado en el desarrollo del juicio a través del debate y la reflexión, sentó las bases para los programas modernos de educación cívica, ética y para la ciudadanía. A pesar de las importantes críticas que recibiría su teoría, su influencia es innegable. Kohlberg puso el desarrollo moral en el mapa de la investigación científica y lo convirtió en un objetivo pedagógico legítimo y alcanzable.

Conceptos fundamentales de la teoría del desarrollo moral
La teoría de Kohlberg es un modelo de seis etapas agrupadas en tres niveles. Es crucial entender que él no estaba interesado en lo que la gente hace, sino en por qué lo hace. El avance a través de las etapas no es automático; requiere exposición a niveles de razonamiento superiores y la oportunidad de enfrentar dilemas que generen un conflicto cognitivo.
Nivel 1: Nivel Preconvencional (hasta los 9 años, aproximadamente)
En este nivel, el individuo no ha internalizado las convenciones sociales sobre lo correcto y lo incorrecto. El juicio moral es egocéntrico y se basa en las consecuencias directas de las acciones (castigo, recompensa).
Etapa 1: Orientación a la obediencia y el castigo.
Razonamiento: Lo correcto es obedecer las reglas para evitar el castigo. Las intenciones de una persona no importan; solo las consecuencias físicas.
Respuesta al Dilema de Heinz: “Heinz no debería robar el medicamento porque lo meterán en la cárcel” o “Heinz debería robar el medicamento porque si su esposa muere, se meterá en problemas”. El foco está en evitar el castigo personal.
Etapa 2: Orientación al interés propio (Individualismo e Intercambio).
Razonamiento: Lo correcto es aquello que satisface las propias necesidades. Surge una noción de intercambio y reciprocidad, pero de una manera pragmática: “tú rascas mi espalda, yo rasco la tuya”.
Respuesta al Dilema de Heinz: “Heinz debería robar el medicamento porque realmente necesita a su esposa” (su necesidad) o “No debería robarlo porque el farmacéutico tiene derecho a ganar dinero” (la necesidad del otro vista como un interés individual).
Nivel 2: Nivel Convencional (adolescencia y la mayoría de los adultos)
En este nivel, el individuo internaliza las normas de figuras de autoridad y grupos sociales. La lealtad al orden social y la conformidad con las expectativas de los demás son primordiales.
Etapa 3: Orientación hacia las expectativas interpersonales (“Buen niño/Buena niña”).
Razonamiento: Lo correcto es vivir de acuerdo con lo que las personas cercanas esperan de ti. Se busca la aprobación de los demás y se valora la confianza, la lealtad y el respeto.
Respuesta al Dilema de Heinz: “Heinz debería robar el medicamento porque eso es lo que un buen esposo haría para salvar a su esposa. Su familia lo aprobará” o “No debería robarlo porque robar es malo y su familia se avergonzaría de él. Sería visto como un criminal”.
Etapa 4: Orientación a la ley y el orden (Conciencia social).
Razonamiento: Lo correcto es cumplir con el deber social, obedecer las leyes y mantener el orden social por su propio bien. Las leyes se ven como absolutas y necesarias para el funcionamiento de la sociedad.
Respuesta al Dilema de Heinz: “Heinz no debería robar el medicamento porque robar es ilegal. Si todos robaran cuando lo necesitaran, la sociedad se vendría abajo. Tiene el deber de respetar la ley”.
Nivel 3: Nivel Posconvencional (una minoría de los adultos)
En este nivel, el individuo desarrolla sus propios principios éticos, que pueden o no coincidir con las leyes de la sociedad. El juicio moral se basa en la justicia, los derechos humanos y la dignidad.
Etapa 5: Orientación al contrato social y los derechos individuales.
Razonamiento: Lo correcto se define en términos de derechos generales y estándares que han sido examinados críticamente y acordados por toda la sociedad. Se entiende que las leyes son contratos sociales que pueden cambiarse si no promueven el bienestar general.
Respuesta al Dilema de Heinz: “Heinz debería robar el medicamento. Aunque robar es ilegal (Etapa 4), en este caso, el derecho a la vida de su esposa es un derecho humano más fundamental que el derecho a la propiedad del farmacéutico. Las leyes no están diseñadas para manejar circunstancias tan extremas”.
Etapa 6: Orientación a los principios éticos universales.
Razonamiento: Lo correcto se define por la decisión de la conciencia de acuerdo con principios éticos auto-elegidos y universales, como la justicia, la igualdad y el respeto por la dignidad humana. Estos principios son abstractos y se aplican a toda la humanidad.
Respuesta al Dilema de Heinz: “Heinz debería robar el medicamento porque el principio de preservar la vida humana es una obligación moral universal que trasciende cualquier ley o norma social. Una vida humana tiene un valor intrínseco, mientras que el valor de la propiedad es instrumental”. Kohlberg consideró esta etapa más como una construcción teórica y encontró a muy pocas personas que razonaran consistentemente de esta manera.
Métodos de investigación y dilemas morales
La genialidad de Kohlberg no solo radicó en su teoría, sino en el método que diseñó para estudiarla. En lugar de preguntar a la gente “¿Qué es la justicia?”, les presentaba historias complejas y ambiguas que los obligaban a poner en marcha su maquinaria de razonamiento moral.
El dilema de Heinz y otros ejemplos clave
El Dilema de Heinz es el más famoso, pero Kohlberg y sus seguidores desarrollaron muchos otros para explorar diferentes facetas de la moralidad. Por ejemplo:
El dilema del tranvía: Un tranvía sin frenos se dirige hacia cinco personas atadas a la vía. Tienes la opción de desviar el tranvía a otra vía donde solo hay una persona. ¿Deberías hacerlo? (Explora el utilitarismo vs. los deberes deontológicos).
El dilema del bote salvavidas: En un bote con capacidad para diez personas hay once. Se acerca una tormenta y, si no aligeran el peso, todos morirán. ¿Qué deberían hacer? (Explora cuestiones de justicia distributiva y el valor de la vida).
Lo que estos dilemas tienen en común es que no tienen una respuesta fácil o “correcta”. Ponen en conflicto valores importantes (vida vs. ley, vida vs. propiedad, el bien de muchos vs. los derechos de uno). Es este conflicto lo que revela la estructura subyacente del pensamiento de una persona.
Influencia del desarrollo cognitivo en el juicio moral
Siguiendo a Piaget, Kohlberg sostenía que el desarrollo cognitivo es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo moral. En otras palabras, para razonar en una etapa moral superior, primero se debe haber alcanzado una etapa cognitiva correspondiente.
Por ejemplo, para alcanzar las etapas posconvencionales (5 y 6), que requieren pensar en principios abstractos, justicia y contratos sociales, una persona primero debe haber alcanzado el estadio de las operaciones formales de Piaget, que es la capacidad de pensar de manera abstracta e hipotética. Un niño que todavía está en el estadio de las operaciones concretas no puede comprender la lógica de los principios universales, por lo que su techo moral estará en el nivel convencional. Esto explica por qué las etapas son secuenciales y no se pueden saltar.
Limitaciones metodológicas y críticas iniciales
El método de Kohlberg, aunque innovador, enfrentó críticas.
Sesgo de género: Su muestra original estaba compuesta exclusivamente por varones, lo que llevó a la crítica más famosa de todas, la de Carol Gilligan, que exploraremos más adelante.
Sesgo cultural: Los dilemas y las etapas parecían reflejar una concepción de la moralidad muy occidental, individualista y centrada en la justicia, que podría no ser aplicable a culturas más colectivistas que valoran la armonía comunitaria por encima de los derechos individuales.
Diferencia entre juicio y acción: Criticos señalaron que lo que una persona dice que haría en una situación hipotética no es necesariamente lo que haría en la vida real. La teoría de Kohlberg es sobre el razonamiento moral, no sobre el comportamiento moral.
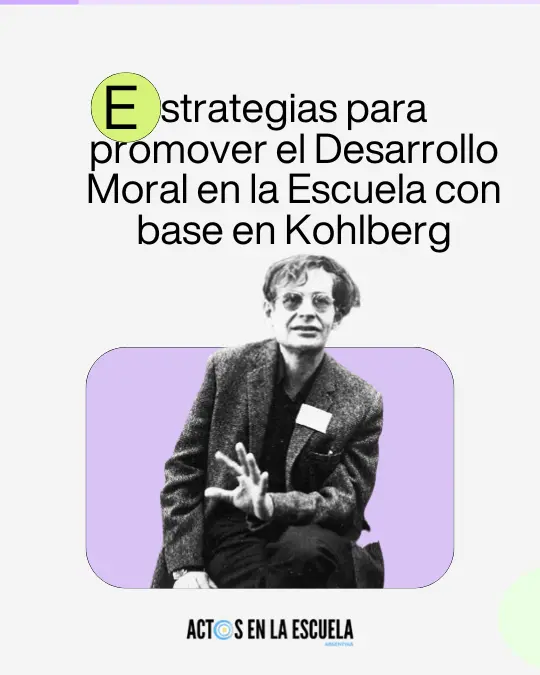
Aplicación en la educación moral
La implicación más poderosa de la teoría de Kohlberg es que la moralidad se puede enseñar, no a través de la predicación, sino a través de la estimulación del razonamiento. El aula se convierte en un gimnasio para el músculo moral.
Estrategias para usar dilemas en el aula
El uso de dilemas morales es la herramienta kohlberguiana por excelencia. Para que sea efectivo:
Selecciona dilemas relevantes: Utiliza el Dilema de Heinz como punto de partida, pero luego adapta o crea dilemas que sean relevantes para la vida de tus estudiantes (ej., sobre ciberbullying, copiar en un examen, exclusión social, etc.).
Fomenta la discusión en grupos pequeños: Divide a la clase en grupos para que discutan el dilema. Esto asegura que más estudiantes participen y se expongan a diferentes puntos de vista.
Enfócate en el “porqué”: El objetivo no es llegar a un consenso sobre qué hacer, sino explorar la variedad de razones. El rol del docente es hacer preguntas que profundicen el razonamiento: “¿Por qué crees que eso es lo correcto?”, “¿Qué pasaría si cambiamos este detalle de la historia?”, “¿Cuál es el principio más importante aquí?”.
Crea un ambiente seguro: Los estudiantes deben sentirse seguros para expresar sus opiniones sin temor a ser juzgados. El docente debe modelar el respeto por todas las perspectivas, incluso las de las etapas inferiores.
Promoción de etapas superiores mediante debate y reflexión
Según Kohlberg, el desarrollo ocurre cuando un individuo se enfrenta a un razonamiento de una etapa inmediatamente superior a la suya. Este nuevo razonamiento le genera un “desequilibrio cognitivo” que lo obliga a reconsiderar su propia perspectiva.
En un debate en el aula, un estudiante en la Etapa 3 (“lo hago para que me quieran”) puede escuchar a un compañero argumentar desde la Etapa 4 (“lo hago porque es la ley y es importante para la sociedad”). Esta nueva perspectiva, más compleja, puede “tirar” del primer estudiante hacia un nivel de pensamiento más sofisticado. Por lo tanto, el docente debe asegurarse de que en la discusión estén representadas diferentes etapas de razonamiento, actuando como un facilitador que ayuda a los estudiantes a ver las limitaciones de su propia lógica y las fortalezas de la siguiente.
Beneficios para el desarrollo de valores como la equidad
El enfoque de Kohlberg fomenta valores democráticos de manera intrínseca. Al participar en debates morales, los estudiantes aprenden a:
Escuchar y respetar perspectivas diferentes.
Argumentar sus propias ideas con lógica y coherencia.
Pensar de manera autónoma en lugar de aceptar ciegamente la autoridad.
Desarrollar un sentido de la justicia y la equidad educativa basado en principios, no solo en reglas.
Este proceso es, en sí mismo, una práctica de participación democrática en el aula.
Críticas y extensiones a la teoría de Kohlberg
Ninguna teoría tan ambiciosa como la de Kohlberg está exenta de críticas. Estas objeciones no necesariamente invalidan su trabajo, pero sí lo enriquecen y lo sitúan en un contexto más amplio.
Críticas feministas de Carol Gilligan
La crítica más influyente provino de su propia colega y alumna, Carol Gilligan. En su libro fundamental “In a Different Voice” (1982), Gilligan argumentó que el modelo de Kohlberg estaba sesgado hacia los hombres. Observó que, en los estudios de Kohlberg, las niñas y mujeres tendían a puntuar más a menudo en la Etapa 3 (“orientación a las relaciones interpersonales”), mientras que los niños y hombres llegaban más a la Etapa 4 (“orientación a la ley y el orden”). En lugar de concluir que las mujeres eran moralmente “menos desarrolladas”, Gilligan propuso que desarrollaban una voz moral diferente.
La Ética de la Justicia (Kohlberg): Se centra en los derechos, las leyes y los principios abstractos. Ve los problemas morales como un conflicto de derechos que se puede resolver aplicando una regla universal. Es la voz típicamente masculina en su investigación.
La Ética del Cuidado (Gilligan): Se centra en las relaciones, la responsabilidad hacia los demás y la compasión. Ve los problemas morales como un conflicto de responsabilidades dentro de una red de relaciones. Busca soluciones que minimicen el daño y mantengan las conexiones. Es la voz típicamente femenina.
Gilligan no afirmó que una fuera superior a la otra, sino que ambas eran perspectivas morales válidas y complementarias. Su trabajo fue crucial para ampliar nuestra comprensión de la moralidad, incluyendo la importancia de la empatía, la compasión y el cuidado, aspectos que la teoría de Kohlberg, centrada en la justicia abstracta, había dejado de lado.
Limitaciones en contextos no occidentales
Otra crítica importante se refiere al universalismo de la teoría. ¿Son realmente universales las etapas de Kohlberg? Antropólogos y psicólogos culturales argumentaron que el pináculo de su teoría (Etapas 5 y 6) refleja un ideal muy específico de la filosofía liberal occidental, que prioriza los derechos individuales.
En muchas culturas asiáticas, africanas o indígenas, el bien de la comunidad, la armonía social o el respeto a la tradición pueden considerarse principios morales superiores a los derechos individuales abstractos. Un individuo de una cultura colectivista podría razonar desde una perspectiva que se asemeja a la Etapa 3 o 4 de Kohlberg, no porque sea menos desarrollado, sino porque su cultura valora la interdependencia por encima de la autonomía.
Actualizaciones para entornos educativos diversos
Las críticas de Gilligan y de los culturalistas han llevado a una visión más pluralista de la educación moral. Los educadores de hoy en día, informados por estas ideas, buscan:
Equilibrar la justicia y el cuidado: Utilizan dilemas que no solo exploran la justicia, sino también la empatía, la responsabilidad y el cuidado en las relaciones.
Ser culturalmente sensibles: Reconocen y valoran diferentes perspectivas morales, evitando presentar el modelo de Kohlberg como la única o la mejor forma de razonamiento ético.
Promover el diálogo intercultural: Utilizan la diversidad del aula como una oportunidad para que los estudiantes exploren cómo diferentes culturas entienden y resuelven los conflictos morales.
Conexiones con la pedagogía crítica y figuras afines
El trabajo de Kohlberg, especialmente en sus etapas posconvencionales, resuena profundamente con la tradición de la pedagogía crítica, que busca empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio social.
Paralelismos con Paulo Freire y la educación liberadora
La conexión entre Kohlberg y Paulo Freire es poderosa.
De la heteronomía a la autonomía: Freire buscaba mover a los estudiantes de una “conciencia ingenua” (aceptar el mundo tal como es) a una “conciencia crítica” (cuestionar y buscar transformar el mundo). Este es un viaje análogo al de Kohlberg, que va de la heteronomía moral (seguir reglas externas) a la autonomía moral (actuar según principios auto-elegidos).
Desafiar la autoridad injusta: La Etapa 6 de Kohlberg legitima la desobediencia civil a leyes que violan principios éticos universales. Esta es la misma lógica que subyace en la lucha de Freire contra las estructuras opresivas. Ambos pensadores defienden que un ciudadano verdaderamente ético y consciente debe estar dispuesto a desafiar el statu quo en nombre de la justicia.
El diálogo como motor del desarrollo: Para ambos, el diálogo y la reflexión crítica en comunidad son los vehículos para el crecimiento. Freire lo usaba para la alfabetización y la concientización política; Kohlberg, para el desarrollo del juicio moral.
Influencias mutuas con teóricos como Piaget y Rawls
Como ya se mencionó, la influencia de Piaget es fundacional. Sin el modelo de etapas cognitivas de Piaget, la teoría de Kohlberg no existiría.
Además, Kohlberg se vio muy influenciado por el filósofo político John Rawls y su obra “A Theory of Justice”. La Etapa 6, con su énfasis en principios de justicia universales elegidos desde una posición de imparcialidad (el “velo de la ignorancia” de Rawls), está directamente inspirada en la filosofía de Rawls. Kohlberg buscó demostrar empíricamente lo que Rawls había argumentado filosóficamente.
Relevancia en la pedagogía moral latinoamericana
En América Latina, una región con una historia marcada por la lucha contra la injusticia social y los regímenes autoritarios, la teoría de Kohlberg tiene una relevancia especial. Fomentar el desarrollo hacia las etapas posconvencionales es un proyecto político y educativo. Se trata de formar ciudadanos que no solo obedezcan la ley (Etapa 4), sino que sean capaces de preguntarse si la ley es justa (Etapa 5) y de actuar en consecuencia (Etapa 6).
El enfoque kohlberguiano ofrece un camino para la educación para la paz y los derechos humanos, proporcionando las herramientas cognitivas para que los jóvenes puedan analizar críticamente las complejas realidades sociales de la región.
Aplicaciones actuales y legado en Hispanoamérica
El legado de Kohlberg sigue vivo y se manifiesta en diversas prácticas y debates educativos en todo el mundo hispanohablante, desde el diseño de currículos hasta las discusiones sobre formación ciudadana.
Influencia en currículos morales modernos
Muchos países de la región, como Argentina, México, Colombia y España, han incorporado en sus diseños curriculares asignaturas como “Formación Cívica y Ética”, “Educación para la Ciudadanía” o “Filosofía”. Aunque no siempre citen a Kohlberg directamente, la metodología subyacente a menudo refleja sus principios: el uso de estudios de caso, el debate sobre dilemas y el enfoque en el desarrollo del juicio crítico en lugar de la memorización de normas. La idea de que los estudiantes deben ser protagonistas en la construcción de su propio marco ético es una herencia directa de su pensamiento.
Ejemplos de implementación en escuelas y comunidades
La influencia de Kohlberg se observa en programas específicos que buscan crear “comunidades justas”. Se trata de un enfoque educativo en el que toda la escuela (o un aula) se organiza como una democracia participativa. Los estudiantes, junto con los maestros, debaten y establecen las normas de convivencia, resuelven conflictos entre alumnos y toman decisiones sobre la vida comunitaria. Esta inmersión en una práctica democrática real es la forma más poderosa de estimular el desarrollo moral hacia las etapas superiores, ya que los dilemas no son hipotéticos, sino reales y significativos para sus vidas.
Desafíos futuros para una educación ética inclusiva
El principal desafío sigue siendo la implementación efectiva. A menudo, estos programas de educación moral quedan relegados a un segundo plano frente a la presión por los resultados en materias “duras” como matemáticas o lengua. Además, persiste el riesgo de una aplicación superficial, donde los debates sobre dilemas se convierten en un mero ejercicio académico en lugar de una reflexión profunda y transformadora.
Para que la educación ética sea verdaderamente inclusiva, debe integrar las críticas de Gilligan y los culturalistas, asegurando que se valoren tanto la ética de la justicia como la del cuidado, y que se reconozcan y respeten las diversas perspectivas culturales presentes en las aulas de una Hispanoamérica cada vez más globalizada y diversa.
Lawrence Kohlberg nos legó una de las ideas más optimistas y potentes de la pedagogía moderna: la madurez moral no es una cuestión de suerte o de adoctrinamiento, sino un potencial de desarrollo inherente a todo ser humano que puede ser cultivado a través de la educación. Su teoría, con sus etapas claras y su método ingenioso, desmitificó el juicio ético y lo convirtió en un objeto de estudio y, lo que es más importante, en un objetivo educativo tangible.
Si bien su modelo ha sido desafiado y enriquecido, sus contribuciones fundamentales permanecen intactas. Nos enseñó que el rol del docente en la educación moral no es el de un predicador, sino el de un provocador de pensamiento; que el aula puede ser una comunidad de investigación ética; y que la meta de la educación no es solo crear estudiantes brillantes, sino también seres humanos buenos y justos.
En el contexto de Hispanoamérica, con sus complejas realidades sociales y políticas, el llamado de Kohlberg a desarrollar un razonamiento basado en principios universales de justicia y derechos humanos es más relevante que nunca. Su legado nos impulsa a seguir creyendo en el poder de la educación para formar ciudadanos autónomos, críticos y comprometidos, capaces no solo de entender el mundo, sino de atreverse a hacerlo un lugar más justo para todos.
Glosario
Desarrollo Moral: El proceso de evolución del razonamiento y el juicio sobre cuestiones de lo correcto y lo incorrecto, la justicia, la equidad y los derechos humanos.
Dilema Moral: Una situación hipotética o real en la que dos o más valores o principios morales entran en conflicto, sin que haya una solución clara o fácil.
Nivel Preconvencional: El primer nivel de la teoría de Kohlberg, donde el juicio moral se basa en las consecuencias directas para el individuo (evitar el castigo, obtener recompensas).
Nivel Convencional: El segundo nivel, donde el juicio moral se basa en la conformidad con las normas y expectativas sociales (ser un “buen chico”, mantener la ley y el orden).
Nivel Posconvencional: El nivel más alto, donde el juicio moral se basa en principios éticos abstractos y universales, auto-elegidos por el individuo, que pueden trascender las leyes sociales.
Ética de la Justicia: Término popularizado por Carol Gilligan para describir el enfoque moral, atribuido por ella a Kohlberg y a la perspectiva masculina, que se centra en los derechos, las reglas y la aplicación imparcial de principios universales.
Ética del Cuidado: Término de Gilligan para describir un enfoque moral alternativo, atribuido a la perspectiva femenina, que se centra en las relaciones, la responsabilidad hacia los demás y la compasión.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Todas las personas llegan a la Etapa 6 de Kohlberg? No. De hecho, según la propia investigación de Kohlberg, la gran mayoría de los adultos operan en el nivel convencional (Etapas 3 y 4). El nivel posconvencional es alcanzado solo por una minoría de la población. La Etapa 6, en particular, es considerada más un ideal filosófico que una etapa psicológica comúnmente alcanzada.
2. ¿La teoría de Kohlberg se aplica a las decisiones morales que tomamos todos los días? La teoría se centra en el razonamiento en situaciones de dilema, que son momentos de conflicto moral agudo. Sin embargo, la estructura de pensamiento de nuestra etapa dominante sí influye en nuestras decisiones cotidianas, aunque de manera menos consciente. Por ejemplo, alguien en la Etapa 4 tenderá a dar mucha importancia al cumplimiento de las normas y reglamentos en su vida diaria, tanto en el trabajo como en su comunidad.
3. ¿Cómo se relaciona la teoría de Kohlberg con la inteligencia emocional? Son dos conceptos diferentes pero complementarios. La teoría de Kohlberg se enfoca en el aspecto cognitivo de la moralidad (el razonamiento). La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de percibir, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás. Una persona puede tener un razonamiento moral muy sofisticado (Etapa 5) pero carecer de la empatía o el autocontrol (componentes de la inteligencia emocional) para actuar de acuerdo con sus principios. Idealmente, una educación integral debe fomentar ambos aspectos.
4. ¿La crítica de Carol Gilligan significa que la teoría de Kohlberg es incorrecta? No necesariamente. La mayoría de los psicólogos hoy en día no ven las teorías de Kohlberg y Gilligan como mutuamente excluyentes, sino como dos dimensiones esenciales de la moralidad. La crítica de Gilligan no invalida la importancia del razonamiento sobre la justicia, sino que lo complementa al destacar la importancia del cuidado y las relaciones. Una visión moral madura probablemente integra ambas perspectivas: la capacidad de aplicar principios justos y la sensibilidad para responder a las necesidades de las personas en contextos específicos.
Bibliografía
Kohlberg, L. (1981). The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice. Harper & Row. (Existe traducción al español: Psicología del desarrollo moral).
Kohlberg, L., Levine, C., & Hewer, A. (1983). Moral stages: A current formulation and a response to critics. Karger.
Piaget, J. (1932). The Moral Judgment of the Child. Free Press. (Existe traducción al español: El criterio moral en el niño).
Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Harvard University Press. (Existe traducción al español: In a Different Voice: La moral y la teoría del desarrollo femenino).
Hersh, R. H., Paolitto, D. P., & Reimer, J. (1979). Promoting moral growth: From Piaget to Kohlberg. Longman. (Existe traducción al español: El crecimiento moral: De Piaget a Kohlberg).
Power, F. C., Higgins, A., & Kohlberg, L. (1989). Lawrence Kohlberg’s Approach to Moral Education. Columbia University Press.
