Entender las leyes educativas en Colombia no es solo un asunto de abogados o legisladores. Para ti, como docente, directivo, estudiante o familiar, comprender el marco normativo que rige la educación es fundamental. Estas leyes definen desde cómo se organiza un colegio y se diseña el currículum escolar, hasta cómo una universidad obtiene su acreditación. Son las reglas del juego que impactan directamente en tu día a día, en la calidad de la enseñanza y en las oportunidades de desarrollo.
Este artículo te servirá como una guía clara y completa. Partiendo de la Constitución Política de 1991, que sentó las bases de la educación como un derecho, analizaremos las dos columnas vertebrales del sistema: la Ley 30 de 1992 para la educación superior y la Ley 115 de 1994 para la educación preescolar, básica y media. Además, exploraremos las reformas y debates más recientes que buscan adaptar este marco a los desafíos del siglo XXI. El objetivo es que termines esta lectura con una comprensión sólida de cómo funciona la legislación educativa colombiana y cómo puedes navegarla en tu rol dentro de la comunidad educativa.
Qué vas a encontrar en este artículo
Marco constitucional de la educación en Colombia
Antes de profundizar en las leyes específicas, es indispensable entender su origen. La Constitución Política de 1991 marcó un antes y un después para la historia de la educación en Colombia. Dejó de ser vista como un simple servicio para convertirse en un derecho fundamental de la persona y un servicio público con una función social.
El artículo 67 de la Constitución es el punto de partida. Establece que la educación “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”. Este mandato no es menor, pues orienta todas las políticas y normativas posteriores hacia la formación de ciudadanos activos y comprometidos con la sociedad.
De este marco constitucional se desprenden tres principios clave que estructuran todo el sistema:
- Obligatoriedad y Gratuidad: La Constitución establece que la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, comprendiendo como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. Además, introduce el principio de gratuidad progresiva en las instituciones del Estado, un mandato que ha guiado las reformas posteriores para eliminar barreras económicas de acceso.
- Calidad y Vigilancia: El Estado tiene la responsabilidad de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación para velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Esto justifica la existencia de sistemas de evaluación y aseguramiento de la calidad.
- Participación: La Constitución fomenta la participación de la comunidad educativa —estudiantes, padres, docentes y directivos— en la dirección de las instituciones. Este principio es la semilla del gobierno escolar y de la autonomía institucional que más tarde desarrollaría la Ley 115.
La Constitución de 1991, por tanto, no es un documento abstracto. Es el cimiento sobre el cual se construyeron la Ley 30 y la Ley 115, las dos normas que organizan el sistema educativo en Colombia.
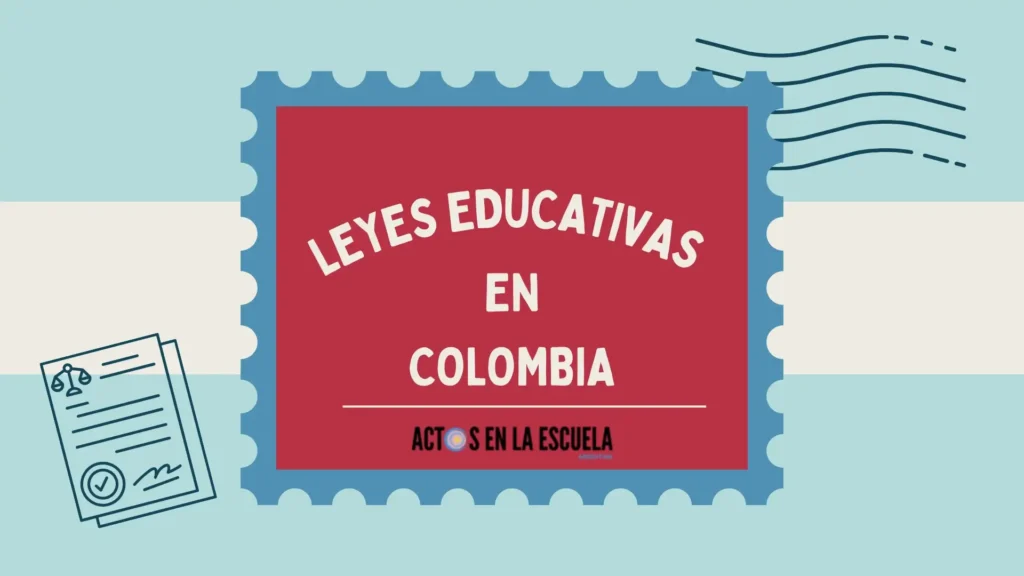
Ley 30 de 1992: El pilar de la Educación Superior
A principios de los años 90, la educación superior en Colombia necesitaba una reorganización profunda. La nueva Constitución demandaba un marco que garantizara la autonomía, la calidad y la diversidad en la oferta académica. En este contexto nace la Ley 30 de 1992, la norma que organiza el servicio público de la Educación Superior.
Contexto histórico y objetivos
La Ley 30 surgió como respuesta a la necesidad de modernizar y democratizar el acceso a la universidad. Su principal objetivo fue establecer un marco que permitiera la coexistencia de instituciones públicas y privadas, fomentando la diversidad de enfoques y programas, al tiempo que se creaban mecanismos para asegurar unos mínimos de calidad.
Principios clave: Autonomía universitaria
El concepto más revolucionario de la Ley 30 es, sin duda, la autonomía universitaria. Este principio, consagrado en el artículo 69 de la Constitución y desarrollado por la ley, otorga a las Instituciones de Educación Superior (IES) la potestad de:
- Darse y modificar sus propios estatutos: Cada universidad define su estructura interna y sus reglas de funcionamiento.
- Designar sus autoridades académicas y administrativas: La elección de rectores y directivos es un proceso interno.
- Crear, organizar y desarrollar sus programas académicos: Las universidades tienen libertad para definir sus carreras, especializaciones y maestrías.
- Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales.
- Administrar sus propios recursos y patrimonio, con las limitaciones que la ley impone.
Esta autonomía es la que permite que cada universidad desarrolle su propia identidad y propuesta pedagógica, pero también ha sido fuente de debates sobre el balance entre libertad y control estatal.
Organización del sistema y aseguramiento de la calidad
La Ley 30 estructura la educación superior en diferentes niveles y modalidades:
- Instituciones Técnicas Profesionales: Orientadas a la formación para el trabajo y el desarrollo de competencias específicas.
- Instituciones Tecnológicas: Ofrecen formación con un enfoque práctico y aplicado en áreas de la tecnología.
- Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: Facultadas para ofrecer programas de pregrado y posgrado.
- Universidades: Instituciones que desarrollan investigación de alto nivel y ofrecen programas en diversas áreas del saber, incluyendo doctorados.
Para garantizar que la autonomía no derivara en una baja calidad, la ley creó el Sistema Nacional de Acreditación. Este sistema opera a través de dos mecanismos principales:
- Registro Calificado: Es un requisito obligatorio. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) verifica que cada programa académico cumple con unas condiciones mínimas de calidad antes de poder ser ofrecido.
- Acreditación de Alta Calidad: Es un proceso voluntario. Las instituciones y programas que demuestran niveles de excelencia superiores a los exigidos para el registro calificado reciben un reconocimiento público por parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
Retos actuales: Financiación, acceso y calidad
A más de 30 años de su promulgación, la Ley 30 enfrenta importantes desafíos. El principal es la financiación de las universidades públicas. Los artículos 86 y 87, que definen las transferencias de la nación, han sido objeto de un intenso debate, ya que muchos sectores consideran que el modelo de financiación es insuficiente para cubrir los costos crecientes y garantizar la sostenibilidad y calidad.
Además, persisten retos en materia de acceso y cobertura. Aunque el número de estudiantes ha aumentado, persisten grandes brechas entre regiones y grupos socioeconómicos. La discusión sobre una reforma educativa en Colombia para el nivel superior está centrada en encontrar un modelo de financiación más equitativo y sostenible, y en fortalecer las políticas de acceso para reducir la desigualdad.
Ley 115 de 1994: La Ley General de Educación
Dos años después de organizar la educación superior, el Congreso promulgó la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación. Esta norma es la carta de navegación para la educación preescolar, básica y media, y su impacto se siente en cada colegio del país. Su espíritu es el de desarrollar los principios constitucionales de participación, autonomía y diversidad.
Estructura del sistema educativo
La Ley 115 organiza la educación formal en varios niveles, previo a estos se encuentra la Educación Inicial, que abarca el periodo desde el nacimiento hasta los seis años:
- Educación Preescolar: Comprende como mínimo un grado obligatorio (transición).
- Educación Básica: Con una duración de nueve grados, se estructura en dos ciclos:
- Básica Primaria (grados 1° a 5°).
- Básica Secundaria (grados 6° a 9°).
- Educación Media: Con una duración de dos grados (10° y 11°), culmina con el título de bachiller, que puede tener una orientación académica o técnica.
- Educación para Adultos: Ofrece programas para quienes no completaron su formación en la edad regular.
- Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH): Anteriormente conocida como educación no formal, ofrece programas de formación laboral de corta duración.
Autonomía escolar y el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Al igual que la Ley 30 con las universidades, la Ley 115 otorgó un grado significativo de autonomía a las instituciones educativas. La herramienta para materializar esta autonomía es el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
El PEI es un documento maestro que cada colegio debe construir con la participación de su comunidad. En él se definen:
- La identidad de la institución: Su misión, visión y principios filosóficos.
- Los objetivos y la propuesta pedagógica: Define qué y cómo se va a enseñar, alineado con las corrientes pedagógicas que la institución adopte.
- El plan de estudios y los criterios de evaluación: Establece las áreas, asignaturas y la forma en que se valorará el aprendizaje de los estudiantes.
- El manual de convivencia: Fija las normas de convivencia y los procedimientos para manejar los conflictos.
El PEI convierte a cada colegio en una entidad con un proyecto propio, capaz de adaptar contenidos y metodologías a las necesidades de su contexto.
Currículo, gobierno escolar e inclusión
La Ley 115 establece que el currículo debe ser flexible y basarse en estándares y competencias. Aunque el MEN define unos lineamientos curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), cada institución tiene la libertad de organizar su plan de estudios. Este enfoque busca promover una educación por competencias que prepare a los estudiantes para resolver problemas complejos.
Para garantizar la participación democrática, la ley creó el Gobierno Escolar, compuesto por:
- El Rector: Representante legal de la institución.
- El Consejo Directivo: Máxima instancia de decisión, con representación de docentes, estudiantes, padres y exalumnos.
- El Consejo Académico: Responsable de la organización curricular y pedagógica.
Finalmente, la Ley 115 fue pionera en reconocer la diversidad del país. Incluyó capítulos dedicados a la etnoeducación para grupos étnicos y a la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, sentando las bases para el desarrollo de una educación inclusiva que valora la diversidad como una riqueza.
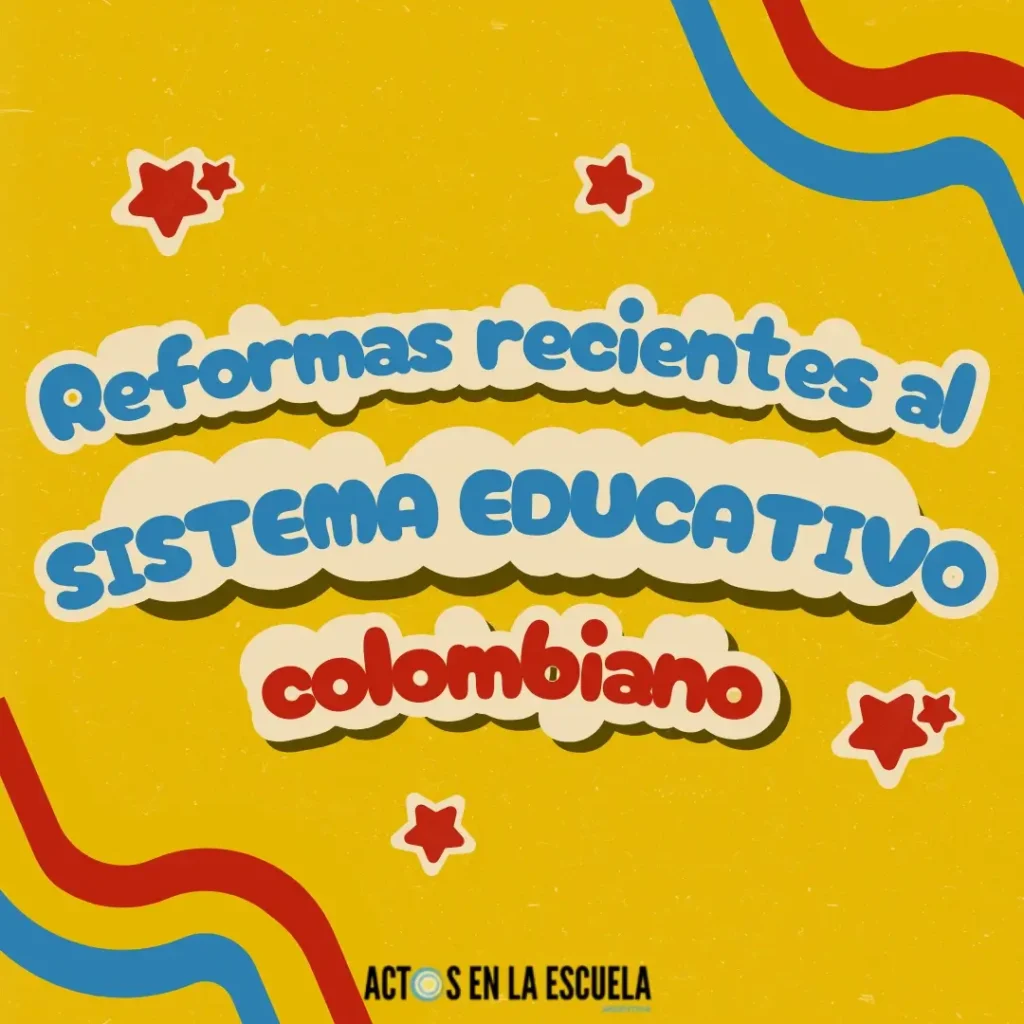
Reformas y desarrollos normativos posteriores
Las leyes 30 y 115 no son estáticas. A lo largo de los años, han sido complementadas y modificadas por una serie de decretos, leyes y políticas que buscan responder a nuevas realidades y desafíos. Estas son algunas de las más relevantes:
- Aseguramiento de la calidad en educación superior: El Decreto 1295 de 2010 (posteriormente compilado en el Decreto 1075 de 2015 y modificado por el 1330 de 2019) actualizó el sistema de registro calificado y acreditación, introduciendo conceptos como los resultados de aprendizaje y fortaleciendo los mecanismos de autoevaluación institucional.
- Jornada Única: A través de diversas normas, el gobierno ha impulsado la implementación de la jornada única en los colegios públicos. El objetivo es aumentar el tiempo de permanencia de los estudiantes en las aulas para fortalecer sus competencias académicas y ofrecerles actividades complementarias.
- Gratuidad progresiva: La Ley 1188 de 2008 y políticas más recientes han avanzado en la gratuidad de la matrícula en la educación básica y media oficial. Recientemente, la política de “Matrícula Cero” busca extender este beneficio a la educación superior pública para los estratos más vulnerables.
- Educación inclusiva: El Decreto 1421 de 2017 reglamentó la atención educativa a la población con discapacidad. Esta norma exige a las instituciones realizar adaptaciones curriculares y planes individuales de ajustes razonables (PIAR), promoviendo el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
- Actualización curricular: El MEN ha desarrollado herramientas como los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y las Matrices de Referencia para alinear el currículo con las pruebas estandarizadas (Pruebas Saber). Esto busca dar mayor claridad a los docentes sobre los objetivos de aprendizaje esperados en cada grado.
- Plan Decenal de Educación: Es un instrumento de política pública que traza la hoja de ruta para el sector educativo durante un período de diez años. El plan actual (2016-2026) se enfoca en desafíos como la calidad, la equidad, la jornada única y la formación docente.
Debates y tensiones en torno a la legislación educativa
El marco normativo educativo en Colombia no está exento de críticas y tensiones. Estos son algunos de los debates más importantes que marcan la agenda actual:
- Financiación: Es quizás el debate más álgido. Las universidades públicas argumentan que los recursos transferidos por la Ley 30 son estructuralmente insuficientes, lo que ha precarizado su funcionamiento y limitado su crecimiento. En la educación básica, la financiación a través del Sistema General de Participaciones (SGP) también es cuestionada, especialmente por su incapacidad para cerrar las brechas entre zonas urbanas y rurales.
- Autonomía vs. Control: En la educación superior, existe una tensión constante entre la autonomía universitaria y los mecanismos de control del Estado. Mientras las universidades defienden su libertad académica y administrativa, el gobierno busca fortalecer la vigilancia para garantizar la calidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
- Implementación desigual: La Ley 115, con su énfasis en la autonomía y el PEI, ha tenido una implementación muy desigual. En territorios rurales y apartados, la falta de recursos, la debilidad institucional y la escasez de docentes capacitados dificultan que los colegios puedan desarrollar proyectos educativos pertinentes y de calidad. Esto perpetúa la equidad educativa como un reto pendiente.
- Pruebas estandarizadas: La normativa ha dado un peso creciente a las pruebas estandarizadas (Saber 3°, 5°, 9°, 11° y Saber Pro) como medidores de la calidad. Muchos críticos argumentan que esta “cultura de la evaluación” ha llevado a que los colegios enfoquen su planificación didáctica en entrenar para los exámenes, en detrimento de una formación más integral que incluya el arte, el deporte y las competencias socioemocionales.
¿Cómo afectan estas leyes tu día a día?
Para que estos conceptos no se queden en el plano teórico, veamos cómo se materializan en la práctica escolar y universitaria.
Un día en un colegio bajo la Ley 115
Imagina un colegio público en cualquier ciudad de Colombia. La Ley 115 está presente en cada aspecto de su funcionamiento:
- El PEI: El rol del docente no se limita a dictar clase. Debe participar en la construcción y actualización del PEI, aportando ideas para la propuesta pedagógica y los proyectos transversales.
- El currículo: Aunque existen los DBA, el consejo académico y los docentes de cada área tienen la autonomía para diseñar la secuencia didáctica y elegir las metodologías más adecuadas para sus estudiantes, como el aprendizaje basado en proyectos (ABP).
- El gobierno escolar: Un estudiante es elegido como personero para representar a sus compañeros. Los padres de familia tienen un asiento en el Consejo Directivo, donde pueden opinar sobre el presupuesto de la institución, las modificaciones al manual de convivencia y las estrategias para mejorar la calidad académica. Esto no es solo burocracia, es la participación familiar en acción.
- La inclusión: Si en el aula hay un estudiante con un trastorno del aprendizaje como la dislexia, la Ley 115 y el Decreto 1421 obligan al docente, con apoyo del personal de orientación, a diseñar un PIAR. Esto implica ajustar las metodologías y los instrumentos de evaluación para garantizar su derecho a aprender.
La vida en una universidad regida por la Ley 30
Ahora, piensa en un estudiante universitario. La Ley 30 también moldea su experiencia:
- La acreditación: Al elegir una carrera, el estudiante probablemente revisó si el programa tenía Acreditación de Alta Calidad. Este sello, regulado por la Ley 30, le da un parte de tranquilidad sobre la calidad de los docentes, los recursos de investigación y la pertinencia del plan de estudios. Afecta el prestigio de su título y sus futuras oportunidades laborales.
- La autonomía: El estudiante puede elegir entre una amplia oferta de materias electivas, unirse a semilleros de investigación o participar en grupos culturales. Esta flexibilidad es posible gracias a la autonomía que la ley le otorga a la universidad para diseñar sus programas. Además, puede participar en la elección de sus representantes estudiantiles ante los consejos académico y superior, ejerciendo su derecho a la participación.
- La estructura de los programas: Su carrera está organizada por créditos académicos, un sistema estandarizado por la normativa. Debe completar un número determinado de créditos para graduarse, y puede homologar materias si se traslada a otra institución. Esto aporta flexibilidad a sus trayectorias escolares.
La percepción general de estas normativas es ambivalente. Docentes y directivos a menudo sienten que la carga burocrática es excesiva, pero también valoran la autonomía para desarrollar sus proyectos. Los estudiantes y las familias ven en la acreditación y las pruebas de Estado una garantía de calidad, pero también critican la presión que estas generan y las barreras de acceso, especialmente en la educación superior.
Reformas recientes y perspectivas futuras
El sistema educativo colombiano está en un estado de debate constante. Las leyes fundacionales, aunque robustas, muestran signos de agotamiento frente a los desafíos del siglo XXI.
Propuestas de reforma a la Ley 30
La reforma de la Ley 30 es una de las discusiones más urgentes. Las propuestas que están sobre la mesa giran en torno a varios ejes:
- Financiación de las universidades públicas: El debate central es cómo reformar los artículos 86 y 87. Se propone cambiar el modelo actual, que ajusta las transferencias principalmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por un modelo que reconozca los costos reales del crecimiento en cobertura, la investigación y el bienestar universitario. La creación de un fondo para la mejora de la infraestructura y la formalización de los docentes ocasionales y de cátedra es otra prioridad.
- Cobertura con equidad: Se discuten políticas para fortalecer el acceso de poblaciones vulnerables, rurales y de grupos étnicos. Esto va más allá de la gratuidad en la matrícula, e incluye apoyos para sostenimiento, acompañamiento académico y programas de nivelación para reducir la deserción.
- Gobernanza y democracia universitaria: Hay propuestas para ampliar la participación de estudiantes y profesores en la elección de directivas y en las decisiones estratégicas de las universidades, buscando un mayor equilibrio en el poder.
Hacia una actualización de la Ley 115
Aunque no hay un proyecto de reforma integral tan visible como el de la Ley 30, existe un consenso en la comunidad académica sobre la necesidad de actualizar la Ley 115. Los desafíos que enfrenta son diferentes a los de 1994:
- Digitalización y IA en la educación: La ley no contempla los retos y oportunidades de la era digital. Se necesita un marco que oriente sobre el desarrollo de competencias digitales, la integración de herramientas TIC y el uso ético de la inteligencia artificial en el aula.
- Competencias para el siglo XXI: El enfoque en pensamiento crítico, creatividad, colaboración y educación emocional debe ser más explícito en la ley. Esto implica repensar el currículo y la evaluación por competencias.
- Fortalecimiento de la formación docente: La calidad del sistema depende de sus maestros. Se requiere una política más robusta para la formación inicial, el desarrollo profesional continuo, la evaluación y los incentivos para los docentes, reconociendo la complejidad de su labor y la necesidad de actualizar sus saberes docentes.
- Flexibilidad y pertinencia rural: Es crucial adaptar la ley para que responda mejor a las necesidades de los contextos rurales, permitiendo modelos educativos más flexibles, como las escuelas multigrado, y un currículo que dialogue con los saberes y vocaciones productivas de cada territorio.
Los retos para implementar estas reformas son enormes. Requieren una inversión financiera significativa, voluntad política sostenida y, sobre todo, un amplio diálogo social que involucre a todos los actores del sistema educativo.
Las leyes educativas en Colombia, principalmente la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, han sido los pilares que han estructurado el sistema durante las últimas tres décadas. Otorgaron autonomía, promovieron la participación y sentaron las bases para un sistema de aseguramiento de la calidad. Gracias a ellas, hoy hablamos de PEI, gobierno escolar, acreditación y un concepto de educación como derecho fundamental.
Sin embargo, este recorrido ha demostrado que las leyes no son marcos cerrados ni soluciones definitivas. Son procesos en construcción, que deben adaptarse a una sociedad en constante cambio. Los debates actuales sobre la financiación, la inclusión, la pertinencia curricular y la digitalización no son una señal de fracaso, sino de vitalidad. Evidencian que la comunidad educativa está pensando activamente en cómo mejorar.
El gran desafío para Colombia es construir un sistema normativo que logre un equilibrio justo entre calidad, equidad y pertinencia. Un marco que garantice recursos suficientes para todos los niveles, que ofrezca oportunidades reales a los estudiantes de los territorios más apartados y que forme ciudadanos capaces de enfrentar las complejidades del mundo actual.
La pregunta que queda abierta para todos nosotros es: ¿cómo debería ser una nueva gran reforma educativa en Colombia para que realmente transforme vidas y construya un futuro más justo?
Recursos para el Docente
Para que puedas profundizar y aplicar estos conocimientos en tu labor diaria, aquí te dejamos algunos recursos prácticos:
Para navegar la normativa:
- Sistema Único de Información Normativa (SUIN): En este portal oficial del gobierno colombiano puedes encontrar el texto completo y actualizado de la Ley 115 de 1994 y la Ley 30 de 1992.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN): El sitio web del MEN es la fuente principal para consultar decretos reglamentarios, lineamientos curriculares, los DBA y las políticas educativas vigentes.
Para aplicar la Ley 115 en tu institución:
- Guías para la construcción del PEI: El MEN ha publicado diversas guías metodológicas para orientar a las comunidades educativas en la formulación y actualización de sus Proyectos Educativos Institucionales. Búscalas en el portal Colombia Aprende.
- Recursos sobre Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): Para cumplir con el Decreto 1421, explora guías y materiales sobre cómo implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y crear planes de ajustes razonables (PIAR) efectivos.
- Ideas para dinamizar el Gobierno Escolar: Fomenta la participación democrática en el aula a través de proyectos que involucren al personero, al contralor estudiantil y a los representantes de curso en la solución de problemas reales de la institución.
Para entender los debates actuales:
- Fecode: El portal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE es un buen lugar para conocer la perspectiva del magisterio sobre las reformas.
- Fundación Compartir: Esta organización produce investigaciones y análisis de alta calidad sobre políticas educativas en Colombia. Su sitio web es una fuente indispensable para estar al día.
- Revista Educación y Pedagogía: Publicada por la Universidad de Antioquia, ofrece artículos académicos que analizan en profundidad la legislación y las políticas del sector.
Glosario
- Autonomía Universitaria: Principio de la Ley 30 que otorga a las Instituciones de Educación Superior la capacidad de autogobernarse, definir sus estatutos, crear sus programas y administrar sus recursos.
- Acreditación de Alta Calidad: Reconocimiento voluntario y temporal que otorga el Estado a programas e instituciones que demuestran niveles de calidad superiores a los exigidos por ley.
- Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA): Conjunto de saberes y habilidades fundamentales que se espera que los estudiantes desarrollen en cada grado escolar. Son un referente, no un currículo obligatorio.
- Etnoeducación: Enfoque educativo que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.
- Gobierno Escolar: Conjunto de órganos (Rector, Consejo Directivo, Consejo Académico) encargados de la dirección, planificación y administración de una institución educativa, con participación de la comunidad.
- Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): Herramienta de planificación pedagógica para estudiantes con discapacidad, que define los apoyos y ajustes curriculares necesarios para garantizar su participación y aprendizaje.
- Proyecto Educativo Institucional (PEI): Documento que expresa la identidad de una institución educativa, su propuesta pedagógica, su plan de estudios y sus normas de convivencia. Es la “constitución” de cada colegio.
- Registro Calificado: Licencia obligatoria que otorga el Ministerio de Educación Nacional a un programa de educación superior para poder operar, tras verificar que cumple con unas condiciones mínimas de calidad.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Cuál es la principal diferencia entre la Ley 30 y la Ley 115?
La principal diferencia es su ámbito de aplicación. La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) regula la educación preescolar, básica y media. La Ley 30 de 1992 organiza el servicio público de la educación superior (técnica, tecnológica y universitaria). Son dos marcos que se complementan para estructurar todo el sistema educativo en Colombia.
2. ¿La educación en Colombia es totalmente gratuita?
No completamente. La Constitución establece la gratuidad progresiva. En la práctica, esto significa que en los colegios públicos no se cobran matrículas ni pensiones. En la educación superior pública, gracias a políticas como “Matrícula Cero”, los estudiantes de estratos socioeconómicos más bajos pueden estar exentos del pago de la matrícula, pero aún deben cubrir otros costos asociados a sus estudios.
3. ¿Por qué es tan importante el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de un colegio?
El PEI es crucial porque es el ejercicio de la autonomía escolar. Permite que cada colegio, con la participación de su comunidad, defina su propia identidad, su enfoque pedagógico y sus reglas de juego. Un buen PEI asegura que la educación sea pertinente al contexto y a las necesidades de sus estudiantes, en lugar de seguir un modelo único y rígido para todo el país.
4. ¿Por qué se insiste tanto en reformar la Ley 30 de 1992?
Se insiste en su reforma principalmente por el tema de la financiación. El modelo actual, establecido hace más de 30 años, es considerado insuficiente por las universidades públicas para cubrir sus costos operativos, de investigación y de bienestar. La reforma busca crear un sistema de financiación más justo y sostenible que garantice la calidad y permita ampliar la cobertura.
5. ¿Cómo apoya la legislación colombiana a los estudiantes con discapacidad?
La Ley 115 sentó las bases y el Decreto 1421 de 2017 las desarrolló. La normativa actual exige que el sistema educativo sea inclusivo. Esto implica que los colegios deben garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad, y deben implementar “ajustes razonables” a través de herramientas como el PIAR. El objetivo es eliminar las barreras para el aprendizaje y asegurar que todos los estudiantes puedan desarrollar su potencial.
Bibliografía
- Abadía, A. & Didriksson, A. (2009). La universidad de la innovación: un modelo para la transformación de la Educación Superior en Colombia. Ediciones de la U.
- Bonilla-Molina, L. (2020). COVID-19 en el Plan Decenal de Educación en Colombia: Apagando el incendio con gasolina. Otra Editorial.
- Congreso de la República de Colombia. (1992). Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
- Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación.
- De Zubiría Samper, J. (2014). Cómo diseñar un currículo por competencias: Fundamentos, lineamientos y estrategias. Magisterio.
- García, S., Espinosa, J., & Cabra, F. (Eds.). (2017). Calidad de la educación básica y media en Colombia: diagnóstico y propuestas. Fedesarrollo.
- Gómez, V. M. (2005). Cuatro temas críticos de la educación superior en Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
- Martínez Boom, A. (2004). De la escuela expandida a la escuela contraída: conocimiento y enseñanza en la sociedad contemporánea. Anthropos.
- Melo, J. O. (2017). Historia mínima de Colombia. El Colegio de México.
- Ministerio de Educación Nacional. (2016). Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026: El camino hacia la calidad y la equidad.
- Mockus, A., Hernández, C. A., Granes, J., Charum, J. & Castro, M. C. (1994). Las fronteras de la escuela. Sociedad Colombiana de Pedagogía.
- Ocampo, J. A. (Ed.). (2015). Historia económica de Colombia. Fondo de Cultura Económica.
- Parra, R. (2002). La escuela y la vida: la escuela en la vida. La cultura escolar como un campo de negociación y mediación cultural. Tercer Mundo Editores.
- Rodríguez, J. E. (2019). Financiación de la educación superior en Colombia: balance, retos y propuestas. Universidad del Rosario.
- Vasco, C. E., & Martínez, A. (2001). El saber tiene sentido: una propuesta de integración curricular. CINEP.
