Imagina que entras a tu salón de clases. En él, no solo resuena el español. Escuchas fragmentos de náhuatl, susurros en maya, frases en mixteco o incluso palabras en criollo haitiano. Esta diversidad lingüística, lejos de ser un obstáculo, es una de las mayores riquezas que puede tener un espacio educativo. Sin embargo, para ti, como docente, también representa un desafío monumental: ¿cómo enseñar de manera efectiva cuando el aula tiene más de una lengua? ¿Cómo garantizar que cada estudiante se sienta incluido, valorado y capaz de aprender? La respuesta, en gran medida, se encuentra en los materiales didácticos multilingües. Este artículo es una guía completa diseñada para ofrecerte recursos concretos, estrategias prácticas y plataformas accesibles para que puedas navegar el fascinante mundo de la enseñanza intercultural sin morir en el intento.
Ya sea que trabajes en una comunidad indígena, en una escuela fronteriza, en un aula urbana con población migrante o simplemente en un contexto que valora la diversidad, esta guía te ayudará a encontrar, adaptar y crear herramientas que realmente funcionen. Exploraremos desde libros de texto y cuentos hasta recursos digitales y proyectos comunitarios, siempre con un enfoque práctico y realista.
Qué vas a encontrar en este artículo
¿Qué es un material didáctico multilingüe?
Un material didáctico multilingüe es cualquier recurso pedagógico —libro, video, juego, cartel, aplicación— diseñado para ser utilizado en más de una lengua de forma simultánea o complementaria. Pero su definición va mucho más allá de una simple traducción.
Un verdadero material multilingüe no se limita a poner un texto en español al lado de su equivalente en otra lengua. Implica una profunda reflexión cultural y pedagógica. Sus características clave son:
- Contextualización cultural: El contenido, las imágenes y los ejemplos resuenan con la vida y la cosmovisión de los estudiantes. No es lo mismo un libro sobre manzanas y trenes para un niño de una comunidad amazónica que uno sobre yuca y canoas.
- Integración pedagógica: Las lenguas no compiten, sino que colaboran. El material está diseñado para que el uso de la lengua materna (L1) sirva de andamio para aprender la segunda lengua (L2) y los contenidos curriculares. El rol del lenguaje en la educación es fundamental para construir puentes cognitivos.
- Flexibilidad de uso: Permite que el docente y los estudiantes transiten entre idiomas según la necesidad del momento, una práctica conocida como “translingüismo”. Puede que un concepto complejo se explique en la lengua materna y luego se practique su vocabulario en español.
La principal diferencia con los materiales bilingües tradicionales es su filosofía. Muchos programas bilingües antiguos tenían un enfoque “sustractivo”: usaban la lengua indígena solo como un puente temporal para abandonarla en cuanto el español era dominado. En cambio, los materiales didácticos multilingües se basan en un modelo “aditivo”, donde el objetivo es mantener y fortalecer ambas lenguas, reconociendo el valor intrínseco de cada una. Esto se alinea con una pedagogía centrada en el estudiante y su identidad.

¿Por qué son tan necesarios estos materiales en el aula?
Integrar la diversidad lingüística en el aula no es un capricho pedagógico, es una necesidad fundamental con beneficios demostrados que impactan directamente en el aprendizaje, el bienestar emocional y la equidad educativa.
Fortalecimiento de la identidad cultural y la autoestima
Cuando un niño ve su lengua, sus historias y su cultura reflejadas en los libros y actividades de la escuela, recibe un mensaje poderoso: “Tú importas. Tu herencia es valiosa”. Esto fortalece su identidad y autoestima, factores cruciales para el aprendizaje significativo. Se sienten seguros y orgullosos de quiénes son, lo que reduce la deserción escolar y fomenta un clima escolar positivo.
Mejora de la comprensión y la participación activa
¿Alguna vez has intentado aprender física cuántica en un idioma que apenas dominas? Es una tarea casi imposible. Lo mismo ocurre cuando se le pide a un niño que aprenda conceptos abstractos en una lengua que no es la suya. Utilizar la lengua materna como base permite que los estudiantes comprendan ideas complejas primero en el idioma que dominan. Según la teoría socioconstructivista de Vygotsky, el aprendizaje se construye socialmente, y la lengua es la principal herramienta para ello. Al poder usar su L1, los estudiantes participan más, hacen preguntas y colaboran con sus compañeros, superando las barreras para el aprendizaje.
Desarrollo cognitivo superior
Lejos de “confundir” al cerebro, ser bilingüe o multilingüe tiene enormes ventajas cognitivas. La investigación en neuroeducación ha demostrado que cambiar entre idiomas mejora las funciones ejecutivas, como la atención selectiva, la resolución de problemas y la flexibilidad mental. Los materiales multilingües son el gimnasio perfecto para este “cerebro bilingüe”, promoviendo la plasticidad cerebral desde una edad temprana.
Cumplimiento de derechos educativos reconocidos por ley
A nivel global y nacional, existen marcos legales que protegen el derecho de los niños a recibir una educación en su propia lengua. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las leyes de educación de muchos países de América Latina reconocen explícitamente la importancia de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI). Utilizar estos materiales no es solo una buena práctica pedagógica, es un acto de justicia y un cumplimiento del derecho a una educación inclusiva y equitativa. Es una forma de garantizar la atención a la diversidad cultural en el aula.
Tipos de materiales multilingües
La variedad de materiales didácticos multilingües es tan amplia como tu creatividad lo permita. No todo son libros de texto. Aquí exploramos cuatro categorías principales que puedes usar y combinar en tu planificación didáctica.
a. Materiales impresos
Son los recursos más tradicionales, pero no por ello menos efectivos. Su tangibilidad los hace muy valiosos, especialmente en contextos con acceso limitado a la tecnología.
- Libros de texto bilingües o plurilingües: Son la base de muchos programas de educación indígena en México y otros países. Idealmente, no son traducciones literales, sino que presentan los contenidos desde perspectivas culturales diversas. Por ejemplo, un libro de ciencias naturales puede incluir tanto la clasificación taxonómica occidental como la clasificación local de plantas y animales.
- Cuentos, fábulas y leyendas en versión dual: Publicar historias de la tradición oral de la comunidad junto a su traducción al español es una herramienta poderosa. Permite trabajar la comprensión lectora en primaria, valorar el conocimiento de los ancestros y comparar estructuras narrativas. La lectura compartida de estos textos es una actividad ideal.
- Carteles y glosarios visuales: Crear grandes carteles temáticos (ej. “Las partes del cuerpo”, “Los animales de la milpa”, “Nuestros instrumentos musicales”) con imágenes y los nombres en dos o más lenguas es una forma constante y visual de reforzar el vocabulario. Son perfectos para decorar el aula con un propósito pedagógico.
- Loterías y memoramas bilingües: Juegos de mesa clásicos adaptados con imágenes y palabras locales. Una lotería de “Frutas de la región” o un memorama de “Oficios de la comunidad” son excelentes para aprender jugando y consolidar conceptos de forma lúdica.
- Cuadernillos de trabajo temáticos: Pequeños folletos que se enfocan en un tema específico (ej. el ciclo del maíz, la celebración del Día de Muertos) e incluyen actividades como sopas de letras, crucigramas y ejercicios de escritura en ambas lenguas.
b. Materiales audiovisuales
En culturas donde la oralidad tiene un peso fundamental, los recursos sonoros y visuales son indispensables.
- Audiocuentos y videocuentos: Grabar a abuelos o miembros de la comunidad narrando historias tradicionales en su lengua y luego añadir subtítulos o una segunda narración en español. Esto preserva la entonación, el ritmo y la riqueza de la lengua oral.
- Videos educativos con doblaje o subtitulado: Videos cortos sobre ciencia, historia o matemáticas pueden ser doblados por hablantes locales o subtitulados. Esto permite acceder a contenidos universales desde la lengua propia.
- Cápsulas de conocimiento grabadas por nativos: Pequeños clips de video o audio donde niños o adultos explican un concepto en su lengua. Por ejemplo, un niño puede explicar cómo se juega un juego tradicional o una abuela puede describir cómo se prepara un platillo típico. Esto empodera a los estudiantes y valida su conocimiento.
- Podcasts educativos en lengua originaria: Crear un programa de radio escolar o un podcast simple donde se discutan temas de interés para los estudiantes. Pueden ser entrevistas, noticias de la comunidad o debates sobre temas curriculares.
c. Materiales digitales e interactivos
La tecnología, cuando está disponible, abre un universo de posibilidades para la enseñanza multilingüe. El auge de la lectura digital ha facilitado el acceso a muchos de estos recursos.
- Plataformas con libros digitales multilingües: Sitios web y aplicaciones que ofrecen bibliotecas enteras de cuentos en decenas de idiomas, muchos de ellos indígenas. Permiten leer, escuchar y a veces hasta crear nuevas versiones de las historias existentes.
- Aplicaciones de vocabulario con imágenes y audio: Herramientas como Anki, Quizlet o incluso presentaciones de diapositivas interactivas permiten crear “flashcards” digitales. Cada tarjeta puede mostrar una imagen, la palabra escrita en dos o más idiomas y, lo más importante, un archivo de audio con la pronunciación correcta grabada por un hablante nativo. Esto es ideal para una enseñanza multisensorial que atiende a diferentes estilos de aprendizaje.
- Juegos educativos adaptados culturalmente: La gamificación es una estrategia muy efectiva. Se pueden usar plataformas sencillas como Kahoot!, Genially o Wordwall para crear cuestionarios, juegos de correspondencia y ruletas interactivas con contenido local. Imagina un Kahoot! sobre “Personajes históricos de nuestra comunidad” o un juego de memoria en Genially con “Plantas medicinales y sus nombres en tseltal y español”.
d. Materiales creados por docentes y comunidades
Quizás la categoría más poderosa de todas. Cuando los materiales nacen del propio contexto, su relevancia y efectividad se multiplican. Estos proyectos convierten a los estudiantes de consumidores de información a productores de conocimiento.
- Diccionarios escolares comunitarios: Un proyecto de todo el año donde la clase entera construye su propio diccionario. Los estudiantes recopilan palabras que escuchan en casa, preguntan su significado a los mayores, dibujan o fotografían los conceptos y escriben las entradas en ambas lenguas. Este diccionario se convierte en un tesoro para la escuela y un testimonio del saber de la comunidad.
- Historias orales convertidas en libros o murales: Organizar visitas de abuelos y abuelas al aula para que narren cuentos, leyendas o memorias de la comunidad. Los estudiantes graban estas historias, las transcriben y luego las ilustran. El resultado puede ser un libro artesanal, un gran mural en el patio de la escuela o una serie de audios para la biblioteca. Este tipo de aprendizaje servicio conecta generaciones y preserva la memoria colectiva.
- Calendarios agrícolas y mapas comunitarios: En lugar de usar un calendario gregoriano estándar, la clase puede diseñar un calendario circular basado en los ciclos de siembra y cosecha locales, las fiestas patronales y los fenómenos naturales. De igual forma, pueden crear un gran mapa de su territorio, no con la lógica de Google Maps, sino marcando los lugares significativos para ellos: el arroyo donde juegan, la casa de la partera, el cerro sagrado. Este tipo de actividades se basa en los saberes previos de los alumnos.
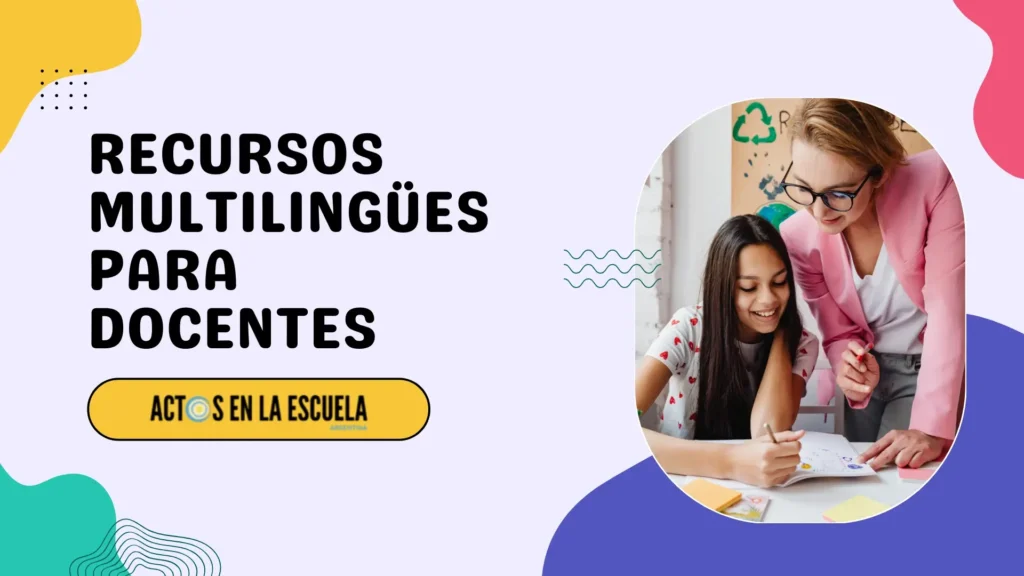
¿Dónde encontrar materiales ya creados?
Aunque crear tus propios materiales es ideal, no siempre hay tiempo. Afortunadamente, existen varias instituciones y plataformas que ofrecen recursos de alta calidad, muchos de ellos gratuitos.
- Secretaría de Educación Pública (SEP) / Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de México: Es el punto de partida para docentes en México. A través de la CONALITEG, distribuyen los Libros de Texto Gratuitos en decenas de lenguas indígenas. Estos materiales están alineados con el currículo nacional y son un pilar de la educación indígena en México.
- Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) de México: El INALI publica una gran variedad de materiales, desde loterías y memoramas hasta manuales de gramática y diccionarios. Su sitio web es una mina de oro para encontrar recursos específicos por lengua y publicaciones sobre derechos lingüísticos.
- UNESCO México: La oficina de la UNESCO en México a menudo apoya y difunde proyectos de educación intercultural. En su portal de publicaciones se pueden encontrar guías, informes y recursos educativos abiertos (REA) que promueven la diversidad cultural y lingüística.
- LibrosMexicanos.org: Esta plataforma a veces incluye colecciones digitales de libros en lenguas originarias, especialmente aquellos publicados por editoriales independientes o instituciones culturales estatales. Vale la pena explorar su catálogo.
- StoryWeaver de Pratham Books: Una plataforma internacional sin fines de lucro que es un tesoro para cualquier docente en un contexto multilingüe. Ofrece miles de cuentos infantiles ilustrados y gratuitos en cientos de idiomas, incluyendo náhuatl, mixteco, tseltal, quechua y muchos más. Lo mejor es que permite traducir cualquier cuento a un nuevo idioma y crear historias propias usando su banco de imágenes, democratizando la creación de contenidos.
- Bibliotecas digitales comunitarias y repositorios locales: No subestimes el poder de las iniciativas locales. Proyectos como la Biblioteca Digital del Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO) o los archivos de radios comunitarias a menudo albergan los materiales más pertinentes culturalmente. Busca organizaciones civiles, centros de investigación o universidades en tu región.
Criterios para seleccionar o adaptar materiales
No todo material que dice “bilingüe” es bueno. Es fundamental desarrollar un ojo crítico para elegir o adaptar contenidos que realmente sirvan a tus estudiantes. Aquí tienes una lista de criterios para guiar tu selección, algo fundamental al planificar clases interculturales en primaria rural:
- Pertinencia cultural: ¿Las imágenes, nombres, situaciones y contextos reflejan la vida real de tus estudiantes? ¿O promueven una visión folclorizada o estereotipada de su cultura? Un buen material debe hacer que el niño se vea reflejado, no que se sienta como un objeto de estudio exótico.
- Calidad y naturalidad lingüística: ¿El texto en la lengua indígena es correcto y suena natural, o parece una traducción forzada y literal del español? Lo ideal es que haya sido escrito o revisado por hablantes nativos competentes. La ortografía y la gramática deben ser consistentes.
- Nivel de complejidad: El material debe estar en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, tanto en términos de idioma como de contenido. Un texto con estructuras gramaticales demasiado complejas o que aborda conceptos abstractos sin el andamiaje adecuado puede generar frustración.
- Inclusividad y representación: ¿El material muestra diversidad de roles de género, edades y capacidades dentro de la comunidad? ¿Evita reforzar estereotipos negativos? La meta es que todos los niños y niñas se sientan representados y valorados. Esto es clave para una verdadera inclusión educativa en la Nueva Escuela Mexicana y otros modelos.
- Valor pedagógico: ¿El material tiene un propósito educativo claro más allá de ser decorativo? ¿Se presta para diversas actividades (leer, escribir, hablar, escuchar, crear)? ¿Promueve el pensamiento crítico o solo la memorización? Un buen recurso debe ser un punto de partida para el aprendizaje, no un punto final. Un buen diseño puede incluso facilitar la evaluación formativa.
Cómo crear tus propios materiales multilingües: Paso a paso
Crear tus propios materiales didácticos multilingües puede parecer una tarea abrumadora, pero no tiene por qué serlo. La clave es empezar con proyectos pequeños, involucrar a los estudiantes y utilizar los recursos que ya tienes a tu alcance.
Principios básicos:
- Coautoría con estudiantes: Los mejores materiales son los que se crean con los alumnos, no para ellos. Esto les da un sentido de propiedad y orgullo.
- Tecnología simple: No necesitas un estudio de grabación. El celular de cualquier docente es una potente herramienta para grabar audio, tomar fotos y filmar videos.
- Recursos del entorno: Hojas recicladas, cartón, piedras, hojas de árboles, semillas. El mundo que te rodea es tu principal fuente de materiales.
Ejemplo 1: Crear un cuento bilingüe colectivo
- Lluvia de ideas: Utiliza una técnica como el círculo de la palabra para que los estudiantes propongan ideas para una historia. Puede ser sobre un animal local, una leyenda que escucharon o un problema en la comunidad.
- Estructura y borrador: En grupo, decidan el inicio, el nudo y el desenlace. Escriban un primer borrador en la lengua que el grupo domine más. No te preocupes por la perfección.
- Traducción y adaptación: En parejas o equipos pequeños, trabajen en la versión en la segunda lengua. No se trata de traducir palabra por palabra, sino de encontrar la forma más natural de contar la misma idea. Este es un excelente ejercicio de transposición didáctica.
- Ilustración: Cada equipo ilustra una parte de la historia. Pueden usar dibujos, recortes o fotografías.
- Montaje: Junten todas las páginas para crear un libro grande de cartón para la biblioteca del aula o digitalícenlo con fotos para compartirlo por WhatsApp con las familias. Este tipo de proyectos interdisciplinarios une lengua, arte y tecnología.
Ejemplo 2: Armar un glosario visual temático
- Elegir un tema: Empieza con algo concreto y cercano. “Herramientas de la milpa”, “Ingredientes de nuestra cocina” o “Juguetes tradicionales”.
- Recolección: Pide a los estudiantes que traigan objetos, dibujos o fotos relacionadas con el tema.
- Etiquetado: Prepara pequeñas tarjetas. En cada una, los estudiantes escriben el nombre del objeto en las dos (o más) lenguas del aula.
- Montaje y uso: Peguen las imágenes y las etiquetas en un gran mural de cartulina. Este mural no es estático; úsalo para juegos de adivinanzas (“¿Qué objeto sirve para…?”), para practicar la escritura o como referencia visual constante.
Ejemplo 3: Grabar una cápsula de sabiduría comunitaria
- Identificar al experto: ¿Quién en la comunidad sabe mucho sobre plantas medicinales, tejido, música o historia local? Puede ser un abuelo, una artesana o un músico.
- Preparar la entrevista: En clase, preparen 3 o 4 preguntas clave. Esto enseña a los niños a investigar y formular preguntas.
- La grabación: Con un celular, graben una entrevista corta (2-5 minutos). El objetivo es capturar una idea o una historia concreta en la lengua materna del experto.
- Edición y difusión: No necesitas editar profesionalmente. Simplemente escucha el audio en clase. Puedes pedir a los estudiantes que dibujen lo que escucharon o que intenten explicar con sus propias palabras lo que aprendieron.
Desafíos frecuentes y cómo resolverlos
Enseñar en contextos multilingües no es un camino sin obstáculos. Reconocer los desafíos es el primer paso para superarlos.
- “No tengo tiempo ni formación específica”.
- Solución: El aprendizaje colaborativo no es solo para alumnos. Trabaja con otros docentes de tu escuela. Dividan la tarea de crear materiales. Uno puede hacer un juego de lotería, otro un audiocuento. Busca oportunidades de formación docente para contextos indígenas, que a menudo son ofrecidas por secretarías de educación o universidades.
- “Yo no hablo la lengua indígena de mis estudiantes”.
- Solución: No tienes que ser un experto. Tu rol es ser un facilitador. Apóyate en los “expertos” que ya tienes: tus propios estudiantes, los padres de familia o algún hablante de la comunidad que pueda actuar como auxiliar o monitor. Valora su conocimiento y dales un papel protagónico. El rol del docente aquí es de puente cultural.
- “No hay recursos impresos o dinero para comprarlos”.
- Solución: Enfócate en los recursos del entorno (pedagogía de la recursividad). El mundo natural y la comunidad son tus libros de texto. Usa piedras para contar, hojas para clasificar y la tradición oral como tu biblioteca. Proyectos de bajo costo, como los mencionados anteriormente, suelen ser más significativos que los materiales comprados.
- “La lengua de mis alumnos no tiene una escritura estandarizada (es ágrafa) o hay varias formas de escribirla”.
- Solución: Este es un desafío común. La solución es priorizar la oralidad, lo visual y lo simbólico. Enfócate en actividades inclusivas como la narración oral, el canto, el teatro y la creación de murales. Si existen diferentes sistemas de escritura, puedes presentar ambos a los estudiantes y discutir las diferencias, convirtiéndolo en una lección sobre la naturaleza del lenguaje y los sistemas de escritura. Lo importante es validar la lengua en su forma hablada, que es su expresión primaria.
Ejemplos reales de uso en el aula
Para que estas ideas no se queden en la teoría, veamos cómo se aplican en la práctica.
Caso 1: Escuela primaria bilingüe (Tseltal-Español) en Chiapas, México
Una maestra, ante la dificultad de sus alumnos para entender conceptos de ciencias naturales desde el libro de texto en español, decidió iniciar un aprendizaje basado en proyectos (ABP). El proyecto se llamó “La farmacia viviente de nuestra comunidad”. Durante varias semanas, los estudiantes, guiados por sus abuelas, salieron a identificar plantas medicinales locales. En clase, las dibujaban, escribían sus nombres en tseltal y español, y describían sus usos. Crearon un herbario físico y un pequeño libro artesanal. ¿Qué funcionó? El aprendizaje fue tangible y relevante. Los niños no solo aprendieron sobre botánica, sino que reforzaron su conexión con el conocimiento ancestral y mejoraron su vocabulario en ambas lenguas.
Caso 2: Aula multigrado en una comunidad zapoteca de Oaxaca, México
Un docente que trabajaba con niños de diferentes edades notó que los más pequeños entendían las instrucciones en zapoteco pero se sentían intimidados al hablar español, mientras que los más grandes usaban el español con más fluidez pero estaban perdiendo vocabulario en su lengua materna. Su estrategia fue crear “parejas de tutoría lingüística”. Los mayores leían cuentos en español a los pequeños, y los pequeños enseñaban canciones y adivinanzas en zapoteco a los mayores. Juntos, crearon una lotería bilingüe con dibujos y palabras en ambos idiomas. ¿Qué se adaptó? El docente adaptó la estrategia de aprendizaje cooperativo a una necesidad lingüística específica, fomentando la coevaluación y el respeto mutuo.
Caso 3: Espacio educativo urbano con niños migrantes mixtecos en California, EE.UU.
En un programa extraescolar, los educadores se enfrentaban al desafío de enseñar inglés (la lengua de instrucción oficial) a niños recién llegados que hablaban mixteco y algo de español. Utilizaron la plataforma StoryWeaver para encontrar cuentos en español, los leyeron en grupo y luego usaron las ilustraciones de esas historias como base para que los niños contaran la historia oralmente en mixteco. Después, grabaron esas narraciones y las usaron para introducir vocabulario clave en inglés. ¿Qué aprendieron? Descubrieron que usar el español como lengua puente y el mixteco como base emocional y cognitiva aceleraba la adquisición del inglés. Los materiales didácticos multilingües no se limitaron a dos idiomas, sino que crearon un andamiaje trilingüe. Esto es un gran ejemplo de las estrategias efectivas para enseñar a estudiantes ELL.
Al final del día, los materiales didácticos multilingües no son el fin en sí mismos. Son un medio, una herramienta poderosa para lograr un objetivo mucho más grande: la inclusión genuina. Son la manifestación tangible de que un aula con muchas lenguas no es un problema que deba resolverse, sino una riqueza que debe celebrarse y cultivarse.
Implementar estos recursos requiere creatividad, colaboración y, sobre todo, un profundo respeto por la identidad y el conocimiento de cada estudiante. El camino puede tener desafíos, pero los beneficios son incalculables. Ver a un niño iluminarse porque entiende un concepto en su lengua materna, observar a un grupo colaborar para preservar una historia de sus ancestros, o simplemente escuchar la mezcla de idiomas en el patio de recreo, son las recompensas que confirman que estamos construyendo una educación más justa, relevante y humana. Con una buena formación docente, el uso de la lengua indígena en el aula se convierte en una práctica transformadora.
Glosario
Educación Bilingüe Intercultural (EBI): Modelo educativo que promueve la enseñanza en dos o más lenguas y culturas. A diferencia de modelos anteriores que buscaban asimilar a los estudiantes a la cultura dominante, la EBI busca el fortalecimiento y la valoración de ambas.
Lengua Materna (L1): La primera lengua que una persona aprende. Es fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional inicial.
Segunda Lengua (L2): Cualquier lengua aprendida después de la lengua materna.
Translingüismo (Translanguaging): Práctica pedagógica que permite y alienta a los estudiantes y docentes a usar todos sus recursos lingüísticos (sus diferentes idiomas) de manera flexible e integrada en el aula para facilitar la comprensión y la expresión.
Material Didáctico Aditivo: Recurso que busca sumar una nueva lengua y cultura sin devaluar ni reemplazar la lengua materna del estudiante. El objetivo es el bilingüismo o multilingüismo equilibrado.
Material Didáctico Sustractivo: Recurso que utiliza la lengua materna solo como un puente temporal para transicionar a la lengua dominante, con el resultado final de que la L1 se pierde o se debilita.
Ágrafo/a: Se refiere a una lengua que no tiene un sistema de escritura desarrollado o estandarizado, y su transmisión es principalmente oral.
Pertinencia Cultural: Característica de un material educativo que lo hace significativo y relevante para los estudiantes porque refleja su contexto, su vida diaria, sus valores y su visión del mundo.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. Tengo muchos estudiantes que hablan varias lenguas diferentes en mi aula. Suena abrumador, ¿por dónde empiezo?
Empieza con algo pequeño y visible. No intentes hacerlo todo a la vez. Una excelente primera actividad es crear un “Mural de Bienvenida” o un “Muro de Palabras Clave” en el aula. Pide a cada estudiante que escriba la palabra “hola”, “gracias” o “amigo” en su lengua. Otra opción es etiquetar objetos comunes del salón (mesa, silla, ventana) en todos los idiomas presentes. El objetivo es que los estudiantes vean sus lenguas representadas y valoradas desde el primer día. La clave es empezar con pasos pequeños y colaborativos.
2. No hablo la lengua indígena de mis estudiantes. ¿Qué pasa si cometo errores o no entiendo lo que dicen?
Es normal y está bien no ser un experto en todas las lenguas. De hecho, tu vulnerabilidad puede ser tu mayor fortaleza. Tu rol no es ser el poseedor de todo el conocimiento, sino el facilitador del aprendizaje. Sé honesto con tus estudiantes: “No sé cómo decir esto en tu lengua, ¿me puedes enseñar?”. Al posicionarlos a ellos y a sus familias como los expertos, fortaleces su autoestima y creas un vínculo pedagógico basado en el respeto y la confianza mutua. Un error es una oportunidad para aprender juntos.
3. ¿Cómo evalúo el trabajo de los estudiantes si lo presentan en su lengua materna?
Debes cambiar el foco de la evaluación. En lugar de evaluar solo la corrección gramatical en español, enfócate en la comprensión del concepto. La evaluación auténtica es tu mejor aliada. Puedes usar rúbricas que valoren criterios como “claridad de las ideas”, “creatividad en la presentación”, “uso de vocabulario relevante (en cualquier lengua)” o “capacidad para explicar el proceso”. Permite que un estudiante te explique oralmente su proyecto en su L1 para demostrar que ha entendido el tema. El objetivo es evaluar el aprendizaje, no la competencia en una única lengua.
4. Algunos padres de familia insisten en que sus hijos solo usen el español para que tengan “más oportunidades”. ¿Qué puedo decirles?
Esta es una preocupación legítima y común. Abórdala con empatía y con información clara. Explícales el concepto de “bilingüismo aditivo”: fortalecer la lengua materna no frena, sino que acelera el aprendizaje del español. Un cerebro que domina bien las estructuras de su L1 tiene una base más sólida para construir una L2. Puedes usar la metáfora de las raíces de un árbol: unas raíces fuertes (L1) permiten que el árbol crezca más alto y fuerte (aprenda mejor la L2 y otros contenidos). Además, recuérdales que mantener su lengua fortalece los lazos familiares y la identidad cultural, lo cual es fundamental para la autoestima y el éxito académico a largo plazo.
5. ¿Estos materiales y estrategias funcionan también para estudiantes de preescolar o de secundaria?
¡Absolutamente! Los principios son los mismos, pero se adaptan al nivel de desarrollo.
- En preescolar: El enfoque será principalmente oral y lúdico. Usa canciones, rimas, títeres y juegos de mesa sencillos en varias lenguas. Los libros con muchas imágenes y poco texto son ideales.
- En secundaria: Los proyectos pueden ser mucho más complejos y analíticos. Los estudiantes pueden crear documentales bilingües sobre su comunidad, desarrollar un blog o un podcast intercultural, analizar letras de canciones o poesía en diferentes idiomas, o incluso investigar sobre la historia y los derechos lingüísticos de sus pueblos.
6. Entonces, ¿la clave es simplemente traducir los materiales que ya tengo al otro idioma?
No, esa es una de las ideas erróneas más comunes. La traducción es solo una parte del proceso, y a veces ni siquiera la más importante. La verdadera clave es la adaptación y la pertinencia cultural. Un material multilingüe efectivo no solo cambia las palabras, sino que se asegura de que las imágenes, los ejemplos, las historias y las actividades resuenen con la vida y la visión del mundo de los estudiantes. Se trata de crear puentes entre culturas, no solo entre vocabularios.
Bibliografía
- Cummins, Jim. (2001). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. California Association for Bilingual Education.
- García, Ofelia, & Li Wei. (2014). Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. Palgrave Macmillan.
- Hornberger, Nancy H. (Ed.). (2003). Continua of Biliteracy: An Ecological Framework for Educational Policy, Research, and Practice in Multilingual Settings. Multilingual Matters.
- Schmelkes, Sylvia. (2009). Interculturalidad, democracia y formación valoral en México. Revista Electrónica de Investigación Educativa.
- Walsh, Catherine. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. En J. Viaña, L. Tapia, & C. Walsh (Eds.), Construyendo Interculturalidad Crítica. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.
- Bertely Busquets, María. (2000). Conociendo nuestras escuelas: un acercamiento etnográfico a la cultura escolar. Paidós.
- Rockwell, Elsie. (1995). La escuela cotidiana. Fondo de Cultura Económica.
- Zavala, Virginia. (2002). (Des)encuentros con la escritura: escuela y comunidad en los Andes peruanos. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- Benson, Carol. (2004). The Importance of Mother Tongue-Based Schooling for Educational Quality. UNESCO.
- Czarny, Gabriela. (2008). Pasar por la escuela: Indígenas y procesos de escolaridad en la ciudad de México. Universidad Pedagógica Nacional.
