En un mundo educativo que evoluciona constantemente, la atención sobre el bienestar emocional de los estudiantes ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad fundamental. Ya no basta con transmitir conocimientos; el verdadero desafío es formar individuos resilientes, empáticos y capaces de gestionar su mundo interior. Es en este punto donde la neuroeducación emocional se presenta no como una moda pasajera, sino como un enfoque revolucionario que une dos mundos antes separados: la ciencia del cerebro y la práctica pedagógica diaria. Este artículo te servirá como una guía completa, un puente entre la teoría y la acción, para que puedas implementar estrategias efectivas que transformen tu aula en un espacio de crecimiento integral.
Qué vas a encontrar en este artículo
Fundamentos de la educación emocional
Para aplicar correctamente la neuroeducación emocional, primero debemos entender sus bases. La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que busca potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano. Su objetivo es capacitar a los estudiantes para afrontar mejor los retos de la vida.
Este enfoque se sustenta en cinco componentes clave, popularizados por Daniel Goleman en su trabajo sobre la inteligencia emocional:
- Autoconciencia: La capacidad de reconocer las propias emociones y cómo afectan el comportamiento.
- Autorregulación: La habilidad para manejar y controlar impulsos y emociones de manera efectiva.
- Motivación: La capacidad de dirigir las emociones hacia objetivos de aprendizaje y metas personales.
- Empatía: La habilidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás.
- Habilidades sociales: La capacidad para gestionar relaciones, comunicarse eficazmente y colaborar.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un enfoque tradicional y la neuroeducación emocional? Mientras que la educación emocional tradicional se ha centrado en el “qué” (qué son las emociones, cómo se llaman), el enfoque basado en neurociencia se centra en el “porqué” y el “cómo”. No solo enseña a identificar la ira, sino que explica qué sucede en el cerebro cuando sentimos ira y cómo podemos usar ese conocimiento para regularla. Este cambio de perspectiva dota de un significado mucho más profundo a las estrategias que implementamos, permitiendo un aprendizaje significativo que perdura.
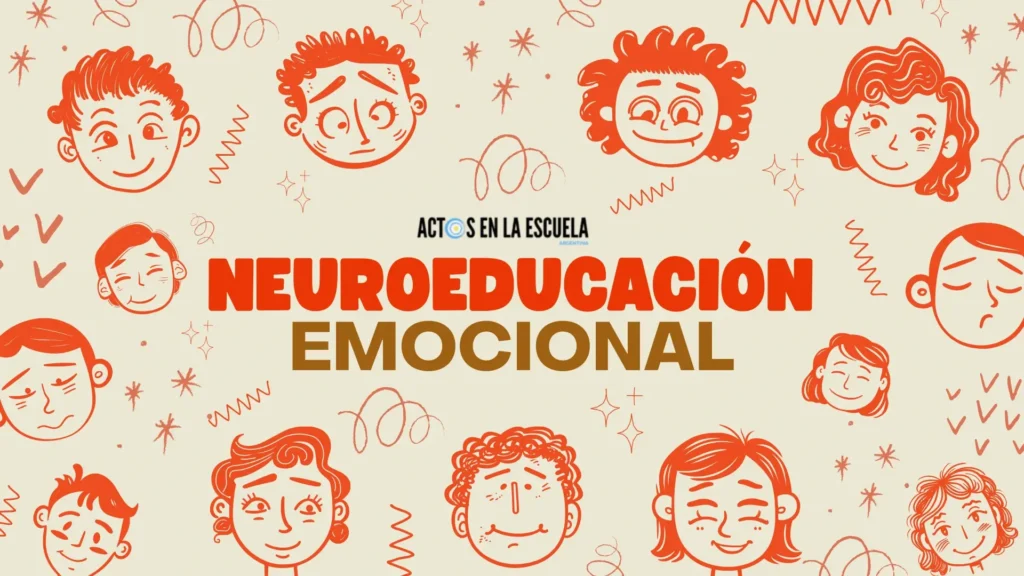
Principios neurocientíficos aplicados a la educación emocional
Entender cómo funciona el cerebro no es un requisito para neurocientíficos; es una de las competencias docentes más potentes del siglo XXI. Al comprender los mecanismos cerebrales que subyacen a las emociones, podemos diseñar una planificación didáctica mucho más efectiva.
Cómo procesa el cerebro las emociones
Las emociones no son un evento abstracto; son una respuesta biológica. Tres áreas principales orquestan nuestra vida emocional:
- La amígdala: Es el centro de procesamiento emocional primario, nuestro “detector de humo”. Se activa rápidamente ante cualquier estímulo que percibe como una amenaza o una recompensa, desencadenando respuestas de lucha, huida o parálisis.
- El sistema límbico: Conocido como el cerebro emocional, es un conjunto de estructuras (incluida la amígdala y el hipocampo) que gestionan nuestras respuestas emocionales y la memoria.
- La corteza prefrontal (CPF): Es el “CEO” del cerebro. Se encarga de las funciones ejecutivas, como el razonamiento, la toma de decisiones y la regulación de los impulsos. Actúa como un freno para la amígdala, permitiéndonos pensar antes de actuar.
Cuando un estudiante se siente amenazado o estresado, la amígdala toma el control (“secuestro amigdalino”), bloqueando el acceso a la corteza prefrontal. En ese estado, es biológicamente imposible que pueda aprender, razonar o resolver problemas complejos.
Plasticidad cerebral y aprendizaje emocional
Una de las ideas más esperanzadoras de la neurociencia es la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro no es una estructura fija; cambia y se reorganiza constantemente en respuesta a nuestras experiencias. Cada vez que un estudiante practica una técnica de respiración para calmarse, está fortaleciendo las vías neuronales entre su corteza prefrontal y su amígdala. Este entrenamiento deliberado hace que la autorregulación sea más automática con el tiempo. La neuroplasticidad demuestra que la inteligencia emocional no es un rasgo innato, sino una habilidad que se puede y se debe enseñar.
La conexión inseparable entre emoción y memoria
La emoción actúa como un marcador en el cerebro. Las experiencias con una alta carga emocional, ya sea positiva o negativa, se graban con mucha más fuerza en nuestra memoria. El hipocampo, clave para la formación de nuevos recuerdos, trabaja en estrecha colaboración con la amígdala. Por eso recordamos perfectamente dónde estábamos durante un evento sorprendente, pero olvidamos lo que desayunamos ayer. En el aula, esto significa que un ambiente emocionalmente positivo y seguro no solo mejora el bienestar, sino que potencia la atención y memoria, facilitando que los aprendizajes se consoliden a largo plazo.
Influencia del estrés y la ansiedad en el aprendizaje
El estrés crónico es uno de los mayores enemigos del aprendizaje. Cuando un estudiante experimenta ansiedad de forma prolongada, su cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. Niveles elevados de cortisol pueden dañar las neuronas del hipocampo y debilitar las conexiones en la corteza prefrontal. Esto explica cómo afecta el estrés al aprendizaje, dificultando la concentración, la memoria de trabajo y la capacidad de resolver problemas. Implementar estrategias de neuroeducación emocional ayuda a reducir los niveles de cortisol, creando las condiciones biológicas óptimas para aprender.
Beneficios de una educación emocional basada en neurociencia
Cuando integramos la ciencia del cerebro en la gestión emocional del aula, los resultados son tangibles y transformadores, y van mucho más allá de tener estudiantes “más tranquilos”.
- Mejora del clima escolar: Un entorno donde las emociones son validadas y gestionadas de forma constructiva reduce los conflictos entre alumnos y fomenta relaciones más sanas. Esto crea un clima escolar positivo, que es el caldo de cultivo para un aprendizaje profundo.
- Mayor autorregulación y resiliencia: Los estudiantes aprenden a identificar sus detonantes emocionales y a aplicar estrategias para calmar su sistema nervioso. Esto no solo les ayuda a manejar la frustración ante un problema de matemáticas, sino que construye una base de resiliencia que les servirá toda la vida.
- Reducción de conductas disruptivas: Muchas conductas disruptivas son, en realidad, una manifestación de emociones no gestionadas. Un estudiante que no para de hablar puede estar lidiando con ansiedad. Al enseñarles a manejar sus emociones, abordamos la raíz del problema, en lugar de solo sancionar el síntoma.
- Impacto positivo en el rendimiento académico: Un cerebro tranquilo y enfocado aprende mejor. Al reducir el estrés y mejorar la función de la corteza prefrontal, la neuroeducación emocional impacta directamente en la atención, la memoria y la capacidad para resolver problemas, lo que se traduce en mejores resultados académicos.
- Bienestar integral del alumnado: Quizás el beneficio más importante es que formamos seres humanos más conscientes y equilibrados. Fomentar habilidades socioemocionales es una inversión directa en la salud mental a largo plazo de nuestros estudiantes.
Estrategias prácticas para el aula
Aquí es donde la teoría cobra vida. A continuación, se presentan estrategias concretas, cada una con su fundamento neurocientífico y su aplicación práctica, diseñadas para ser integradas fácilmente en la rutina diaria.
a) Rutinas de atención plena y respiración consciente
- Explicación neurocientífica: La respiración diafragmática profunda activa el nervio vago, que a su vez activa el sistema nervioso parasimpático (la respuesta de “descanso y digestión”). Esto reduce el ritmo cardíaco, disminuye la producción de cortisol y envía una señal de calma a la amígdala. El Mindfulness ayuda a fortalecer la corteza prefrontal, mejorando la atención y concentración.
- Aplicación concreta:
- Inicio del día: Comienza la jornada con 2-3 minutos de “respiración de la caja” (inhalar en 4 segundos, sostener 4, exhalar en 4, sostener 4). Guía a los estudiantes para que sientan cómo el aire entra y sale de sus cuerpos.
- Transiciones: Utiliza una “campana de la calma” para marcar el final de una actividad. Al sonar, todos se detienen y toman tres respiraciones profundas antes de comenzar la siguiente tarea.
- Antes de una evaluación: Realiza un breve ejercicio de escaneo corporal guiado para liberar la tensión física y mental.
b) Rueda de las emociones y etiquetado emocional
- Explicación neurocientífica: El neurocientífico Matthew Lieberman demostró que ponerle nombre a una emoción (etiquetado afectivo) reduce la actividad en la amígdala y aumenta la actividad en la corteza prefrontal ventrolateral. Nombrar la emoción la externaliza y nos permite pasar de reaccionar a analizarla.
- Aplicación concreta:
- Rincón de la calma: Ten una “Rueda de las Emociones” visible en el aula. Cuando un estudiante se sienta abrumado, puede ir a la rueda, señalar cómo se siente y elegir una estrategia de regulación asociada.
- Registro emocional diario: Al inicio del día, los estudiantes pueden indicar en una gráfica personal o en un post-it anónimo cómo se sienten en una escala del 1 al 5 o con un emoticono. Esto te da un termómetro emocional del grupo.
- Lenguaje emocional: Modela el uso de un vocabulario emocional rico. En lugar de “estoy mal”, enseña a usar palabras como “frustrado”, “decepcionado”, “ansioso” o “abrumado”.
c) Técnicas de autorregulación ante el estrés (pausas cerebrales)
- Explicación neurocientífica: El cerebro no está diseñado para mantener una atención sostenida durante largos períodos. Las pausas cerebrales (brain breaks) reoxigenan el cerebro, liberan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, y reducen la carga cognitiva, permitiendo que el cerebro se “resetee” para volver a aprender.
- Aplicación concreta:
- Pausas activas: Cada 20-30 minutos (dependiendo de la edad), realiza una pausa de 1-2 minutos. Puede ser una canción con coreografía, estiramientos, saltos o ejercicios de “cross-crawl” (tocar la rodilla izquierda con la mano derecha y viceversa) para activar ambos hemisferios cerebrales.
- Rincón de la paz: Designa un pequeño espacio en el aula con cojines, materiales sensoriales (pelotas antiestrés, plastilina) o auriculares con música relajante, donde los estudiantes puedan ir voluntariamente por unos minutos cuando necesiten regularse.
- Frasco de la calma: Crea un frasco con agua, pegamento transparente y purpurina. Agitarlo y observar cómo la purpurina se asienta lentamente ayuda a calmar el sistema nervioso, sirviendo como una metáfora visual de cómo nuestras mentes se asientan tras una agitación emocional.
d) Aprendizaje cooperativo con enfoque en la empatía
- Explicación neurocientífica: La empatía está vinculada a las “neuronas espejo”, que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a otro realizarla. El aprendizaje cooperativo crea contextos sociales donde los estudiantes deben ponerse en el lugar del otro, escuchar activamente y negociar, fortaleciendo estos circuitos neuronales.
- Aplicación concreta:
- Roles rotativos: En los trabajos en grupo, asigna roles claros como “portavoz”, “secretario”, “controlador del tiempo” y “animador” (quien se asegura de que todos participen). Esto fomenta la interdependencia y la valoración de las diferentes fortalezas.
- Técnica del rompecabezas (Jigsaw): Divide una tarea en varias partes. Cada miembro del grupo se convierte en “experto” de una parte y debe enseñársela a los demás. Esto genera una necesidad real de escuchar y comprender al compañero.
- Círculos de diálogo: Implementa el círculo de la palabra para debatir temas o resolver conflictos. Usar un “objeto de la palabra” asegura que solo hable quien lo tiene, promoviendo la escucha activa y el respeto por los turnos.
e) Integración del movimiento y la expresión corporal
- Explicación neurocientífica: El cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados. El ejercicio físico libera endorfinas (analgésicos naturales), aumenta el flujo de sangre al cerebro y promueve la producción de BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro), una proteína crucial para el crecimiento de nuevas neuronas. La expresión corporal permite liberar tensiones emocionales que se almacenan en el cuerpo.
- Aplicación concreta:
- Estatuas emocionales: Pide a los estudiantes que representen diferentes emociones con todo su cuerpo. Esto les ayuda a conectar la sensación física con la emoción.
- Aprender en movimiento: En lugar de hacer una hoja de cálculo sobre verbos, escribe los verbos en tarjetas y espárcelas por el aula. Los estudiantes deben correr hacia el verbo correcto cuando lo nombres. El aprendizaje multisensorial ancla mejor los conocimientos.
- Yoga o estiramientos: Integra breves secuencias de yoga o estiramientos para liberar la tensión muscular acumulada por el estrés o por estar sentados mucho tiempo.
f) Uso del arte, la música y la narración para trabajar emociones
- Explicación neurocientífica: Las actividades artísticas activan diferentes áreas del cerebro, especialmente las relacionadas con el procesamiento sensorial y emocional, permitiendo la expresión de sentimientos que a veces son difíciles de verbalizar. La narración de historias activa múltiples regiones cerebrales y nos ayuda a organizar y dar sentido a nuestras experiencias emocionales.
- Aplicación concreta:
- Diario de emociones: Los estudiantes pueden tener un cuaderno donde dibujen, pinten o escriban sobre cómo se sienten, sin la presión de ser evaluados.
- Música para el estado de ánimo: Crea diferentes listas de reproducción para distintos momentos del día: música enérgica para empezar, música tranquila para el trabajo individual, música alegre para las transiciones. Analiza con ellos cómo les hace sentir cada tipo de música.
- Teatro y juego de roles: Utiliza el juego de roles para practicar cómo responder a situaciones sociales complejas (ej. un desacuerdo con un amigo, pedir ayuda). Esto permite ensayar respuestas en un entorno seguro. Puedes apoyarte en actividades de empatía y de autoconocimiento para guiar estas dinámicas.
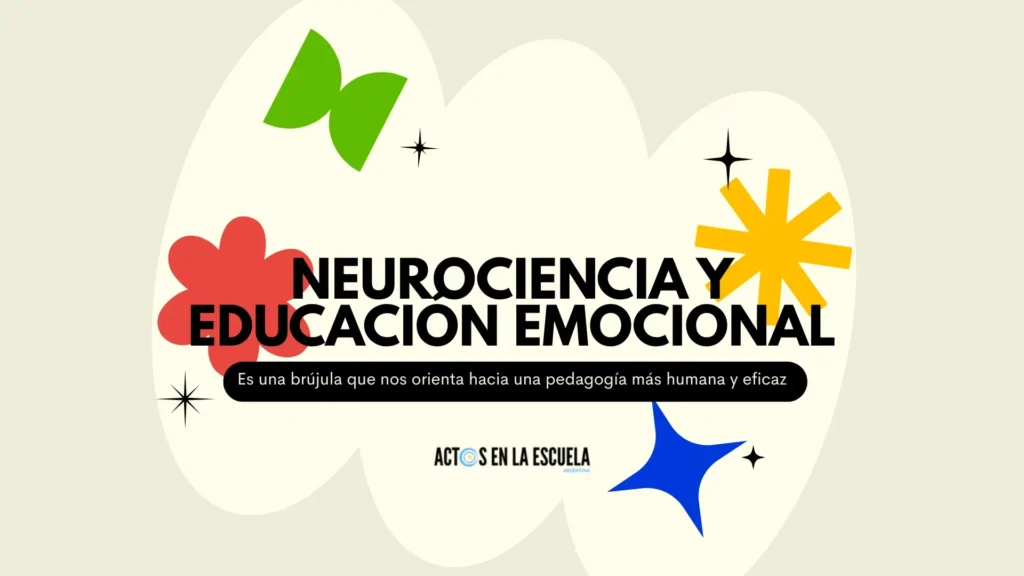
El papel del docente como mediador emocional
El éxito de la neuroeducación emocional no depende de un programa o un material, sino del adulto que lo implementa. El rol del docente va más allá de ser un transmisor de información; te conviertes en un co-regulador emocional, un modelo y un arquitecto de un entorno seguro.
Modelar una comunicación emocionalmente inteligente
Los estudiantes aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Gracias a las neuronas espejo, nuestro estado emocional es contagioso. Si como docente mantienes la calma ante el caos, estás enseñando una lección de autorregulación más potente que cualquier charla.
- Verbaliza tus emociones: Usa “mensajes yo” para expresar tus sentimientos de manera constructiva. Por ejemplo: “Me siento un poco frustrado porque hay mucho ruido y no podemos escucharnos. Vamos a tomar una respiración profunda juntos para volver a concentrarnos”. Este es el rol del docente como modelo emocional en acción.
- Escucha activa: Cuando un estudiante te hable de sus emociones, deja lo que estás haciendo, mírale a los ojos y escucha sin juzgar. Valida su sentimiento (“Entiendo que te sientas enojado por lo que pasó”) antes de buscar soluciones.
Gestión del propio estrés y autocuidado
Un docente estresado no puede co-regular a un grupo de estudiantes estresados. La enseñanza es una profesión de alta exigencia emocional, y el síndrome de burnout docente es un riesgo real. Gestionar tu propio bienestar no es un lujo, es una responsabilidad profesional.
- Identifica tus detonantes: Reconoce qué situaciones te generan más estrés laboral.
- Practica el autocuidado: Dedica tiempo a actividades que te recarguen. El autocuidado docente puede incluir desde practicar mindfulness hasta establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal.
- Busca apoyo: Comparte tus desafíos con colegas y no dudes en buscar ayuda profesional si la necesitas. Cuidar tu salud mental de los docentes es fundamental.
Fomentar un clima seguro para la expresión emocional
Para que los estudiantes se atrevan a ser vulnerables, necesitan sentir que el aula es un espacio de seguridad psicológica.
- Establece normas claras: Crea normas de convivencia junto con tus estudiantes que incluyan el respeto por las emociones de los demás.
- Error como oportunidad: Fomenta una mentalidad de crecimiento donde el papel del error en el aprendizaje se vea como una oportunidad para aprender, no como un fracaso. Esto reduce el miedo y la ansiedad.
- Valida todas las emociones: Enseña que no hay emociones “buenas” o “malas”. Todas son información valiosa. El objetivo no es reprimir la ira o la tristeza, sino aprender a expresarlas de manera que no nos dañe a nosotros ni a los demás.
Evaluación del progreso en educación emocional
Evaluar el desarrollo socioemocional es diferente a calificar un examen de matemáticas. No se trata de poner una nota, sino de observar el crecimiento. La evaluación debe ser principalmente formativa, continua y cualitativa.
Indicadores observables de desarrollo socioemocional
- Lenguaje: ¿Usan los estudiantes un vocabulario emocional más rico y preciso?
- Comportamiento: ¿Recurren a estrategias de regulación de forma más autónoma? ¿Ha disminuido la frecuencia de conductas disruptivas?
- Interacción social: ¿Muestran más empatía? ¿Colaboran mejor en grupo? ¿Resuelven conflictos a través del diálogo?
- Autoconciencia: ¿Son capaces de identificar y expresar cómo se sienten?
Herramientas y escalas de evaluación
- Rúbricas: Diseña rúbricas sencillas para observar habilidades como la escucha activa o la cooperación durante el aprendizaje colaborativo.
- Portafolios de emociones: Los estudiantes pueden recopilar trabajos (dibujos, escritos) que reflejen su viaje emocional a lo largo del año. Es una forma de evaluación auténtica.
- Listas de cotejo: Crea checklists con habilidades específicas (ej. “Pide ayuda cuando la necesita”, “Expresa desacuerdo respetuosamente”) para llevar un registro observacional.
- Autoevaluación y coevaluación: Fomenta la reflexión con preguntas como: “¿Qué estrategia usé hoy para manejar mi frustración?”. La autoevaluación es una poderosa herramienta metacognitiva.
Seguimiento individual y grupal
El objetivo del seguimiento es ofrecer apoyo personalizado y ajustar las estrategias del aula. Permite identificar a los estudiantes que pueden necesitar un apoyo más individualizado y valorar el impacto general de las intervenciones en el clima del grupo.
Desafíos y consideraciones éticas
Implementar la neuroeducación emocional de manera efectiva requiere ser consciente de ciertos desafíos.
- Evitar la pseudociencia y enfoques no validados: La popularidad de la neuroeducación ha dado lugar a muchos “neuromitos”. Es fundamental basar nuestras prácticas en evidencia científica sólida y desconfiar de soluciones mágicas o simplificaciones excesivas.
- Respetar la diversidad cultural en la expresión emocional: La forma en que las emociones se expresan y se interpretan varía enormemente entre culturas. Lo que es una expresión de respeto en una cultura puede no serlo en otra. Es vital practicar la atención a la diversidad cultural y crear un ambiente donde todas las formas de ser y sentir sean respetadas.
- Integrar la educación emocional sin sobrecargar el currículo: El mayor reto para los docentes es el tiempo. La clave es no ver la neuroeducación emocional como una asignatura más, sino como un enfoque transversal que se integra en cada interacción y actividad. Es la forma en que gestionamos el aula, damos retroalimentación efectiva y diseñamos las experiencias de aprendizaje.
Casos y experiencias exitosas
Aunque cada contexto es único, existen patrones de éxito que demuestran el poder de este enfoque.
- Caso 1: Escuela Primaria en Zona Urbana. Una escuela con altos índices de conductas disruptivas implementó un programa basado en la neuroeducación emocional. Comenzaron cada día con un “check-in” emocional y crearon “rincones de la paz” en cada aula. Al cabo de un año, reportaron una disminución del 40% en los conflictos en el patio y un aumento significativo en el tiempo dedicado al aprendizaje efectivo. Los docentes notaron un vínculo pedagógico más fuerte con sus estudiantes.
- Caso 2: Instituto de Secundaria. Un instituto preocupado por los altos niveles de ansiedad ante los exámenes introdujo prácticas de mindfulness de 5 minutos antes de cada evaluación y reestructuró los proyectos para que se basaran en el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Los resultados mostraron no solo una mejora en las calificaciones, sino también una reducción en las visitas a la enfermería por síntomas relacionados con el estrés. La implementación de programas de educación emocional demostró ser una inversión directa en el rendimiento académico.
La neuroeducación emocional no es una fórmula mágica, sino una brújula que nos orienta hacia una pedagogía más humana y eficaz. Al unir la ciencia del cerebro con la práctica docente, dejamos de trabajar a ciegas y empezamos a tomar decisiones informadas que respetan la biología del aprendizaje. Enseñar a los estudiantes a entender y gestionar sus emociones es, quizás, el regalo más duradero que podemos ofrecerles, una herramienta que les servirá para navegar la complejidad de la vida mucho después de que hayan olvidado las fechas de la historia o las fórmulas de física.
El impacto de este enfoque trasciende los muros del aula. Estamos formando ciudadanos más empáticos, resilientes y conscientes. Te invitamos a seguir investigando, a experimentar con estas estrategias y a convertirte en un agente de cambio, demostrando que cuando el corazón y el cerebro aprenden juntos, el potencial humano no tiene límites.
Recursos para el docente
- Actividades prácticas: Explora actividades de estimulación cognitiva y juegos para aprender jugando que integren componentes emocionales.
- Lecturas recomendadas: Profundiza con libros de autores como Daniel Goleman, Daniel Siegel, Richard J. Davidson y Rafael Bisquerra. La bibliografía al final ofrece una lista extensa.
- Comunidades en línea: Únete a foros y grupos de redes sociales de docentes interesados en la neuroeducación para compartir experiencias y recursos.
- Herramientas digitales: Aplicaciones como “Calm” o “Headspace” ofrecen meditaciones guiadas que puedes adaptar para el aula. Plataformas como “GoNoodle” tienen videos de pausas activas excelentes para la regulación.
Glosario
- Neuroeducación emocional: Disciplina que integra los conocimientos de la neurociencia sobre el cerebro y las emociones con la práctica pedagógica para optimizar el desarrollo socioemocional y el aprendizaje.
- Amígdala: Estructura cerebral del tamaño de una almendra, parte del sistema límbico, que actúa como centro de procesamiento de las emociones, especialmente el miedo.
- Corteza Prefrontal (CPF): La parte más evolucionada del cerebro, responsable de las funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones, el razonamiento y la regulación emocional.
- Plasticidad Cerebral: La capacidad del cerebro para cambiar y reorganizarse estructural y funcionalmente como resultado de la experiencia y el aprendizaje.
- Neuronas Espejo: Células nerviosas que se activan tanto al ejecutar una acción como al observar a otra persona realizarla. Son la base neuronal de la empatía.
- Etiquetado Afectivo: El acto de poner nombre a una emoción. Esta acción ha demostrado reducir la reactividad de la amígdala.
- Secuestro Amigdalino: Término acuñado por Daniel Goleman para describir una respuesta emocional inmediata e intensa que “secuestra” o inhibe a la corteza prefrontal, impidiendo el pensamiento racional.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿A qué edad es apropiado comenzar con la neuroeducación emocional?
Se puede y se debe empezar desde la educación inicial. Las estrategias se adaptan a cada etapa del desarrollo. En preescolar, se enfoca en el vocabulario emocional básico y la co-regulación, mientras que en secundaria se pueden abordar temas más complejos como la empatía cognitiva y la gestión del estrés a largo plazo.
2. ¿Necesito ser un experto en neurociencia para aplicar estas estrategias?
No. No necesitas conocer la anatomía cerebral en detalle. Lo importante es comprender los principios básicos: la conexión emoción-aprendizaje, el impacto del estrés y el poder de la plasticidad cerebral. Con estos fundamentos, puedes aplicar las estrategias validadas con confianza.
3. ¿Qué hago si un estudiante se muestra reacio a participar en las actividades emocionales?
Nunca se debe forzar la participación. La seguridad es lo primero. Puedes modelar la actividad tú mismo, ofrecer alternativas (como escribir en lugar de hablar), y sobre todo, crear un clima de confianza tan sólido que, con el tiempo, el estudiante se sienta seguro para participar. La clave es la paciencia y el respeto por sus ritmos.
4. ¿Cómo puedo justificar la dedicación de tiempo a esto ante la dirección del centro o las familias?
Presenta la evidencia. Explica que la neuroeducación emocional no es tiempo perdido, sino una inversión que mejora el rendimiento académico, reduce los problemas de conducta y promueve la salud mental. Utiliza los argumentos de este artículo: un cerebro regulado aprende mejor. Los beneficios en el clima escolar y la reducción de conflictos son datos tangibles que respaldan su implementación.
Bibliografía
- Álvarez, M. (Coord.). (2011). Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Wolters Kluwer.
- Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Editorial Síntesis.
- Bisquerra, R. (Coord.). (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y familias. Desclée de Brouwer.
- Damasio, A. (2005). En busca de Spinoza: Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Crítica.
- Davidson, R., & Begley, S. (2012). El perfil emocional de tu cerebro. Ediciones Destino.
- Goleman, D. (1995). Inteligencia Emocional. Kairós.
- Goleman, D. (2013). Focus: El motor oculto de la excelencia. Kairós.
- Guillén, J. C. (2017). Neuroeducación en el aula: De la teoría a la práctica. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Ibarrola, B. (2013). Aprendizaje emocionante: Neurociencia para el aula. SM.
- LeDoux, J. (1999). El cerebro emocional. Editorial Ariel.
- Mora, F. (2013). Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza Editorial.
- Punset, E. (2010). Viaje a las emociones: Las claves de nuestro mundo emocional. Ediciones Destino.
- Redorta, J., & Obiols, M. (2009). Emoción y conflicto: Aprenda a manejar las emociones. Paidós.
- Siegel, D. J. (2010). Cerebro y Mindfulness. Paidós Ibérica.
- Siegel, D. J., & Payne Bryson, T. (2012). El cerebro del niño: 12 estrategias revolucionarias para cultivar la mente en desarrollo de tu hijo. Alba Editorial.
- Siegel, D. J., & Payne Bryson, T. (2015). Disciplina sin lágrimas: Una guía imprescindible para orientar y alimentar el desarrollo mental de tu hijo. B de Books.
