A finales de la década de 1990, la UNESCO le encargó a un filósofo y sociólogo francés, un hombre que había superado los setenta años y vivido las peores atrocidades del siglo XX, una tarea monumental: reflexionar sobre la educación del futuro. Este hombre era Edgar Morin. En lugar de entregar un manual de didáctica o un listado de tecnologías emergentes, Morin respondió con un ensayo breve pero profundo: “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”. No era una receta, sino una advertencia. La educación, anclada en la simplificación y la fragmentación de saberes, se estaba volviendo impotente para explicar un mundo interconectado, turbulento y cargado de incertidumbre. Este texto fue la culminación de una vida dedicada a desarrollar una forma de pensar a la altura de nuestros desafíos. Este es el pensamiento complejo de Morin.
El problema que Morin identificó entonces es hoy más agudo que nunca. Nos enfrentamos a crisis planetarias —climáticas, sociales, sanitarias— que no pueden ser comprendidas desde una sola disciplina. La biología no puede explicar la pandemia sin la sociología, la economía no puede abordar la crisis climática sin la ética, y la tecnología no puede guiarnos sin la filosofía. Sin embargo, la escuela sigue, en gran medida, organizando el conocimiento en casillas aisladas, promoviendo una inteligencia ciega que nos impide ver “lo que está tejido junto”. Este artículo es una guía para entender la vida, las ideas y el legado de Edgar Morin, un intelectual indispensable para cualquier docente que busque formar mentes capaces no solo de aprobar exámenes, sino de comprender el mundo y actuar en él.
Qué vas a encontrar en este artículo
Contexto Histórico y Biografía de Edgar Morin: Una Vida, un Siglo
Para comprender la profundidad del pensamiento de Edgar Morin, es necesario mirar la trayectoria de su vida, un espejo de las convulsiones, tragedias y esperanzas del siglo XX. Su obra no nació en la calma de un despacho, sino en el fragor de la historia.
De Edgar Nahum a Edgar Morin: Orígenes e Influencias
Nació en París en 1921 como Edgar Nahum, en el seno de una familia judía sefardí con raíces en Tesalónica. Esta herencia cultural múltiple, a la vez mediterránea y europea, marcó su identidad. Perdió a su madre a los diez años, una herida que, según sus propias palabras, despertó en él una sed insaciable de conocimiento, como una forma de buscar respuestas al misterio de la vida y la muerte.
Su juventud estuvo atravesada por el ascenso del fascismo en Europa. Estudiante de historia, geografía y derecho en la Sorbona, se unió al movimiento estudiantil y se afilió al Partido Comunista Francés. La invasión nazi de Francia en 1940 fue un punto de inflexión.
La Resistencia y el Nacimiento de una Conciencia Planetaria
Edgar Nahum se unió a la Resistencia francesa. Fue en la clandestinidad donde adoptó el seudónimo de “Morin”, que conservaría el resto de su vida. Esta experiencia de lucha contra la barbarie, de vida en la incertidumbre y de fraternidad en la adversidad, fue su verdadera universidad. Allí comprendió de primera mano la complejidad humana: cómo personas comunes podían convertirse en héroes o en verdugos, cómo las ideologías podían llevar a la gloria o a la catástrofe.
Después de la guerra, su compromiso intelectual continuó. Trabajó en la ocupación francesa en Alemania, donde escribió su primer libro, El año cero de Alemania, una reflexión sobre la culpa, la reconstrucción y la necesidad de comprensión humana. Rompió con el Partido Comunista en 1951 tras denunciar los excesos del estalinismo, un acto que le valió el aislamiento de gran parte de la intelectualidad de izquierdas de la época pero que demostró su independencia y su coraje intelectual.
El Método: La Obra Magna sobre la Complejidad
En 1950 ingresó en el prestigioso Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), donde desarrollaría su carrera hasta convertirse en director de investigación emérito. Durante décadas, Morin viajó por el mundo, especialmente por América Latina, dialogando con científicos, antropólogos y filósofos. Se sumergió en la cibernética, la teoría de sistemas y la biología para encontrar un nuevo lenguaje que le permitiera describir la realidad sin mutilarla.
El fruto de esta búsqueda titánica es su obra magna en seis volúmenes, El Método (1977-2004). No es un “método” en el sentido de una receta cartesiana de pasos a seguir, sino una propuesta para ejercitar un pensamiento capaz de unir (religar) lo que la ciencia tradicional había separado. Es un llamado a reformar el pensamiento para reformar la vida. Su trabajo se inscribe dentro de las grandes corrientes pedagógicas que buscan transformar la educación desde sus cimientos.
Hasta su fallecimiento en 2024, a la edad de 103 años, Edgar Morin nunca dejó de escribir, de dar conferencias y de participar en los debates públicos, siempre con un compromiso inquebrantable con las causas planetarias: la ecología, la paz y la creación de una “Tierra-Patria”. Su vida es un testimonio de que pensar no es un acto abstracto, sino un deber ético.
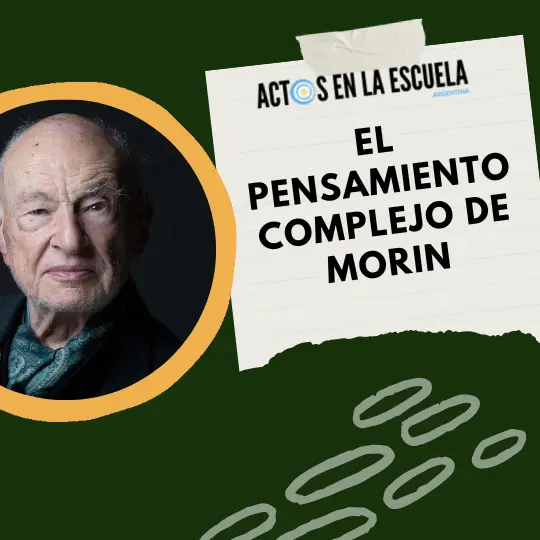
Fundamentos del Pensamiento Complejo
¿Qué es exactamente la complejidad? A menudo la confundimos con algo “complicado” o difícil de entender. Para Morin, el sentido es otro. La palabra viene del latín complexus, que significa “lo que está tejido junto”. El pensamiento complejo de Morin es, por tanto, un tejido de ideas que se opone al pensamiento simplificador, aquel que reduce, separa y disyuntiva.
El paradigma de la simplificación, heredado de Descartes, nos enseñó que para conocer debíamos dividir el todo en sus partes más pequeñas. Este método fue increíblemente útil para el avance de la ciencia y la tecnología, pero nos hizo pagar un precio muy alto: perdimos la visión de conjunto. Vemos las piezas, pero no el puzle. El pensamiento complejo no busca abandonar el análisis de las partes, sino ser capaz de conectarlas de nuevo con el todo.
Para desarrollar esta capacidad, Morin propone varios “principios” o operadores cognitivos que actúan como una caja de herramientas para el pensador.
Principio Dialógico: Nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. En lugar de eliminar las contradicciones, las pone en diálogo. Orden y desorden, por ejemplo, no se excluyen; coexisten y se producen mutuamente. En el aula, esto significa reconocer que el aprendizaje y el error no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. El papel del error en el aprendizaje es fundamental en este principio.
Principio de Recursividad Organizacional: Rompe con la idea lineal de causa y efecto. Un proceso recursivo es aquel en el que los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce. La sociedad es producida por las interacciones entre los individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los forma. Somos, a la vez, producto y productores de la cultura.
Principio Hologramático: La parte está en el todo, pero el todo también está en la parte. En un holograma, cada pequeño fragmento de la imagen contiene la información de la totalidad. De manera similar, cada individuo contiene en sí la totalidad del patrimonio genético y cultural de la especie humana. Esta idea es clave para superar la oposición entre individuo y sociedad.
Principio de Auto-Eco-Organización: Los seres vivos son sistemas autónomos que dependen del entorno para existir. Nos auto-organizamos constantemente (cicatrizamos heridas, aprendemos), pero lo hacemos en una profunda dependencia de nuestro ecosistema (necesitamos aire, agua, alimentos, cultura). La autonomía y la dependencia son inseparables.
El objetivo de estos principios es equiparnos para pensar un conocimiento que reconoce su propia incertidumbre, que está abierto al error y que lucha contra lo que Morin llama la “ceguera del conocimiento”: la ilusión de que nuestras ideas son un reflejo perfecto de la realidad, cuando en realidad son traducciones y construcciones.
Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro
Este es el texto más influyente de Morin en el ámbito educativo. No es una propuesta curricular, sino una invitación a reflexionar sobre los “agujeros negros” del currículo actual: todo aquello que es fundamental para la vida pero que la escuela ignora. Cada “saber” es, en realidad, un desafío.
1. Curar la ceguera del conocimiento: el error y la ilusión
Toda educación debería empezar por enseñar qué es el conocimiento, sus límites, sus fragilidades. Ningún conocimiento es un espejo de la realidad; es una traducción, siempre expuesta al error (una percepción incorrecta) y a la ilusión (nuestras ideas, ideologías, afectos que deforman la visión). La escuela debe armar a cada estudiante con herramientas para el pensamiento crítico, para dudar de sus propias certezas y para detectar las racionalizaciones que nos autoengañan.
2. Asegurar el conocimiento pertinente
El gran problema de nuestro sistema educativo es que produce un saber fragmentado. Las disciplinas están aisladas unas de otras, y la información se acumula sin que seamos capaces de situarla en su contexto. Un conocimiento es pertinente cuando puede ubicar la información en su contexto global, cuando puede conectar las partes con el todo y el todo con las partes. La educación debe superar la fragmentación disciplinar y promover la capacidad de plantear y resolver problemas en su contexto, lo que nos lleva directamente a trabajar con proyectos interdisciplinarios.
3. Enseñar la condición humana
¿Quiénes somos? Es la pregunta esencial ausente en la educación. Estamos dispersos en las ciencias (biología, psicología, sociología) y en las humanidades (filosofía, literatura, poesía), pero nunca se nos presenta nuestra triple realidad inseparable:
Somos individuos (con nuestra singularidad).
Somos parte de una sociedad (con nuestra cultura).
Somos parte de la especie humana (con nuestros rasgos comunes). La educación debe mostrar el destino entrelazado de la especie humana, reconociendo tanto nuestra unidad como nuestra diversidad.
4. Enseñar la identidad terrenal
Hemos entrado en la “era planetaria”. Lo que ocurre en un rincón del mundo afecta a todos los demás. Tenemos una comunidad de destino frente a los mismos peligros mortales (armas nucleares, crisis ecológica, pandemias). La educación debe enseñar a los estudiantes que habitan una misma “Tierra-Patria”. Esto implica cultivar una conciencia ecológica, cívica y solidaria a escala mundial, una verdadera educación global que nos prepare para los retos del desarrollo sostenible.
5. Enfrentar las incertidumbres
La ciencia nos ha enseñado que el universo no es una máquina predecible. La historia no avanza de forma lineal y previsible; está llena de azares, accidentes y virajes inesperados. La vida misma es una navegación en un océano de incertidumbres. La educación, que a menudo se presenta como un repertorio de certezas, debe enseñar a navegar en la incertidumbre. Esto implica desarrollar estrategias de pensamiento, estar preparado para lo inesperado y saber que toda decisión es una apuesta.
6. Enseñar la comprensión
La comprensión es la gran ausente en la educación, a pesar de ser clave para la paz. Morin distingue dos niveles:
Comprensión intelectual u objetiva: Comprender el porqué de las ideas de otro, contextualizarlas.
Comprensión humana intersubjetiva: Implica un proceso de empatía, de identificación y de proyección. Es la que nos permite sentir lo que otro siente. La educación debe luchar contra los grandes obstáculos a la comprensión: el egocentrismo, el etnocentrismo y el sociocentrismo, que nos llevan a juzgar a los demás desde nuestros propios parámetros. Promover actividades de empatía se vuelve crucial.
7. La ética del género humano
La ética no puede enseñarse con lecciones de moral. Se forma en la conciencia de que el ser humano es a la vez individuo, parte de una sociedad y parte de la especie. De esta triple realidad surge una ética compleja, la antropo-ética. Esta ética nos llama a:
Trabajar por la democracia y los derechos humanos.
Asumir nuestra responsabilidad social en nuestra comunidad.
Desarrollar una conciencia terrenal, reconociendo nuestra pertenencia a la Tierra-Patria.
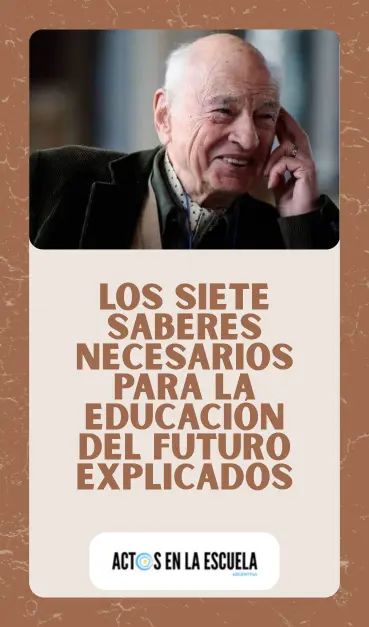
Ideas Clave para la Escuela del Siglo XXI
¿Cómo se traducen estas ideas, aparentemente abstractas, en la práctica escolar? No se trata de añadir nuevas asignaturas, sino de transformar la manera en que concebimos el conocimiento y el aprendizaje.
Religación y Transdisciplinariedad como Eje Curricular
La propuesta central de Morin es la “religación” (volver a unir) los saberes. Esto va más allá de la simple multidisciplinariedad (poner varias disciplinas a mirar un mismo objeto, cada una desde su óptica) o incluso de la interdisciplinariedad (intercambiar métodos entre disciplinas). La transdisciplinariedad busca que el conocimiento atraviese las disciplinas y se organice en torno a problemas y preguntas complejas del mundo real.
Un proyecto sobre el agua en una comunidad, por ejemplo, no es solo un tema de ciencias naturales. Es un problema de química (potabilidad), de geografía (cuencas), de historia (uso del recurso), de economía (gestión), de civismo (derecho al agua) y de arte (representaciones culturales). El currículum escolar debería organizarse en torno a estos “nudos” de conocimiento pertinente en lugar de en una sucesión de temas inconexos.
Educación para la Ciudadanía Planetaria y la Ecosofía
Una escuela inspirada en Morin es una escuela que forma ciudadanos del mundo. Esto implica educar en la conciencia de los problemas globales, fomentar la solidaridad y la responsabilidad, y promover una “ecosofía”: una sabiduría para habitar la Tierra que integre el conocimiento científico con una ética del cuidado y el respeto por la vida. Se trata de entender que no somos dueños del planeta, sino una parte de la biosfera.
El Rol del Docente como “Tejedor” de Saberes
En este paradigma, el rol del docente se transforma radicalmente. Deja de ser un mero transmisor de información fragmentada para convertirse en un estratega cognitivo, un “tejedor” que ayuda a los estudiantes a conectar los puntos, a formular las grandes preguntas y a construir su propio conocimiento. Es un mediador que promueve el diálogo, la duda y el pensamiento crítico. Este enfoque exige que los docentes posean una sólida cultura general y una disposición a aprender y desaprender constantemente, superando la seguridad de su propia especialidad.
Aplicaciones y Experiencias en Hispanoamérica
El pensamiento de Edgar Morin ha tenido un eco profundo en América Latina, una región marcada por su propia complejidad social, cultural y política. Su llamado a un pensamiento que integre saberes y a una educación humanista resuena con las tradiciones de pensadores como Paulo Freire y su pedagogía crítica.
Programas de formación docente: En varios países se han desarrollado cátedras y programas de posgrado inspirados en el pensamiento complejo. En México, por ejemplo, diversas universidades han incorporado sus ideas en la reforma de planes de estudio para la formación de maestros, buscando superar las brechas educativas en México a través de un enfoque más holístico.
Proyectos de aula en secundaria: En Chile, se han documentado experiencias de escuelas que implementan proyectos basados en problemas complejos. Por ejemplo, estudiantes que analizan la crisis hídrica de su región integrando biología, economía y educación cívica, reflejando un esfuerzo por adaptar el sistema educativo chileno a estos nuevos paradigmas.
Cátedras UNESCO: Varias Cátedras UNESCO en la región se dedican a la promoción de una cultura de paz y desarrollo sostenible, tomando los siete saberes como marco de referencia para sus actividades.
Sin embargo, los desafíos son enormes. La integración del pensamiento complejo choca frontalmente con la lógica de los planes de estudio estandarizados, las pruebas masivas y la organización burocrática de los sistemas educativos. La evaluación de competencias complejas requiere instrumentos de evaluación mucho más sofisticados que un examen de opción múltiple. El principal reto es pasar de experiencias piloto inspiradoras a una reforma sistémica del pensamiento en la escuela.
Influencia y Legado Intelectual
El valor del pensamiento complejo de Morin no reside solo en su originalidad, sino en su capacidad para dialogar con otras grandes corrientes intelectuales.
Convergencias: Su visión de una educación que concientiza y libera tiene claras afinidades con la pedagogía de Paulo Freire. Mientras Freire se centró en la opresión social, Morin lo hace en la opresión cognitiva que impone el pensamiento simplificador. Ambos buscan formar sujetos autónomos y críticos. También dialoga con la idea de Martha Nussbaum sobre la educación para una ciudadanía global, que cultiva la imaginación narrativa y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Morin es, sin duda, uno de los grandes autores en pedagogía del último siglo.
Impacto en organismos internacionales: Sus “siete saberes” fueron un encargo de la UNESCO y han influido notablemente en el discurso de esta organización sobre la educación para el siglo XXI, especialmente en lo que respecta a la educación para el Desarrollo Sostenible.
Vigencia frente a la IA y la crisis climática: En la era de la inteligencia artificial, donde la información es infinita pero la sabiduría es escasa, la propuesta de Morin es más relevante que nunca. La IA en la educación puede darnos respuestas, pero el pensamiento complejo nos enseña a hacer las preguntas pertinentes. Frente a la crisis climática, su llamado a una conciencia planetaria y a la religación de saberes es la única vía para abordar un problema que es, por definición, complejo.
Críticas y Limitaciones
Ningún pensamiento está exento de críticas. Al paradigma de la complejidad de Morin se le han hecho principalmente dos señalamientos:
Abstracción excesiva: Algunos críticos argumentan que sus conceptos son demasiado filosóficos y abstractos, lo que dificulta su aplicación práctica (“operativa”) en contextos escolares masivos y con docentes sobrecargados de trabajo.
Riesgo de diluir los contenidos: Existe el temor de que un enfoque transdisciplinario, si no se implementa con un gran rigor pedagógico, pueda llevar a una “tiranía de los proyectos” donde se diluyan los contenidos disciplinares esenciales, resultando en un aprendizaje superficial. Para que el pensamiento complejo funcione, se necesita un profundo conocimiento de los saberes previos de los estudiantes y objetivos de aprendizaje muy claros.
Los defensores del pensamiento complejo responden que no se trata de abandonar las disciplinas, sino de ponerlas en comunicación. La solución no es eliminar los contenidos, sino organizarlos de una manera más significativa. Las experiencias piloto y la creación de materiales de formación docente específicos son las vías para superar estos desafíos, demostrando que no es una utopía inalcanzable sino un horizonte hacia el cual caminar.
Recursos Prácticos para Docentes
Llevar el pensamiento complejo al aula no requiere una revolución inmediata. Se puede empezar con pequeños cambios de enfoque y actividades concretas.
Mapa conceptual de un problema: Elige un tema de actualidad (ej. la migración, la comida chatarra, el ciberacoso) y pide a los estudiantes que creen un mapa conceptual que muestre todas las dimensiones implicadas (económica, social, psicológica, ética, histórica, etc.).
El “diario de la incertidumbre”: Anima a los estudiantes a llevar un diario donde anoten preguntas para las que no tienen respuesta, dudas que les surgieron en clase o noticias que les parecieron ambiguas. El objetivo es normalizar la duda y la incertidumbre como parte del proceso de aprender.
Debates dialógicos: Organiza debates donde el objetivo no sea “ganar”, sino comprender la lógica del argumento contrario. Se puede pedir a un grupo que defienda una postura y luego, a mitad del debate, intercambiar roles.
Conexiones inesperadas: Al final de una semana, pide a los estudiantes que busquen y expliquen una conexión inesperada entre dos temas que vieron en asignaturas diferentes (ej. entre un concepto de matemáticas y un evento histórico).
Cine-foro complejo: Utiliza películas o documentales que presenten dilemas éticos o problemas complejos (ej. Blade Runner para la condición humana, Una verdad incómoda para la identidad terrenal) y organiza una discusión guiada por los siete saberes.
Edgar Morin nos legó una de las distinciones más potentes de la pedagogía contemporánea: la diferencia entre una “cabeza bien llena” y una “cabeza bien puesta”. Una cabeza bien llena es la que acumula saberes, datos e informaciones de forma apilada, sin conexión. Es el producto de la educación tradicional. Una cabeza bien puesta, en cambio, no es la que sabe mucho, sino la que tiene una aptitud para organizar el conocimiento y vincularlo con la vida. Es una mente que sabe preguntar, que conecta, que contextualiza, que piensa la incertidumbre.
El pensamiento complejo de Morin es, en esencia, una propuesta para formar cabezas bien puestas. Su obra es un antídoto contra la simplificación que nos vuelve ciegos ante la realidad y nos desarma ante nuestros propios desafíos. Para los sistemas educativos de Hispanoamérica, enfrentados a profundas desigualdades y a la necesidad de formar ciudadanos para un mundo impredecible, abrazar el paradigma de la complejidad no es una opción intelectual más. Es una cuestión de urgencia, una brújula ética y epistemológica para la supervivencia y el florecimiento.
Glosario
Complejidad: Del latín complexus, “lo que está tejido en conjunto”. Se refiere a un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, que presenta la relación paradójica entre el todo y las partes.
Transdisciplinariedad: Enfoque que busca comprender el mundo presente desde la unidad del conocimiento. Lo que está entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina.
Religación: Acto de volver a unir lo que ha sido separado por el pensamiento disyuntivo y reduccionista. Es el imperativo del pensamiento complejo.
Paradigma: Principio de principios que gobierna el pensamiento. El paradigma de la simplificación (disyunción, reducción) ha dominado el pensamiento occidental. Morin propone un paradigma de la complejidad.
Auto-Eco-Organización: Principio según el cual los sistemas vivos (auto) son autónomos pero necesitan del entorno (eco) para existir y mantenerse organizados.
Principio Dialógico: Mantiene la coexistencia de dos lógicas o nociones que deberían excluirse mutuamente (ej. orden/desorden) pero que son indisociables y necesarias para entender una misma realidad.
Principio Hologramático: La idea de que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está inscrito en la parte.
Principio Recursivo: Un proceso en el que los efectos o productos son al mismo tiempo causa y productores de aquello que los produce (ej. los individuos producen la sociedad que los produce a ellos).
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Es el pensamiento complejo lo mismo que el pensamiento complicado? No. Lo complicado es algo que puede ser difícil de entender pero que, con un buen manual o un análisis detallado de sus partes, puede resolverse y predecirse (como el mecanismo de un reloj). Lo complejo, en cambio, contiene incertidumbre, azar y contradicciones en su núcleo. No se puede predecir completamente, solo se puede pensar estratégicamente.
2. ¿Cómo puedo empezar a aplicar estas ideas con un currículum fijo y poco tiempo? No se trata de cambiar todo el currículum, sino de cambiar la mirada. Puedes empezar por dedicar los últimos 5 minutos de clase a preguntar: “¿Con qué otro tema de otra materia se conecta esto que vimos hoy?”. O al planificar, buscar una pregunta transversal que una varios temas de tu asignatura. El cambio empieza en la forma de preguntar.
3. ¿Qué diferencia clave hay entre multidisciplinariedad y transdisciplinariedad? La multidisciplinariedad es como tener una caja de herramientas con un martillo, un destornillador y una pinza, y usar cada uno para su tarea específica sobre un mismo objeto. La transdisciplinariedad es como crear una nueva herramienta a partir de las otras tres para resolver un problema que ninguna podía solucionar por separado. Atraviesa y trasciende las disciplinas.
4. ¿Sigue vigente el pensamiento de Edgar Morin en la era de la inteligencia artificial? Más que nunca. La IA puede procesar enormes cantidades de información (llenar la cabeza), pero no puede, por sí misma, contextualizar, comprender éticamente o manejar la incertidumbre. El pensamiento complejo es precisamente la habilidad humana que debemos cultivar para dar sentido y dirección al poder de la tecnología.
Bibliografía
Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Paidós.
Morin, E. (1999). La cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento. Nueva Visión.
Morin, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Gedisa.
Morin, E., & Kern, A. B. (1993). Tierra-Patria. Kairós.
Morin, E. (1981-2006). El Método (6 volúmenes: La Naturaleza de la Naturaleza; La Vida de la Vida; El Conocimiento del Conocimiento; Las Ideas; La Humanidad de la Humanidad; Ética). Cátedra.
Morin, E. (2000). Mis demonios. Kairós.
Morin, E. (2020). Cambiemos de vía: Lecciones de la pandemia. Paidós.
Delgado, C. J., & Sotolongo, P. L. (Eds.). (2006). La revolución contemporánea del saber y la complejidad social: Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo. CLACSO.
García, R. (2006). Sistemas complejos: Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Gedisa.
Yáñez, D. (Coord.). (2010). La reforma del pensamiento y la educación del futuro en América Latina: Homenaje a Edgar Morin. LOM Ediciones.
