“La prisión no se parece a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, que se le asemejarían todos ellos”, escribió Michel Foucault en su obra monumental Vigilar y castigar. Con esta frase invertida y provocadora, el filósofo francés nos lanzó un desafío que resuena hasta hoy: ¿Y si la escuela, esa institución que asociamos con el saber y la oportunidad, funcionara con una lógica de poder similar a la de una cárcel? Esta pregunta no busca escandalizar, sino descorrer un velo. Nos invita a analizar cómo la escuela moderna, con sus horarios, timbres, filas, exámenes y calificaciones, no es solo un lugar de aprendizaje, sino una sofisticada maquinaria para fabricar un tipo específico de individuo: el sujeto dócil, útil y normalizado.
Comprender el poder en la escuela según Foucault es, por tanto, una tarea crucial para cualquier educador que aspire a una práctica reflexiva y liberadora. Su análisis no nos ofrece recetas, pero sí un diagnóstico afilado de las relaciones de poder que nos atraviesan a diario, a menudo de forma invisible. Este artículo explora la microfísica del poder en el ámbito educativo, desglosando conceptos clave como disciplina, vigilancia, examen y normalización. Analizaremos cómo estas técnicas moldean cuerpos y mentes, pero también, y esto es fundamental, cómo donde hay poder, siempre germina la resistencia.
Qué vas a encontrar en este artículo
Contexto histórico y biografía de Foucault
Para adentrarse en el pensamiento de Foucault, es necesario entender su trayectoria, marcada por un incesante cuestionamiento de las verdades establecidas y de las instituciones que las sustentan.
Trayectoria intelectual y el giro genealógico
Michel Foucault (1926-1984) fue una de las figuras más disruptivas de la filosofía del siglo XX. Su trabajo inicial, en obras como Historia de la locura en la época clásica, se centró en lo que llamó una “arqueología del saber”, es decir, en desenterrar las condiciones históricas que hicieron posible que en un momento dado algo fuera considerado “verdad” (por ejemplo, la definición de locura). Sin embargo, a finales de los años 60 y principios de los 70, su enfoque dio un giro. Se interesó cada vez más no solo por el qué se considera verdad, sino por el cómo esa verdad se impone y qué efectos de poder produce.
Este es el giro hacia la “genealogía del poder”. Influenciado por Nietzsche, Foucault ya no buscaba orígenes puros, sino que rastreaba la procedencia conflictiva y a menudo violenta de las prácticas e instituciones que damos por sentadas. Su pregunta clave se transformó: en lugar de “¿qué es el poder?”, empezó a inquirir “¿cómo funciona el poder?”. Esta nueva perspectiva lo llevó a analizar instituciones como la prisión, el hospital, el psiquiátrico y, por supuesto, la escuela.
“Vigilar y castigar” y su impacto educativo
En 1975, Foucault publica Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, una obra que, aunque centrada en el sistema penal, tendría un impacto sísmico en la historia de la pedagogía. En ella, argumenta que entre los siglos XVII y XIX se produjo una transformación en las tecnologías de poder. Se pasó del poder soberano, que se manifestaba en el castigo público y espectacular sobre el cuerpo del condenado, a un poder disciplinario, mucho más sutil, eficiente y generalizado. Este nuevo poder ya no buscaba reprimir, sino “reformar” el alma, producir cuerpos dóciles y productivos.
Los teóricos de la educación rápidamente vieron el paralelismo. La descripción que Foucault hacía de la disciplina carcelaria —la organización minuciosa del tiempo y el espacio, la vigilancia constante, la clasificación y el examen— era un retrato casi perfecto de la escuela moderna que emergió en esa misma época. Su obra proporcionó un nuevo y potente lenguaje para analizar críticamente las prácticas escolares, no como meros instrumentos pedagógicos, sino como tecnologías políticas para el gobierno de la infancia.
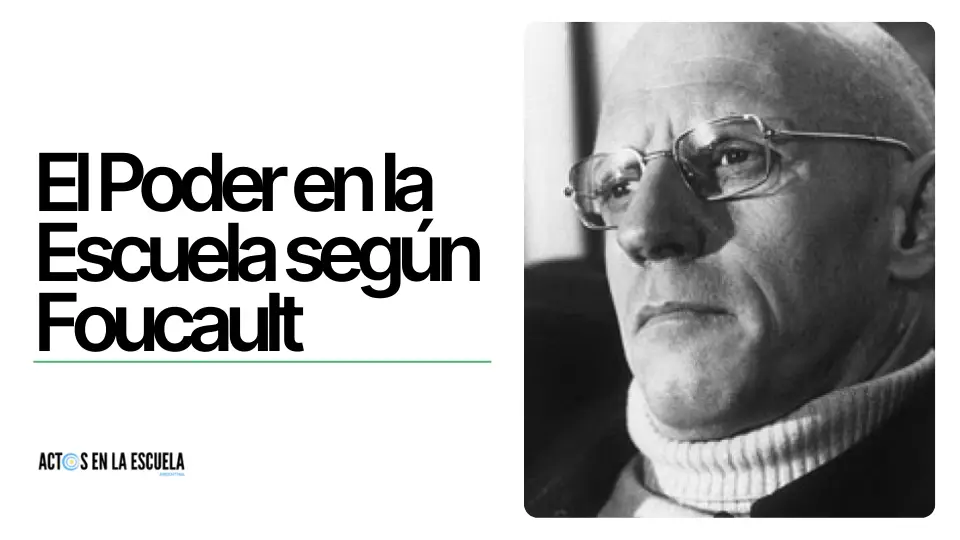
Fundamentos teóricos del poder y la disciplina
El análisis de Foucault rompe con las visiones tradicionales del poder. Para él, el poder no es algo que se posee, como un objeto, ni es simplemente la ley o la represión del Estado. Su funcionamiento es mucho más íntimo y productivo.
La microfísica del poder
Foucault nos invita a abandonar la idea de que el poder reside únicamente en la cima (el rey, el Estado, la clase dominante) y se ejerce de arriba hacia abajo. En su lugar, propone una “microfísica del poder”. El poder es una red de relaciones que se extiende por todo el cuerpo social, como un sistema capilar. Está en todas partes: en la familia, en la pareja, en el taller y, de forma paradigmática, en el aula.
Este poder no funciona principalmente mediante la prohibición (“no hagas esto”), sino mediante la producción. No solo reprime, sino que produce realidades, saberes, rituales y tipos de individuo. El poder en la escuela según Foucault no es solo el director que sanciona, sino la disposición de los pupitres, el horario que fragmenta el tiempo, la mirada del maestro que evalúa y la propia auto-vigilancia del alumno que interioriza la norma. Es una fuerza inmanente a la propia relación pedagógica.
La relación poder-conocimiento
Uno de los conceptos más revolucionarios de Foucault es el de “poder-saber” (o pouvoir-savoir). Para él, poder y conocimiento no son dos entidades separadas que a veces se encuentran; son dos caras de la misma moneda, intrínsecamente ligadas. No hay ejercicio de poder sin la constitución de un campo de saber, y no hay saber que no presuponga y constituya relaciones de poder.
En la escuela, esto es evidente. El poder del maestro se legitima en su supuesto saber. La institución escolar ejerce poder al definir qué conocimientos son válidos y cuáles no (el currículum escolar). La evaluación es un ejercicio de poder que produce un “saber” sobre el alumno (lo clasifica como “sobresaliente”, “suficiente” o “deficiente”). Este saber, a su vez, justifica nuevas intervenciones de poder (clases de apoyo, promoción o repetición). Los saberes docentes no son, por tanto, neutrales, sino que están imbricados en esta red que produce y clasifica a los individuos.
Los dispositivos disciplinarios
El poder disciplinario opera a través de un conjunto de técnicas o “dispositivos” que tienen como objetivo el control detallado del cuerpo y su actividad. Foucault identifica varios:
El control del tiempo: El horario escolar, el timbre, la división de la jornada en asignaturas de 50 minutos. El tiempo se vuelve medible, útil y orientado a un fin productivo. Se enseña al alumno a no “perder el tiempo”.
El control del espacio: La distribución de los alumnos en el aula, en filas individuales que impiden la comunicación y facilitan la vigilancia. El espacio se organiza para maximizar el control.
El control del gesto: La disciplina del cuerpo. Se enseña la postura correcta para sentarse, la forma de tomar el lápiz, el silencio durante la explicación. Se busca un cuerpo eficiente y no disruptivo.
La vigilancia jerárquica: Una red de miradas que asegura el cumplimiento de las normas. El director vigila al maestro, el maestro al alumno, y los alumnos se vigilan entre sí.
La escuela como institución disciplinaria
Aplicando estos conceptos, la escuela se revela como un laboratorio privilegiado del poder disciplinario. Su estructura y sus prácticas más comunes están diseñadas para la fabricación de la docilidad.
Arquitectura panóptica y control visual
Foucault utiliza la metáfora del Panóptico de Jeremy Bentham para describir el mecanismo central de la vigilancia moderna. El Panóptico era un diseño arquitectónico para prisiones compuesto por una torre central desde la cual un vigilante podía observar a todos los prisioneros, encerrados en celdas individuales en un anillo periférico. Los prisioneros no sabían si estaban siendo observados en un momento dado, pero la posibilidad constante los obligaba a comportarse como si siempre lo estuvieran.
La escuela moderna funciona con una lógica similar. La disposición del aula, con el maestro al frente y los alumnos en filas, es una estructura panóptica. Los pasillos con ventanas en las puertas de las aulas, los patios centrales visibles desde las oficinas de dirección, todo contribuye a un estado de visibilidad permanente. El efecto principal de este panoptismo no es tanto castigar, sino prevenir. Induce en el alumno un estado de auto-vigilancia, interiorizando la mirada del poder hasta el punto de que ya no es necesaria la presencia constante del vigilante.
El examen como mecanismo de individualización y normalización
Para Foucault, el examen es mucho más que una simple herramienta de evaluación. Es un ritual de poder que combina la vigilancia jerárquica con la sanción normalizadora.
Hace visible el saber: El examen obliga al alumno a exteriorizar su conocimiento, haciéndolo visible y comparable.
Individualiza: A través del examen, cada alumno se convierte en un “caso”, un objeto de conocimiento que puede ser descrito, medido y comparado con los demás y con una norma. Antes del examen, el alumno era parte de una masa; después, es un individuo con una calificación y un expediente.
Normaliza: El examen establece una norma de lo que es un “buen” y un “mal” estudiante. Su resultado distribuye a los individuos a lo largo de una escala (del 1 al 10, de la A a la F) y permite identificar a los que se desvían de la norma. A partir de ahí, se pueden aplicar medidas “correctoras”. Los instrumentos de evaluación son, en este sentido, instrumentos de poder normalizador.
Curriculum y saberes legítimos: selección y exclusión de conocimientos
El poder disciplinario no solo moldea los cuerpos, sino también las mentes. El currículo es un dispositivo fundamental en este proceso. Al decidir qué se enseña y qué se omite, la escuela ejerce un poder inmenso. Los criterios de selección de contenidos nunca son neutrales. Responden a una idea de qué tipo de ciudadano se quiere formar y qué conocimientos se consideran valiosos para la sociedad (o, más bien, para sus grupos dominantes).
El currículo crea una jerarquía de saberes: las matemáticas y la lengua suelen considerarse más importantes que el arte o la música. Ciertas historias nacionales se imponen mientras se silencian otras. Se privilegia un tipo de racionalidad (científico-técnica) sobre otras formas de saber (ancestral, popular, emocional). De este modo, el currículo no solo transmite información, sino que produce “regímenes de verdad” que los estudiantes interiorizan como el orden natural de las cosas.
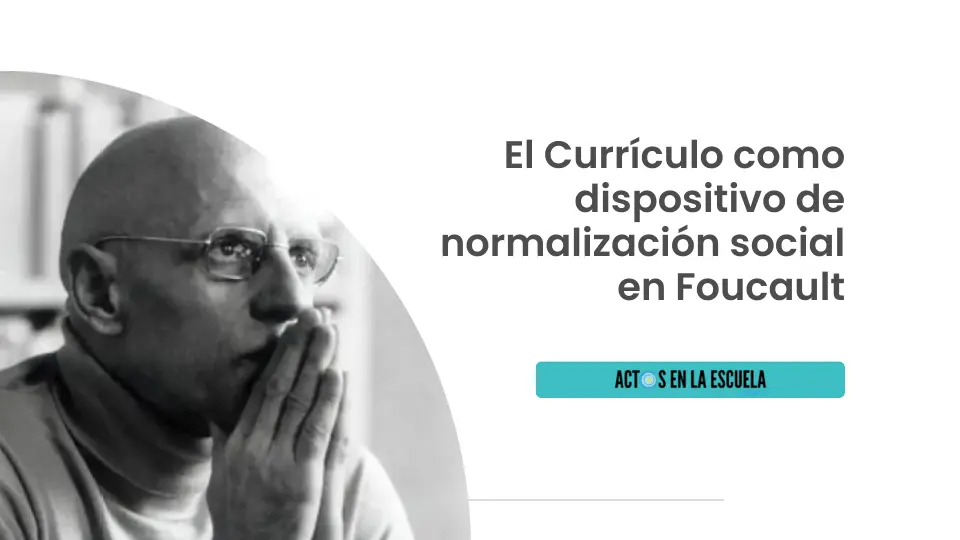
Resistencia, subjetivación y posibilidades de cambio
La visión de Foucault puede parecer sombría, pero es crucial entender que no es determinista. Su análisis del poder siempre va acompañado de la posibilidad de la resistencia.
“Donde hay poder, hay resistencia”
Esta es una de las afirmaciones más importantes de Foucault. El poder no es una fuerza externa que se impone sobre sujetos pasivos. Las relaciones de poder solo existen en la medida en que hay una cierta libertad por parte de los gobernados. Y si hay libertad, hay posibilidad de oponerse. La resistencia no es necesariamente una gran revuelta o una revolución. Foucault se interesa sobre todo por las resistencias cotidianas, moleculares y dispersas.
En la escuela, la resistencia puede tomar mil formas: copiar en un examen, pasar notas, distraerse, hacer preguntas impertinentes, crear códigos de lenguaje propios, desafiar la autoridad del maestro, apropiarse de los espacios de manera imprevista. Estos actos, aunque pequeños, son puntos de fricción que impiden que el poder disciplinario sea total y absoluto. Son formas de afirmar una subjetividad que se niega a ser completamente normalizada.
Prácticas pedagógicas que desestabilizan la disciplina
Si el poder es una relación, entonces se puede modificar. El análisis de Foucault nos invita a pensar en prácticas pedagógicas que desestabilicen activamente las dinámicas disciplinarias. Por ejemplo:
Romper la arquitectura panóptica: Organizar el aula en círculos o pequeños grupos para fomentar el diálogo horizontal en lugar de la vigilancia vertical.
Cuestionar el examen: Utilizar formas de evaluación alternativa como portafolios, proyectos o la autoevaluación y coevaluación, que devuelven al estudiante el control sobre su proceso de aprendizaje.
Negociar el currículo: Abrir espacios para que los estudiantes propongan temas, investiguen sus propios intereses y traigan sus saberes culturales al aula, como ocurre en el aprendizaje basado en proyectos (ABP).
Transparentar las relaciones de poder: Hablar explícitamente sobre las reglas de la escuela y el aula, y construirlas de manera más democrática.
Aplicaciones en Hispanoamérica y debates actuales
La caja de herramientas de Foucault es especialmente útil para analizar los sistemas educativos de Hispanoamérica, marcados por la desigualdad y por la adopción de políticas de control cada vez más sofisticadas.
Políticas de evaluación y el nuevo panoptismo digital
Las políticas de evaluación estandarizada a gran escala, promovidas por organismos internacionales, pueden ser leídas en clave foucaultiana como un macro-examen que busca normalizar no solo a los estudiantes, sino a los maestros y a las escuelas enteras. Generan rankings, identifican “escuelas deficientes” y justifican intervenciones que a menudo intensifican el control sobre el trabajo docente.
Más recientemente, la pandemia aceleró la introducción de tecnologías de vigilancia en la educación. El uso de cámaras en las clases virtuales, el software de monitoreo de la actividad en los ordenadores (proctoring) y las plataformas que registran cada clic del estudiante representan una nueva forma de panoptismo digital. Es una vigilancia aún más individualizante y continua que la arquitectura tradicional, y plantea nuevos y urgentes desafíos para la autonomía y la privacidad, agravando la brecha digital.
Movimientos estudiantiles como forma de resistencia
Latinoamérica tiene una rica historia de movimientos estudiantiles que son un claro ejemplo de resistencia al poder institucional. Desde la lucha por la gratuidad en Chile hasta las tomas de colegios en Argentina o las protestas por una educación bilingüe e intercultural en países andinos, los estudiantes han demostrado una y otra vez que no son sujetos dóciles. Estos movimientos interpelan directamente la autoridad, cuestionan el currículo, reclaman participación democrática y luchan por redefinir el sentido mismo de la educación, demostrando que la resistencia es una fuerza creativa y transformadora.
Influencia y legado en la pedagogía contemporánea
El pensamiento de Foucault ha permeado de tal manera el campo educativo que muchos de sus conceptos se han vuelto parte del lenguaje habitual de la pedagogía crítica y la formación docente.
Diálogos con la pedagogía crítica
Aunque Foucault y Paulo Freire provienen de tradiciones intelectuales muy diferentes, sus trabajos convergen en la denuncia del poder en la educación. Freire, desde una perspectiva marxista y humanista, critica la “educación bancaria” como una práctica de opresión. Foucault, desde su genealogía del poder, analiza las técnicas disciplinarias que producen sujetos. Son dos diagnósticos complementarios de un mismo problema. Ambos, junto a otros autores en pedagogía como Michael Apple o Henry Giroux, forman el panteón de la pedagogía crítica contemporánea.
Impacto en la formación docente e investigación
Hoy en día, es casi imposible pasar por un programa de formación docente a nivel universitario sin estudiar las ideas de Foucault. Sus conceptos son herramientas estándar para que los futuros maestros analicen críticamente su propia práctica y el sistema en el que van a trabajar. Asimismo, su marco teórico es uno de los más utilizados en la investigación educativa para estudiar temas como la desigualdad, la exclusión, la violencia escolar, las políticas curriculares y las identidades de género y sexualidad en la escuela.
Críticas y limitaciones
Como toda teoría poderosa, la de Foucault ha generado intensos debates y ha sido objeto de importantes críticas que es necesario considerar.
Acusaciones de “fatalismo” y la cuestión de la agencia
Una crítica recurrente es que la visión foucaultiana del poder es tan difusa y omnipresente que puede llevar a una suerte de fatalismo o parálisis política. Si el poder está en todas partes, y si toda resistencia parece ser absorbida por la propia red de poder, ¿qué espacio real queda para la emancipación y el cambio social a gran escala? Los críticos argumentan que Foucault, al no proponer un programa político normativo (un “deber ser”), deja a los actores sin una hoja de ruta clara para la transformación.
Debates sobre su aplicabilidad en contextos de cuidado
Otra línea de crítica, a menudo desde perspectivas feministas o de la pedagogía del cuidado, señala que un análisis centrado exclusivamente en el poder y la disciplina puede invisibilizar otras dimensiones fundamentales de la relación educativa. La escuela no es solo una maquinaria de control; es también un espacio de afecto, cuidado, creatividad y construcción de comunidad. Un enfoque foucaultiano estricto podría pasar por alto estas dinámicas y ofrecer un retrato excesivamente sombrío y parcial de la vida escolar.
Michel Foucault no nos dio respuestas fáciles, sino preguntas penetrantes. Su análisis de la escuela como institución disciplinaria es una herramienta crítica indispensable para cualquier educador del siglo XXI. Nos obliga a abandonar la ingenuidad y a reconocer que nuestras prácticas más cotidianas —cómo organizamos el aula, cómo evaluamos, qué enseñamos— están cargadas de implicaciones políticas. El poder en la escuela según Foucault no es una aberración del sistema, sino su modo de funcionamiento normal.
Sin embargo, su legado no es de desesperanza. Al mostrarnos que el poder es una relación y que siempre genera resistencia, nos abre la puerta a la acción. Nos invita a ser más conscientes de las dinámicas de poder en las que participamos, a identificar los espacios de libertad y a experimentar con prácticas que fomenten la autonomía en lugar de la docilidad. Repensar la disciplina, la evaluación y la autoridad a la luz de Foucault es un paso fundamental para imaginar y construir una educación más justa, más democrática y, en definitiva, más liberadora en Hispanoamérica y en el mundo.
Recursos para el Docente: Reflexionando sobre el Poder en tu Aula
Utiliza estas preguntas, inspiradas en Foucault, para analizar tu propia práctica y abrir conversaciones con tus colegas y estudiantes:
Análisis del Espacio:
¿Cómo está organizado mi salón de clases? ¿Por qué? ¿Qué tipo de interacciones fomenta esta disposición y cuáles inhibe? ¿Qué pasaría si lo cambiáramos radicalmente por un día?
Análisis del Tiempo:
¿Quién controla el tiempo en mi aula? ¿Qué mensaje envía el timbre sobre el aprendizaje? ¿Hay espacio para la exploración sin límites de tiempo o todo está rígidamente segmentado?
Análisis de la Vigilancia:
¿Con qué frecuencia siento la necesidad de “vigilar” a mis estudiantes? ¿Y ellos a mí? ¿Cómo influye mi mirada en su comportamiento? ¿Existen formas de construir la confianza para reducir la necesidad de control?
Análisis de la Evaluación:
¿Para qué evalúo? ¿Mis métodos de evaluación empoderan a los estudiantes o simplemente los clasifican? ¿Qué “verdad” sobre ellos estoy produciendo con mis calificaciones? ¿Cómo podrían participar ellos en la definición de los criterios de evaluación?
Análisis de la Resistencia:
Cuando un estudiante se “porta mal” o se resiste, ¿lo veo solo como un problema de disciplina o puedo interpretarlo como una forma (quizás torpe) de resistencia al poder? ¿Qué me está queriendo decir esa conducta sobre la dinámica del aula?
Glosario
Poder-Saber: Concepto central de Foucault que postula que el poder y el conocimiento son inseparables. El poder produce conocimiento para legitimarse, y el conocimiento genera efectos de poder.
Microfísica del poder: Análisis del poder no desde el Estado o las clases dominantes, sino en sus manifestaciones más pequeñas, locales y cotidianas, como una red de relaciones que atraviesa toda la sociedad.
Panoptismo: Mecanismo de vigilancia basado en la idea del Panóptico, donde una vigilancia constante y no verificable induce a los individuos a auto-disciplinarse.
Dispositivo Disciplinario: Conjunto de técnicas (control del tiempo, el espacio, el gesto) utilizadas por instituciones como la escuela para producir cuerpos dóciles y útiles.
Normalización: Proceso por el cual el poder disciplinario, a través de mecanismos como el examen, establece una “norma” de comportamiento o rendimiento y busca corregir o excluir a quienes se desvían de ella.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Foucault estaba en contra de la escuela? Foucault no estaba “en contra” de la escuela en un sentido simplista. Su objetivo no era proponer su abolición, sino analizar críticamente cómo funciona. Su trabajo busca hacer visibles las relaciones de poder que a menudo se ocultan para que podamos actuar sobre ellas de manera más consciente.
¿Toda forma de disciplina es mala según Foucault? Foucault no hace un juicio moral sobre si la disciplina es “buena” o “mala”. Lo que hace es analizarla como una tecnología de poder. Muestra que la disciplina es productiva: crea ciertos tipos de sujetos. La pregunta que se deriva de su análisis es: ¿qué tipo de sujetos queremos formar y qué tipo de disciplina (o no-disciplina) es coherente con ese objetivo?
¿Cómo se diferencia el poder disciplinario del poder soberano? El poder soberano es el poder del rey o la ley, que se ejerce de forma discontinua, a menudo a través de la violencia espectacular (castigos públicos) y que tiene como objetivo principal la sumisión. El poder disciplinario, en cambio, es continuo, sutil, preventivo y productivo. No busca destruir el cuerpo, sino entrenarlo para hacerlo más eficiente y dócil.
¿Significa esto que los maestros tienen mucho poder? Sí y no. Según Foucault, los maestros son un engranaje clave en la red de poder disciplinario. Ejercen poder sobre los estudiantes. Sin embargo, ellos mismos también están sujetos a las relaciones de poder: son vigilados por los directores, evaluados por el sistema, presionados por las políticas curriculares y las expectativas de las familias. Son, a la vez, portadores y objetos del poder.
Si la resistencia es solo “cotidiana”, ¿puede haber un cambio real? Foucault era escéptico sobre las grandes revoluciones que pretenden cambiarlo todo de golpe. Para él, el cambio real ocurre a través de la multiplicación de estas resistencias locales que, al conectarse, pueden modificar las grandes estrategias de poder. El cambio es un proceso lento y constante de lucha en múltiples frentes, no un único evento.
Bibliografía
Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.
Foucault, M. (1992). Microfísica del poder. Ediciones La Piqueta.
Foucault, M. (2001). Los anormales: Curso en el Collège de France (1974-1975). Fondo de Cultura Económica.
Foucault, M. (1991). Saber y verdad. Ediciones La Piqueta.
Ball, S. J. (Ed.). (1990). Foucault y la educación: Disciplinas y saber. Ediciones Morata.
Deleuze, G. (1987). Foucault. Ediciones Paidós.
Popkewitz, T. S., & Brennan, M. (Eds.). (1998). El pensamiento de Foucault y el estudio de la educación. Siglo XXI Editores.
Grinberg, S. (2008). Educación y poder en el siglo XXI: Gubernamentalidad y pedagogía en las sociedades de gerenciamiento. Miño y Dávila Editores.
