El debate sobre la religión en la educación en España es un tema recurrente y polarizante que define gran parte de la agenda educativa del país. Pocos asuntos generan tanta tensión política, social y pedagógica. No se trata solo de una asignatura más, sino de una encrucijada donde chocan la historia nacional, los derechos constitucionales, los acuerdos internacionales y las visiones opuestas sobre el propósito de la escuela pública.
Comprender por qué esta materia sigue siendo un punto de fricción en cada nueva ley educativa requiere analizar su contexto legal y su evolución. Para los docentes, directivos y familias, navegar este panorama es fundamental para entender las políticas educativas que moldean el día a día en las aulas y el propio concepto de laicidad del estado.
Qué vas a encontrar en este artículo
Breve historia de la enseñanza religiosa en España
La situación actual no puede entenderse sin mirar atrás. La presencia de la Iglesia católica en la educación española ha sido una constante histórica, pero su formalización en el sistema ha variado drásticamente.
El nacionalcatolicismo franquista
Durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), España se definió como un estado confesional católico. La educación fue uno de los pilares del régimen para asegurar la adhesión ideológica y moral. El nacionalcatolicismo impregnaba todo el currículo. La religión no era una asignatura; era el eje vertebrador de la enseñanza. Su estudio era obligatorio, evaluable y determinante, y la Iglesia tenía un control casi absoluto sobre los contenidos y el profesorado.
La Transición y la Constitución de 1978
Con la llegada de la democracia, la Constitución de 1978 intentó establecer un nuevo equilibrio. Este equilibrio es, en sí mismo, la fuente de la tensión actual. La Carta Magna contiene dos artículos clave que entran en colisión:
Artículo 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Artículo 27.3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Aquí nace la dualidad: un estado aconfesional (no laico, como el francés, sino cooperativo) que, a la vez, debe garantizar la enseñanza religiosa en la escuela si los padres la demandan.
El Acuerdo con la Santa Sede (1979)
Apenas un año después de la Constitución, España firmó los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Estos acuerdos, con rango de tratado internacional, blindaron la posición de la asignatura de religión.
El “Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales” de 1979 es el documento clave. Establece que la educación respetará el derecho fundamental a la formación religiosa. Obliga al estado a incluir la enseñanza de la religión católica como materia de oferta obligatoria en todos los centros educativos, en condiciones “equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.
Además, estipula que los profesores de religión serán designados por la autoridad eclesiástica (la diócesis), pero serán pagados por el estado. Esta anomalía (profesores seleccionados por una entidad externa pero financiados públicamente) es uno de los mayores puntos de conflicto.
La evolución con las leyes educativas (LOGSE, LOE, LOMCE)
Desde 1979, cada gobierno ha intentado modular esta obligación:
LOGSE (1990 – PSOE): Estableció la Religión como oferta obligatoria, pero su alternativa (inicialmente “Estudio Asistido”) no era una asignatura evaluable. Buscaba minimizar su impacto académico.
LOE (2006 – PSOE): Mantuvo el modelo LOGSE. Introdujo la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, una materia sobre valores cívicos y constitucionales que generó un rechazo frontal de la Iglesia y sectores conservadores, quienes la vieron como una intromisión “moral” del estado.
LOMCE (2013 – PP): La “Ley Wert” supuso un giro de 180 grados. Hizo que la asignatura de Religión (o su alternativa, “Valores Sociales y Cívicos” en Primaria y “Valores Éticos” en Secundaria) fuera evaluable y contara para la nota media del expediente, influyendo en el acceso a becas y, en algunas fases, en el acceso a la universidad. Esto reavivó la
asignatura de religión Españacomo un debate central.
Esta historia de la educación en España muestra un péndulo legislativo que oscila entre minimizar la influencia de la religión y reforzarla.
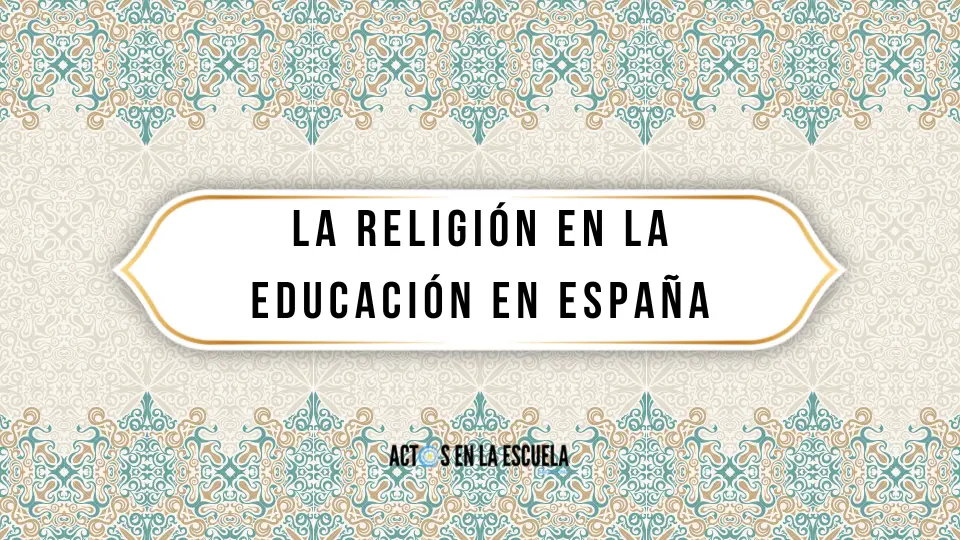
Marco normativo actual: la LOMLOE y la asignatura de religión
La actual ley educativa, la LOMLOE (2020), ha vuelto a cambiar las reglas del juego. Su objetivo fue, en gran medida, revertir los cambios introducidos por la LOMCE.
¿Qué dice la LOMLOE sobre la Religión?
La LOMLOE y la religión mantienen una relación de mínimos. La ley no podía eliminar la asignatura de Religión del currículo, ya que eso implicaría romper los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Hacerlo requeriría una denuncia formal de un tratado internacional, un paso que ningún gobierno ha estado dispuesto a dar.
Lo que sí hizo la LOMLOE fue reducir su peso académico a la mínima expresión permitida por el tratado:
No es evaluable para la media: La calificación obtenida en Religión ya no computa para la nota media del expediente. No se tiene en cuenta en los procesos de acceso a la universidad (EBAU) ni en las convocatorias de becas.
No tiene “asignatura espejo”: Se elimina la asignatura de “Valores” que funcionaba como alternativa directa.
La “alternativa” a la Religión
Este es uno de los puntos más confusos de la ley. Si un alumno no elige Religión, ¿qué hace? La LOMCE obligaba a cursar “Valores”. La LOMLOE elimina esa obligación.
En su lugar, la ley establece que los centros deben organizar “medidas de atención educativa” para los alumnos que no cursan Religión. Estas medidas deben centrarse en el desarrollo de competencias transversales, como la comprensión lectora, la expresión oral o proyectos interdisciplinarios.
Crucialmente, esta “atención educativa” no puede constituir una asignatura formal, no se califica y su contenido no puede ser una “materia espejo” que suponga una ventaja para quienes no van a Religión. En la práctica, muchas escuelas lo han resuelto como horas de estudio supervisado, biblioteca o talleres, lo que ha sido criticado como “horas perdidas” o un “aparcamiento” de alumnos.
Valores Cívicos y Éticos para todos
Para asegurar una formación en valores comunes, la LOMLOE introduce la asignatura de Valores Cívicos y Éticos. La diferencia clave es que esta materia no es una alternativa a la Religión. Es una asignatura obligatoria para todos los estudiantes, independientemente de si cursan Religión o no. Se imparte en un curso de Educación Primaria en España y en otro de Educación Secundaria en España, enfocándose en la Constitución, los derechos humanos y los valores democráticos.
Situación en los niveles educativos
Primaria y ESO: La Religión (generalmente católica) es de oferta obligatoria. Los padres o tutores deciden si sus hijos la cursan. Quienes no la cursan, van a “atención educativa”.
Bachillerato: La situación es similar. Se ofrece en los dos cursos, pero su calificación no cuenta para la nota de acceso a la universidad.
Tipos de centros y presencia de la religión
La vivencia de la religión en la escuela pública es muy diferente a la de un centro concertado o privado. El sistema educativo español se divide en tres redes:
Centros públicos
Son de titularidad estatal y, por definición constitucional, aconfesionales. Sin embargo, están obligados por los Acuerdos de 1979 a ofrecer la asignatura de Religión católica. Los profesores son pagados por la administración pública, pero seleccionados por el obispado. Los alumnos que no la eligen reciben la mencionada “atención educativa”.
Centros concertados
Aquí la situación es más compleja. Los colegios concertados son de titularidad privada (la inmensa mayoría pertenecientes a órdenes religiosas católicas) pero financiados con fondos públicos. Estos centros tienen derecho a un “ideario” propio.
Aunque legalmente la Religión sigue siendo voluntaria para los alumnos, en la práctica, el ideario católico impregna todo el proyecto educativo del centro. La financiación pública de centros confesionales es uno de los grandes ejes del debate entre defensores de la educación pública y privada en España.
Centros privados
Son de titularidad y financiación privada. Tienen total libertad para definir su modelo. Pueden ser confesionales (como los del Opus Dei), laicos (como los de la Institución Libre de Enseñanza) o seguir pedagogías alternativas.
El papel de las Comunidades Autónomas
Aunque la ley es estatal, la gestión educativa está transferida a las Comunidades Autónomas. Esto genera diferencias educativas de cada comunidad autónoma. Algunas comunidades (gobernadas por partidos conservadores) han intentado dar más peso a la “atención educativa”, desarrollando currículos propios de “proyectos” para evitar la sensación de “hora perdida”, mientras que otras se ciñen al mínimo de estudio supervisado.
El debate público: laicismo, tradición y pluralismo
El debate religión educación es una batalla cultural que involucra a múltiples actores con argumentos profundamente arraigados.
Posturas a favor de la enseñanza de Religión
Los defensores de mantener la Religión en el currículo, encabezados por la Conferencia Episcopal Española y asociaciones de padres católicos (como CONCAPA), argumentan:
Derecho constitucional: Se basan en el artículo 27.3, que garantiza el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos.
Acuerdos internacionales: Subrayan que los Acuerdos con la Santa Sede son tratados internacionales vigentes y de obligado cumplimiento.
Valor cultural: Argumentan que es imposible entender la historia, el arte y la cultura de España (y de Europa) sin un conocimiento profundo del cristianismo.
Formación en valores: Defienden que la asignatura ofrece un marco ético y de valores humanistas que contribuye a la formación integral del alumno.
Posturas en contra (a favor de la escuela laica)
En el lado opuesto, asociaciones como Europa Laica, sindicatos de profesores y partidos de izquierda abogan por una educación laica en España y piden sacar la religión del currículo escolar. Sus argumentos:
Aconfesionalidad del Estado: Se basan en el artículo 16.3. Sostienen que la enseñanza de una doctrina religiosa específica no debe tener lugar en la escuela pública, financiada por todos, sino en el ámbito privado (familias, parroquias).
Discriminación: Argumentan que separar a los alumnos en función de sus creencias (o las de sus padres) crea segregación y va en contra de la cohesión social.
Financiación: Cuestionan que el estado deba pagar los salarios de un personal (los profesores de religión) que no selecciona y que responde ante una autoridad externa (la Iglesia).
No es conocimiento, es doctrina: Critican que la asignatura no es una “historia de las religiones” (un enfoque académico y cultural), sino “catequesis” (formación doctrinal).
Este debate sobre los valores se refleja también en la implementación de la educación en valores en España, donde colisionan la visión cívica estatal y la visión moral confesional.
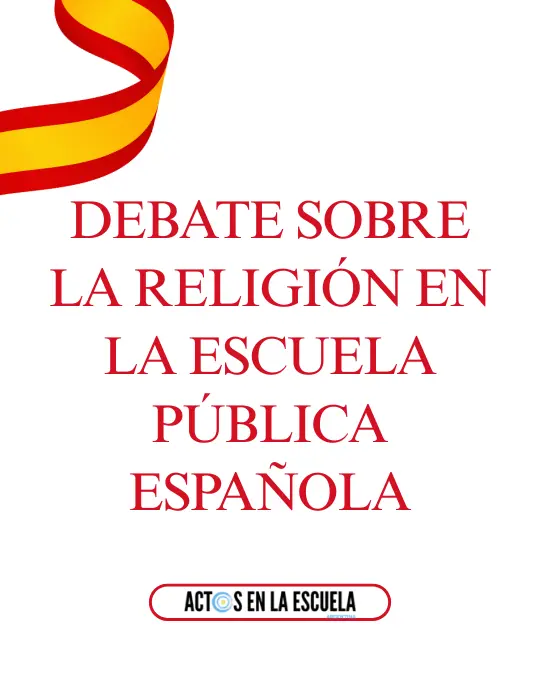
La religión más allá del catolicismo
Aunque el debate casi siempre se centra en la Iglesia católica, España es un país religiosamente diverso. ¿Qué pasa con las otras confesiones?
En 1992, el Estado español firmó Acuerdos de Cooperación con las comunidades evangélica (FEREDE), judía (FCJE) e islámica (CIE). Estos acuerdos, de menor rango que el tratado con la Santa Sede pero también ley, reconocen el derecho de los alumnos de estas confesiones a recibir su propia enseñanza religiosa en la escuela.
Dificultades de implementación
En la práctica, la implementación de la enseñanza evangélica, islámica o judía es muy minoritaria y enfrenta enormes dificultades:
Ratio de alumnos: Se exige un número mínimo de alumnos (generalmente 10) en un mismo centro o localidad para solicitar un profesor de esa confesión.
Burocracia: Las familias deben solicitarlo activamente cada año, a menudo con desconocimiento del proceso.
Contratación de profesorado: La administración es responsable de contratar a los profesores propuestos por las federaciones religiosas, pero el proceso es lento y a menudo precario.
Como resultado, mientras la Religión Católica se ofrece universalmente, la Religión Islámica (la segunda confesión con más alumnos potenciales) solo llega a un pequeño porcentaje de los estudiantes que tendrían derecho a ella. Esto genera una desigualdad de facto en el ejercicio de un derecho reconocido.
El reto de una escuela que refleje la sociedad actual pasa por una mejor atención a la diversidad cultural y religiosa, más allá del marco histórico católico.
Comparación internacional: religión y escuela en Europa
El modelo español de enseñanza confesional y laica no es único, pero tampoco es el más común. Las diferencias entre sistemas educativos en Europa son notables:
Modelo de laicismo estricto (Francia): La laïcité implica una separación total. La religión está ausente de la escuela pública. No se ofrece enseñanza confesional de ningún tipo. La formación moral es puramente cívica.
Modelo de cooperación (Alemania): Similar a España en la superficie. El estado es neutral pero coopera con las iglesias (católica y protestantes). La Religión es una asignatura ordinaria (evaluable) y existe una alternativa de “Ética”. Los profesores son pagados por el estado pero necesitan la aprobación de su iglesia.
Modelo de “religión cultural” (Países Nórdicos, p.ej., Suecia o Noruega): Han transitado de un modelo confesional (luterano) a un modelo de estudio académico de las religiones. La asignatura (p.ej., “Conocimiento de Religiones y Filosofía de Vida”) es obligatoria para todos los alumnos, no es confesional, y estudia las diferentes religiones y éticas desde una perspectiva cultural e histórica.
Modelo confesional (Grecia, Polonia): El estado tiene una religión oficial (Ortodoxa en Grecia, Católica en Polonia) que se enseña de forma prominente en la escuela, aunque suelen existir exenciones.
El debate en España a menudo se centra en si evolucionar hacia el modelo francés (laicismo total) o hacia el modelo nórdico (estudio cultural y aconfesional de todas las religiones).
La perspectiva pedagógica: educación en valores y ciudadanía
Más allá de la política y el derecho, el debate tiene profundas implicaciones pedagógicas. ¿Cómo se educa moralmente a un ciudadano en el siglo XXI?
Diferencias entre educación moral y religiosa
Aquí radica el núcleo pedagógico del conflicto.
Educación Religiosa Confesional: Se basa en una verdad revelada (una fe). Su objetivo es desarrollar la identidad religiosa del creyente. Su currículo es fijado por la autoridad religiosa (en España, la Conferencia Episcopal).
Educación Moral Cívica (Valores): Se basa en la razón, el consenso democrático y los derechos humanos. Su objetivo es formar ciudadanos críticos, autónomos y respetuosos de la pluralidad. Su currículo es fijado por el parlamento (el estado).
La LOMLOE apuesta por separar ambas. Intenta que la escuela se encargue de la segunda (Valores Cívicos) para todos, y facilite la primera (Religión) solo a quien la pida, sin valor académico.
El papel del profesorado
Para los docentes, esta dualidad es compleja. El profesor de Religión responde a dos jefes: la administración (que le paga) y el obispado (que lo aprueba y fija su currículo). El profesor de Valores Cívicos, por su parte, debe impartir una materia que a menudo es vista por algunos sectores como “adoctrinamiento” estatal, de la misma manera que otros ven la Religión como adoctrinamiento eclesiástico.
El reto de la educación para la paz en España y la convivencia democrática reside en encontrar un espacio común de valores compartidos, sin que la separación en las aulas (Religión sí / Religión no) dinamite ese esfuerzo.
Controversias recientes y debates futuros
La LOMLOE y religión no ha cerrado el debate, solo ha cambiado el foco de la controversia.
Reacciones a la pérdida de peso académico
La Conferencia Episcopal y los partidos de la oposición (PP, Vox) han sido muy críticos con la ley. Argumentan que relegar la Religión a una materia no evaluable la convierte en una asignatura “maría”, de segunda clase, y la arrincona en el currículo. Han presionado a nivel autonómico para que las “horas de atención educativa” se doten de un contenido curricular fuerte, buscando igualar su carga de trabajo a la de Religión, algo que la ley explícitamente intenta evitar.
El debate de la “atención educativa”
La controversia actual se centra en qué hacen exactamente los alumnos que no van a Religión. La falta de una directriz estatal clara ha llevado a un caos organizativo. Los críticos (incluidos los pro-laicismo) señalan que tener a alumnos en un “limbo” de estudio no es pedagógicamente aceptable y sigue segregando.
El futuro: ¿denuncia de los Acuerdos?
El debate de fondo sobre la religión en la educación en España no se solucionará con ninguna ley educativa mientras sigan vigentes los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.
El futuro pasa por dos escenarios:
Cambio de gobierno: Un futuro gobierno conservador probablemente aprobará una nueva ley que devuelva el peso académico a la Religión (siguiendo el péndulo LOMCE-LOMLOE).
Renegociación de los Acuerdos: La solución estructural que piden los sectores laicistas es la denuncia o renegociación de esos acuerdos para sacar la enseñanza confesional del currículo y llevarla al ámbito extraescolar.
Mientras tanto, los debates políticos sobre la religión o la identidad a menudo eclipsan problemas pedagógicos más urgentes, como el abandono escolar temprano en España.
La religión en la educación en España sigue siendo la gran anomalía del sistema. Es el resultado de una tensión no resuelta en la Transición: el deseo de ser un estado europeo moderno y aconfesional, y el peso de una tradición histórica y un tratado internacional (Acuerdos de 1979) que otorgan privilegios a la Iglesia católica.
La LOMLOE ha intentado un equilibrio complejo: cumplir los Acuerdos (ofertándola) pero vaciándola de valor académico para avanzar en la laicidad. El resultado es pedagógicamente insatisfactorio para muchos (los que van a Religión sienten que su asignatura es de segunda; los que no van, a menudo sienten que pierden el tiempo).
La solución definitiva, ya sea la denuncia de los Acuerdos o la transformación de la materia en un estudio cultural aconfesional de todas las religiones, sigue siendo una tarea pendiente. Mientras tanto, corresponde a los docentes y centros educativos gestionar esta división, fomentando un clima escolar de respeto, pluralismo y convivencia por encima de las siglas legislativas.
Recursos para el docente
Navegar este tema en el claustro y en el aula es complicado. Aquí algunas estrategias y recursos:
1. Gestión de la diversidad en el aula
El principal reto de la alternativa a religión en los colegios es la segregación.
Evitar la estigmatización: Es vital que la “atención educativa” no se perciba como un castigo ni como un privilegio. Requiere una gestión del aula firme y equitativa.
Proyectos comunes: Siempre que sea posible, impulse proyectos interdisciplinarios que involucren a todo el alumnado (los de Religión y los de Atención Educativa) en otras horas, para reforzar la cohesión grupal.
Enfoque en la educación inclusiva en España: La inclusión no es solo para la discapacidad; es también para la diversidad de pensamiento. El aula de Valores Cívicos es el lugar ideal para trabajar el respeto a las creencias (y no creencias) de los compañeros.
2. Enfoques para la asignatura de Valores Cívicos y Éticos
Esta asignatura es la herramienta clave del estado para la cohesión.
Metodologías activas: Es el espacio ideal para el debate, el aprendizaje basado en problemas (ABP) y el desarrollo del pensamiento crítico. Plantear dilemas morales reales extraídos de la actualidad.
Análisis de Derechos Humanos: Usar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como texto troncal para analizar conflictos, noticias y la realidad social.
Evitar la “moralina”: El objetivo no es decirle al alumno qué pensar (adoctrinamiento), sino enseñarle cómo pensar (autonomía moral), basándose en principios democráticos compartidos.
3. Recursos y enlaces de interés
Para entender las dos posturas y el marco legal:
Currículo de Religión Católica (Conferencia Episcopal Española): Esencial para entender qué se enseña (los contenidos doctrinales).
Currículo de Valores Cívicos y Éticos (Ministerio de Educación): Para comparar el enfoque estatal basado en la Constitución y los ODS.
Fundación Europa Laica: Ofrece informes, análisis jurídicos y campañas a favor de la escuela laica.
Acuerdos de 1979 y 1992 (BOE): La lectura de los textos legales originales (disponibles online) es clave para entender la base del conflicto.
Glosario
Aconfesionalidad: Principio constitucional (Art. 16.3) por el que el estado español no tiene una religión oficial. Se diferencia del “laicismo” (que implica una separación estricta) en que la aconfesionalidad permite la “cooperación” con las confesiones.
Acuerdos con la Santa Sede (1979): Tratado internacional entre España y el Vaticano que, entre otras cosas, blinda la oferta obligatoria de Religión católica en las escuelas.
Atención Educativa: Medida organizativa que establece la LOMLOE para los alumnos que no eligen cursar Religión. No es una asignatura ni es evaluable.
Confesionalidad: Característica de un estado que adopta una religión como oficial (p.ej., el nacionalcatolicismo franquista) o de un centro educativo que se adhiere a un ideario religioso.
Ideario: Documento que define la línea ideológica, moral o religiosa de un centro educativo (fundamental en los centros concertados y privados).
LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de Modificación de la LOE. Es la ley educativa vigente en España, que eliminó el valor académico de la asignatura de Religión.
Materia Específica (LOMCE): Categoría que la LOMCE (ley anterior) dio a la Religión y su alternativa (Valores), haciéndola evaluable y computable para la media.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Es obligatorio cursar Religión en los colegios de España? No. La oferta por parte del centro es obligatoria (deben ofrecerla), pero la elección por parte de las familias es totalmente voluntaria.
2. ¿La nota de Religión cuenta para la media o para la EBAU (Selectividad)? No. Con la LOMLOE vigente, la calificación de Religión no computa para la nota media del expediente, ni para el acceso a la universidad (EBAU), ni para la obtención de becas.
3. ¿Qué hacen los alumnos que no eligen Religión? Reciben “atención educativa”. No es una asignatura. Generalmente consiste en horas de estudio supervisado, fomento de la lectura o desarrollo de proyectos transversales, aunque su implementación varía mucho entre centros y comunidades autónomas.
4. ¿Se enseña el Islam, el Judaísmo o la Religión Evangélica en los colegios públicos? Sí, existe el derecho legal (por los Acuerdos de 1992). Sin embargo, en la práctica es muy difícil. Se requiere un número mínimo de alumnos que lo soliciten (ratio) y que la administración autonómica contrate al profesorado correspondiente. Su presencia es muy minoritaria comparada con la católica.
5. ¿Cuál es la diferencia entre la asignatura de Religión y la de Valores Cívicos? Religión es una asignatura confesional (basada en la fe y doctrina católica) e impartida por profesores designados por el obispado. Valores Cívicos y Éticos es una asignatura civil (basada en la Constitución y los Derechos Humanos), obligatoria para todos los alumnos (cursen o no Religión) en un curso de Primaria y otro de ESO, e impartida por docentes funcionarios.
Bibliografía
Aja, E. (2021). El estado autonómico: federalismo y hechos diferenciales. Alianza Editorial.
De Puelles Benítez, M. (2010). Historia de la educación en España. Editorial Síntesis.
Díez de Velasco, F. (2018). Religiones en España: historia y presente. Ediciones Akal.
Gimeno Sacristán, J. (2013). En busca del sentido de la educación. Ediciones Morata.
Llamazares, D. (2014). Derecho de la libertad de conciencia en España. Thomson Reuters Aranzadi.
Marina, J. A. (2015). Despertad al diplodocus: una conspiración educativa para transformar la escuela… y de paso el mundo. Editorial Planeta.
Pérez-Agote, A. (2012). El cambio religioso en España. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Sols, J. (2019). La escuela en la encrucijada: El debate sobre la educación en la España actual. Editorial Herder.
