El sonido del coqui en la noche, el olor a salitre y el calor húmedo son reemplazados por el ruido de una gran ciudad, el aire seco del aire acondicionado y un idioma que, aunque familiar, no es el de casa. Este tránsito, repetido por millones, es el corazón de la experiencia puertorriqueña. El constante vaivén entre la isla y el continente estadounidense no es solo un movimiento de personas; es un complejo proceso que redefine familias, identidades y, fundamentalmente, trayectorias escolares. La migración y educación en Puerto Rico son dos conceptos indisolublemente ligados, un puente aéreo donde cada viaje de ida o vuelta implica un nuevo comienzo en el aula. Para los docentes, tanto en San Juan como en Orlando o Nueva York, comprender la profundidad de este fenómeno es clave para construir un verdadero vínculo pedagógico y garantizar la equidad educativa.
Este artículo explora las múltiples dimensiones de cómo la migración circular entre Puerto Rico y Estados Unidos impacta la educación. Analizaremos los desafíos de adaptación, las barreras lingüísticas, las diferencias curriculares y el papel crucial de la identidad cultural. También abordaremos el fenómeno inverso: las dificultades de los estudiantes que regresan a la isla. Finalmente, ofreceremos una mirada a las oportunidades que surgen y recursos prácticos para educadores que trabajan con esta población estudiantil única.
Qué vas a encontrar en este artículo
Contexto histórico de la migración puertorriqueña
Para entender el presente educativo de los estudiantes boricuas, es fundamental mirar al pasado. La migración puertorriqueña no es un evento reciente, sino un proceso histórico continuo, moldeado por factores económicos, políticos y sociales que han definido la relación entre la isla y Estados Unidos durante más de un siglo.
Las grandes olas migratorias
La ciudadanía estadounidense, otorgada a los puertorriqueños en 1917, sentó las bases para una movilidad sin las barreras legales que enfrentan otros grupos migrantes. Este estatus único ha facilitado varias olas migratorias masivas.
La primera, conocida como la “Gran Migración”, tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1960. Impulsada por la Operación Manos a la Obra (Operation Bootstrap), una estrategia para industrializar la isla, miles de trabajadores agrícolas se trasladaron a ciudades del noreste de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago y Filadelfia, en busca de empleo en las fábricas. Esta generación sentó las bases de las grandes comunidades puertorriqueñas que existen hoy.
Una segunda ola significativa ocurrió durante las décadas de 1980 y 1990, marcada por una profunda crisis económica en Puerto Rico. A diferencia de la primera, esta migración fue más diversa en términos de clase social y nivel educativo, y comenzó a diversificar los destinos, con un crecimiento notable en estados como Florida, Connecticut y Massachusetts.
La ola más reciente, a partir de la crisis fiscal de 2006 y exacerbada dramáticamente por el huracán María en 2017, ha sido la más grande en décadas. Cientos de miles de puertorriqueños abandonaron la isla, no solo por la devastación del huracán, sino por la falta de oportunidades, el colapso de servicios básicos y la crisis de la deuda. Esta migración del siglo XXI se ha dirigido principalmente a Florida Central, pero también a Texas y Pensilvania, creando nuevas y vibrantes comunidades boricuas.
Destinos y comunidades: de la bodega al “Mofongo Belt”
Históricamente, Nueva York fue el epicentro de la diáspora. Barrios como “El Barrio” (East Harlem) se convirtieron en centros culturales y políticos. Sin embargo, el mapa de la diáspora ha cambiado. Hoy, Florida alberga a más de un millón de puertorriqueños, superando a Nueva York. El corredor entre Orlando y Tampa es conocido popularmente como el “Mofongo Belt”, una muestra de cómo la cultura se arraiga en nuevos territorios.
Estas comunidades no son solo números; son redes de apoyo vitales. Son los lugares donde se mantiene vivo el idioma, se celebra la cultura y se ofrece ayuda a los recién llegados, un factor clave en la adaptación de las familias y, por supuesto, de los estudiantes al nuevo entorno.
Un marco político único: ciudadanos en un Estado Libre Asociado
La relación política entre Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, y Estados Unidos es el telón de fondo de esta movilidad. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y pueden moverse libremente, inscribir a sus hijos en escuelas públicas y acceder a servicios sociales. Sin embargo, no tienen representación con voto en el Congreso ni pueden votar en las elecciones presidenciales si residen en la isla. Esta dualidad define su experiencia: son parte de la nación, pero a menudo se sienten como extranjeros. Este estatus facilita un flujo circular, donde las familias pueden ir y venir con relativa facilidad, creando un fenómeno de “pendularidad” que tiene profundas implicaciones para la continuidad y la estabilidad educativa de los niños y jóvenes.

Efectos de la migración en la educación
Cuando un estudiante puertorriqueño se muda a Estados Unidos, el cambio va mucho más allá de un nuevo código postal. Se enfrenta a un ecosistema educativo completamente diferente, un proceso que presenta barreras significativas pero también abre puertas a nuevas formas de aprendizaje. El impacto se siente en múltiples niveles, desde la gestión del aula hasta el bienestar emocional del alumno.
El choque inicial: adaptación al sistema escolar estadounidense
El primer gran reto es la adaptación a las particularidades del sistema educativo en Estados Unidos. Aunque el sistema de Puerto Rico fue moldeado por la influencia estadounidense, las diferencias en la práctica son notables. Los estudiantes pueden encontrarse con:
Estructura y horarios: Las etapas escolares (Elementary, Middle, High School) pueden tener transiciones y expectativas diferentes a las de la isla. El énfasis en las actividades extracurriculares, los clubes y los deportes como parte integral de la vida escolar puede ser abrumador.
Cultura escolar: La relación entre estudiantes y maestros, las normas de comportamiento y el nivel de participación familiar pueden variar enormemente. Conceptos como los “distritos escolares” y la financiación local de las escuelas son ajenos a la experiencia centralizada de la isla.
Evaluación: Los estudiantes se enfrentan a un bombardeo de evaluaciones estandarizadas que determinan desde la financiación de la escuela hasta el futuro académico del alumno, una presión que no siempre existe con la misma intensidad en Puerto Rico.
La barrera del idioma: entre el español y el inglés
El lenguaje es, quizás, el desafío más visible y complejo. Aunque en Puerto Rico el inglés se enseña como segundo idioma, el nivel de bilingüismo varía enormemente. Un estudiante puede llegar a una escuela en EE. UU. con un dominio limitado o nulo del inglés académico necesario para tener éxito. Esto crea una serie de tensiones:
El inglés académico vs. el inglés conversacional: Un estudiante puede aprender a comunicarse socialmente en pocos meses, pero adquirir el vocabulario técnico para entender textos científicos o escribir un ensayo complejo puede llevar de cinco a siete años.
Programas de apoyo (ELL): La mayoría de los estudiantes son clasificados como “English Language Learners” (ELL). La calidad y el enfoque de estos programas varían drásticamente. Algunos modelos de educación bilingüe buscan una transición rápida al inglés (a menudo a costa del español), mientras que los programas de “doble inmersión” intentan desarrollar el bilingüismo y la bialfabetización, validando ambos idiomas.
Pérdida del idioma materno: Existe un riesgo real de que, en el afán por asimilarse, los estudiantes pierdan fluidez en español, lo que puede afectar su conexión con su familia y su identidad cultural. El rol del docente es crucial para valorar el español como un activo y no como una barrera.
Diferencias curriculares y pedagógicas
El currículum escolar también presenta contrastes significativos. Un ejemplo claro es la enseñanza de la historia. En Puerto Rico, los estudiantes aprenden su propia historia, sus figuras y sus luchas. En Estados Unidos, la historia puertorriqueña es, en el mejor de los casos, una nota a pie de página en la historia de EE. UU. Este borrado curricular puede hacer que los estudiantes se sientan invisibles.
Además, existen diferencias entre los sistemas educativos a nivel pedagógico. El enfoque en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) o el uso intensivo de herramientas TIC puede ser novedoso. El rol del docente puede ser más de facilitador que de instructor directo, un cambio que requiere una adaptación tanto del estudiante como de la familia. La forma de evaluar, por ejemplo, mediante rúbricas detalladas o portafolios y proyectos, también puede ser un desafío.
Rezago escolar y riesgo de abandono
La confluencia de estos factores —choque cultural, barrera lingüística y discontinuidad curricular— puede llevar al rezago educativo. A menudo, los créditos académicos obtenidos en Puerto Rico no se transfieren correctamente, obligando a los estudiantes a repetir cursos. La frustración y la sensación de no pertenecer aumentan el riesgo de abandono escolar, especialmente en la secundaria. Es una lucha silenciosa que viven miles de jóvenes, cuya trayectoria escolar se ve interrumpida y fragmentada por la movilidad. Para evitarlo, se necesitan políticas de educación inclusiva que reconozcan estas barreras para el aprendizaje y ofrezcan un andamiaje adecuado.
El papel de la identidad cultural
La escuela no es solo un lugar para aprender matemáticas o historia; es uno de los principales espacios de socialización escolar. Para un estudiante migrante, es el escenario donde negocia su identidad. Sentirse orgulloso de ser boricua en un pasillo lleno de rostros y acentos diferentes es un factor protector que influye directamente en su rendimiento académico y su bienestar.
Preservar la cultura boricua en la diáspora
Mantener la conexión con sus raíces es fundamental. El idioma español es el vehículo principal de esta conexión. Cuando un niño escucha español en casa y lo ve validado en la escuela, su autoestima se fortalece. La atención a la diversidad cultural no debe ser un evento de un solo día, sino una práctica pedagógica constante. Esto implica:
Incorporar literatura puertorriqueña: Leer obras de autores como Esmeralda Santiago, Piri Thomas o Nicholasa Mohr.
Conectar con la historia: Hablar de figuras como Roberto Clemente o Sonia Sotomayor.
Valorar las tradiciones: Permitir que los estudiantes compartan sus experiencias sobre las parrandas navideñas, la comida o la música.
Estas prácticas de aprendizaje significativo ayudan a que los estudiantes se vean reflejados en el currículum y sientan que su cultura tiene valor.
La educación bilingüe como puente cultural
Los programas de educación bilingüe de calidad son la herramienta más poderosa para apoyar a estos estudiantes. Un modelo de inmersión dual, donde tanto hablantes de inglés como de español aprenden ambos idiomas juntos, crea un ambiente de equidad y valoración mutua. Estos programas no solo desarrollan competencias lingüísticas, sino que también fomentan la competencia intercultural. El bilingüismo deja de ser un problema a solucionar y se convierte en una superpotencia, un activo cognitivo y social que beneficia a toda la cultura escolar.
El impacto en la autoestima y el sentido de pertenencia
Muchos jóvenes puertorriqueños en la diáspora viven con la sensación de “ni de aquí, ni de allá”. En Estados Unidos, son latinos; en la isla, a veces son vistos como “gringos”. Esta ambigüedad puede generar confusión y afectar su inteligencia emocional.
Un entorno escolar que promueve la seguridad emocional es vital. Los docentes pueden crear este ambiente al:
Pronunciar correctamente los nombres de sus estudiantes.
Mostrar curiosidad genuina por sus experiencias.
Fomentar el aprendizaje cooperativo donde todos los miembros del grupo son valorados.
Implementar actividades de empatía para construir un clima escolar positivo.
Cuando un estudiante se siente visto, valorado y perteneciente, su disposición para aprender y superar los desafíos académicos se multiplica.
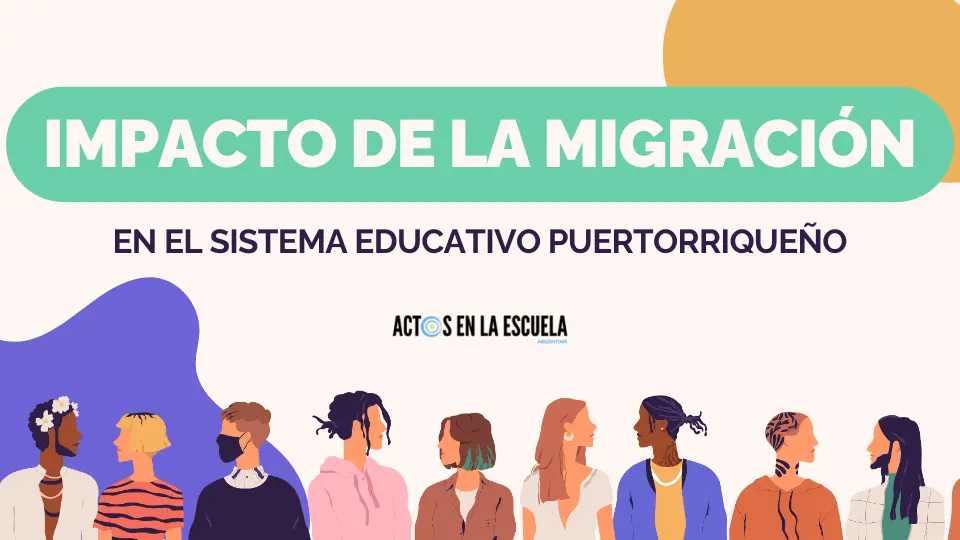
El viaje de regreso: retos de los estudiantes que retornan a Puerto Rico
La migración boricua es circular. Así como miles se mudan al continente, muchos otros regresan a la isla, ya sea por elección familiar, nostalgia o crisis económicas en EE. UU. Este regreso, que podría parecer un retorno a casa, a menudo presenta su propio conjunto de desafíos educativos, un “choque cultural inverso” que pilla a muchos por sorpresa.
El choque cultural inverso
Un niño o joven que ha pasado años formativos en Estados Unidos, o que incluso nació allí, no regresa a Puerto Rico, sino que llega por primera vez en términos de experiencia vivida. Se enfrenta a un entorno que puede ser culturalmente familiar pero socialmente ajeno. Los códigos sociales, las jergas y las dinámicas de grupo son diferentes.
El idioma vuelve a ser un factor. Un estudiante que se siente más cómodo hablando inglés puede ser etiquetado como “gringo” o “nuyorican” y tener dificultades para integrarse. Su acento o sus errores en español pueden ser motivo de burla, generando aislamiento. Esta experiencia puede ser tan alienante como la de llegar a EE. UU. sin saber inglés.
Desafíos de la reintegración académica
El sistema educativo de Puerto Rico, aunque con raíces americanas, tiene su propia idiosincrasia. Los estudiantes que regresan se enfrentan a:
Validación de créditos: Al igual que en el viaje de ida, la transferencia de créditos puede ser un proceso burocrático y complicado, llevando a la repetición de cursos.
Diferencias curriculares: Readaptarse a un currículo centrado en la historia y la literatura de Puerto Rico puede ser difícil si su educación previa fue puramente estadounidense.
Idioma de instrucción: La instrucción es mayoritariamente en español, lo que representa un desafío académico mayúsculo para quienes son dominantes en inglés. Necesitan apoyo para desarrollar su español académico, un tipo de adaptaciones curriculares que no siempre están disponibles.
Menos recursos: Dependiendo de la escuela, pueden encontrar menos recursos tecnológicos o programas de apoyo especializado en comparación con sus escuelas en EE. UU., especialmente si provenían de distritos con buena financiación.
Testimonios y experiencias de reinserción
Las historias de estos estudiantes “retornados” son variadas. Algunos logran una transición fluida, redescubriendo sus raíces y enriqueciendo el aula con su perspectiva bicultural. Otros luchan intensamente. Hay casos de jóvenes que, a pesar de ser académicamente brillantes en inglés, fracasan en la escuela puertorriqueña por la barrera del español. Familias que regresaron a la isla con la ilusión de volver a casa terminan retornando a Estados Unidos porque sus hijos no lograron adaptarse al sistema escolar.
Estas experiencias subrayan la necesidad de que el sistema educativo puertorriqueño desarrolle mejores protocolos para recibir y apoyar a esta creciente población de estudiantes retornados, reconociendo su bilingüismo y su experiencia de vida como un activo valioso en lugar de un déficit.
Oportunidades educativas y capital cultural
A pesar de los inmensos desafíos, la experiencia migratoria también genera oportunidades únicas y forja un capital cultural y académico invaluable. Para muchos jóvenes boricuas, el puente aéreo entre la isla y el continente se convierte en una fuente de resiliencia, bilingüismo y una visión del mundo más amplia.
Acceso a la educación superior en Estados Unidos
Una de las principales motivaciones para muchas familias migrantes es el acceso a un abanico más amplio de oportunidades en la educación superior en EE. UU.. Los estudiantes puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses, pueden solicitar ayuda financiera federal (FAFSA) y acceder a una variedad de instituciones:
Community Colleges: Los community colleges en Estados Unidos ofrecen una vía asequible y accesible para comenzar la educación superior, obtener títulos técnicos o transferirse a universidades de cuatro años.
Universidades estatales y privadas: Tienen acceso a miles de universidades, con la posibilidad de solicitar becas y programas de apoyo específicamente diseñados para estudiantes hispanos o latinos.
Redes de apoyo: Organizaciones como la Hispanic Scholarship Fund (HSF) o ASPIRA proveen recursos, mentoría y ayuda financiera para facilitar el camino a la universidad.
El bilingüismo como capital
En un mundo cada vez más globalizado, ser bilingüe y bicultural no es una desventaja, sino una ventaja competitiva. Los estudiantes que logran mantener su español mientras adquieren un dominio académico del inglés poseen un capital lingüístico y cultural enorme. Esta habilidad no solo mejora sus funciones ejecutivas y su flexibilidad cognitiva, sino que también les abre puertas en el mercado laboral. Pueden actuar como puentes entre culturas, un rol cada vez más demandado en campos como los negocios, la salud y la educación. El desafío para los sistemas educativos es adoptar una perspectiva de “enriquecimiento” en lugar de una de “déficit”, viendo el bilingüismo como un recurso a cultivar, no como un problema a erradicar.
El aporte de la diáspora a la isla
La migración no es una calle de un solo sentido con una “fuga de cerebros”. El flujo de retorno, aunque complejo, también representa una “ganancia de cerebros” para Puerto Rico. Los estudiantes y profesionales que regresan a la isla después de haberse educado o trabajado en Estados Unidos traen consigo:
Nuevas habilidades y conocimientos: Exposición a diferentes metodologías activas, tecnologías y enfoques pedagógicos.
Perspectivas globales: Una visión del mundo más amplia que puede enriquecer el debate social y cultural en la isla.
Capital humano: Profesionales bilingües altamente cualificados que pueden contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico.
La diáspora, por tanto, no es una pérdida, sino una extensión de Puerto Rico. Fomentar una conexión fuerte entre la isla y sus comunidades en el exterior es una estrategia clave para el futuro de la educación y el desarrollo del país.
Recursos para el docente
Los educadores son la pieza central para garantizar que la experiencia migratoria de un estudiante sea un camino de crecimiento y no de fracaso. Ya sea en una escuela de la diáspora o en una de la isla, existen estrategias y recursos concretos para apoyar a estos alumnos.
Estrategias para el aula inclusiva
Para docentes en Estados Unidos:
Validación del idioma y la cultura: Cree un ambiente donde el español sea bienvenido. Use saludos en español, etiquete objetos del aula en ambos idiomas y anime a los estudiantes a usar su lengua materna para procesar ideas complejas antes de expresarlas en inglés.
Andamiaje del lenguaje (Scaffolding): Utilice estrategias efectivas para enseñar a estudiantes ELL. Esto incluye el uso de apoyos visuales, organizadores gráficos, trabajo en parejas y la reformulación de instrucciones. El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) ofrece un marco excelente para esto.
Contenido culturalmente relevante: Incorpore materiales que reflejen la realidad de sus estudiantes. Esto va más allá de la comida y la música; hable sobre la historia de Puerto Rico, su estatus político y las contribuciones de los puertorriqueños a la sociedad estadounidense.
Colaboración con las familias: La participación familiar es clave. Comuníquese con los padres en su idioma, entienda sus expectativas y explíqueles cómo funciona el sistema escolar local.
Para docentes en Puerto Rico:
Evaluación diagnóstica sensible: Realice una evaluación diagnóstica no solo de los conocimientos académicos, sino también del dominio lingüístico del estudiante en ambos idiomas.
Apoyo en español académico: No asuma que un estudiante que habla español socialmente puede escribir un ensayo académico. Ofrezca apoyo explícito en vocabulario, gramática y estructura de tipos de textos en español.
Aproveche su experiencia: Incorpore la experiencia del estudiante retornado como un recurso. Pídale que comparta perspectivas, compare sistemas o hable sobre su vida en EE. UU. Esto valida su experiencia y enriquece a toda la clase.
Crear un ambiente de bienvenida: Sea proactivo para evitar el acoso o las burlas por el acento o el uso del lenguaje. Fomente un clima de respeto y curiosidad por las diferentes trayectorias de vida.
Organizaciones y materiales de apoyo
Center for Puerto Rican Studies (CENTRO) at Hunter College: El principal instituto de investigación sobre la experiencia puertorriqueña en EE. UU. Ofrece datos, documentales y recursos curriculares.
ASPIRA Association: Una organización dedicada al desarrollo educativo y de liderazgo de jóvenes puertorriqueños y latinos en EE. UU.
Colorín Colorado: Un sitio web bilingüe con una gran cantidad de recursos para educadores y familias de estudiantes ELL.
Libros y autores clave: Busque obras de autores de la diáspora como Esmeralda Santiago (“Cuando era puertorriqueña”) o visite portales como “La respuesta” para artículos y perspectivas contemporáneas.
Fomentando la identidad cultural en el aula
Implemente proyectos interdisciplinarios que permitan a los estudiantes explorar su herencia. Algunas ideas incluyen:
Proyecto de historia oral: Los estudiantes entrevistan a sus familiares sobre sus experiencias migratorias.
Mapa de la diáspora: Crean un mapa interactivo que muestra dónde viven sus familiares y amigos fuera de Puerto Rico.
Club de cultura: Un espacio para celebrar la música, el arte, la comida y las tradiciones boricuas.
Estas actividades para trabajar la diversidad cultural ayudan a construir una comunidad fuerte y afirmativa dentro del aula.
El flujo constante de estudiantes entre Puerto Rico y Estados Unidos es una realidad definitoria del panorama educativo boricua. Este viaje, lleno de desafíos lingüísticos, culturales y académicos, también es una fuente de increíble resiliencia, bilingüismo y oportunidades. No se trata de dos sistemas educativos separados, sino de un circuito interconectado que exige políticas más fluidas, docentes mejor preparados y una pedagogía que abrace la complejidad de la identidad transnacional.
Para los educadores, la tarea es clara: construir puentes de comprensión en sus aulas. Se trata de ver a cada estudiante migrante no como un conjunto de problemas a resolver, sino como un individuo con una rica experiencia de vida que puede enriquecer a toda la comunidad escolar. Al validar su idioma, conectar con su cultura y ofrecer el andamiaje académico necesario, podemos ayudar a transformar las fracturas de la migración en los cimientos de un futuro bicultural y lleno de posibilidades. La educación de los niños y jóvenes puertorriqueños no ocurre en un solo lugar; sucede en el puente aéreo, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ese puente los lleve al éxito, sin importar en qué lado del océano se encuentren.
Glosario
Boricua: Término derivado del nombre taíno de la isla (Borikén), usado por los puertorriqueños para afirmar su identidad cultural.
Choque Cultural: Desorientación que siente una persona cuando se ve sometida repentinamente a una cultura, modo de vida o conjunto de actitudes extraños.
Diáspora: Dispersión de un pueblo o comunidad por diferentes lugares del mundo. En este contexto, se refiere a los puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico, principalmente en Estados Unidos.
Educación Bilingüe de Doble Vía (Dual Language): Modelo educativo en el que estudiantes cuya lengua materna es el inglés y estudiantes que están aprendiendo inglés reciben instrucción juntos en ambos idiomas para desarrollar el bilingüismo y la bialfabetización.
ELL (English Language Learner): Estudiante que está en proceso de adquirir el idioma inglés en un entorno escolar donde el inglés es el idioma principal de instrucción.
Estado Libre Asociado (ELA): Estatus político actual de Puerto Rico en relación con Estados Unidos. Otorga autonomía en asuntos internos pero está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de EE. UU.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Cuáles son las principales razones de la migración puertorriqueña a EE. UU.? Históricamente, las razones han sido principalmente económicas, en busca de mejores oportunidades laborales. En el siglo XXI, a esto se ha sumado la crisis fiscal de la isla, el deterioro de los servicios públicos y el impacto de desastres naturales como el huracán María.
2. ¿Cuál es el mayor desafío educativo para un estudiante puertorriqueño que llega a EE. UU.? Aunque varía por individuo, la barrera del idioma suele ser el desafío más inmediato y significativo. Adquirir el inglés académico necesario para tener éxito en todas las asignaturas es un proceso largo que requiere un apoyo especializado y sostenido.
3. ¿Existen programas para ayudar a los estudiantes que regresan a Puerto Rico? Formalmente, el sistema educativo de Puerto Rico no cuenta con programas estandarizados y extendidos para estudiantes retornados. El apoyo depende en gran medida de la escuela individual y de los recursos de los docentes, lo que representa una de las áreas de mayor necesidad.
4. ¿Cómo puede un docente apoyar mejor a un estudiante puertorriqueño recién llegado? La clave es crear un ambiente de bienvenida y seguridad. Esto incluye validar su cultura y su idioma, tener altas expectativas académicas pero proveer el andamiaje necesario (apoyos visuales, trabajo en grupo), y establecer una comunicación abierta y de confianza con la familia.
5. ¿El español se utiliza en las escuelas de EE. UU. con grandes poblaciones puertorriqueñas? Sí, pero su uso y estatus varían. En áreas con alta concentración de boricuas, es común encontrar personal bilingüe y comunicaciones en español. Sin embargo, el enfoque pedagógico predominante sigue siendo la transición al inglés, aunque los programas de educación bilingüe de doble vía, que promueven el bilingüismo, están ganando popularidad.
Bibliografía
Acosta-Belén, E., & Santiago, C. E. (Eds.). (2006). Puerto Ricans in the United States: A Contemporary Portrait. Lynne Rienner Publishers.
Duany, J. (2002). The Puerto Rican Nation on the Move: Identities on the Island and in the United States. University of North Carolina Press.
Nieto, S. (2009). The Light in Their Eyes: Creating Multicultural Learning Communities. Teachers College Press.
Ramos-Zayas, A. Y. (2003). Nationalist Ideologies, Race, and Class in Puerto Rico: The Students and Teachers of a Public High School in a Poor Urban Neighborhood. University of Chicago Press.
Ricourt, M. (2016). Hispanas de Queens: Latino Panethnicity in a New York City Neighborhood. Cornell University Press.
Santiago, E. (1993). Cuando era puertorriqueña. Vintage Español.
Torres-Guzmán, M. (2002). “El bilingüismo y la educación bilingüe en los Estados Unidos”. Revista de Educación de Puerto Rico.
Vargas-Ramos, C. (2020). The State of Puerto Ricans 2020. Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College, CUNY.
Zentella, A. C. (1997). Growing up Bilingual: Puerto Rican Children in New York. Blackwell Publishers.
