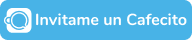El 21 de junio muchas comunidades celebran el año nuevo de los pueblos originarios. Esta jornada va más allá del solsticio de invierno en argentina; es una invitación a explorar la rica cosmovisión indígena y a festejar ceremonias tan significativas como el inti raymi. Este artículo está pensado para llevar esta celebración al aula. Acá vas a encontrar información, reflexiones y propuestas prácticas para que tus alumnos y alumnas conozcan y valoren esta parte fundamental de nuestra identidad.
El año nuevo de los pueblos originarios nos abre una ventana a saberes milenarios, a formas de entender el mundo que enriquecen nuestra propia perspectiva. Es una oportunidad para que la escuela se convierta en un espacio de diálogo intercultural, donde se reconozcan y respeten todas las voces que componen el mosaico argentino. Acompañame en este recorrido para descubrir cómo podemos celebrar y enseñar sobre esta fecha tan especial.
Qué vas a encontrar en este artículo
El ciclo que se renueva: ¿Qué se celebra exactamente?
El año nuevo de los pueblos originarios no es una fecha elegida al azar. Coincide con el solsticio de invierno en argentina y en todo el hemisferio sur, el momento en que el sol, Inti para muchas culturas andinas, alcanza su punto más lejano respecto a esta parte de la Tierra. Es la noche más larga y el día más corto del año. A partir de este instante, el sol inicia su lento regreso, los días comienzan a alargarse, y con ellos renace la promesa de un nuevo ciclo de vida, de crecimiento y de renovación para la naturaleza y para las comunidades.
Esta celebración está profundamente arraigada en la observación de los ciclos naturales, una sabiduría que los pueblos originarios han cultivado por generaciones. No se trata de un fin de año como el que conocemos en la cultura occidental, sino de un punto de inflexión en el gran círculo del tiempo. Se celebra:
- El retorno del Sol (Inti): Es un agradecimiento al sol por su energía vital, indispensable para la vida. Se festeja que, tras alcanzar su máxima lejanía, emprende el camino de regreso, asegurando luz y calor para el nuevo ciclo.
- La renovación de la Pachamama (Madre Tierra): La cosmovisión indígena entiende que la tierra descansa durante el invierno, preparándose para un nuevo período de fertilidad. El año nuevo marca el inicio de este despertar, un tiempo para preparar la siembra y esperar futuras cosechas.
- La purificación y el fortalecimiento espiritual: Es un momento para la introspección, para agradecer lo recibido en el ciclo que concluye y para pedir fuerzas, sabiduría y armonía para el que comienza. Muchas ceremonias incluyen rituales de limpieza y purificación.
- La reafirmación de la identidad y la comunidad: Estas celebraciones son espacios de encuentro, donde se comparten alimentos, se transmiten conocimientos ancestrales de mayores a jóvenes, se fortalecen los lazos comunitarios y se reafirma la identidad cultural frente a un mundo que muchas veces tiende a homogeneizar.
Nombres como We Tripantu (para el pueblo Mapuche, “nueva salida del sol” o “nuevo año”), Machaq Mara (para el Aymara, “año nuevo”), Mosoq Wata (en Quechua, también “año nuevo”), entre otros, dan cuenta de la diversidad de pueblos que comparten esta profunda conexión con el ciclo solar y terrestre.
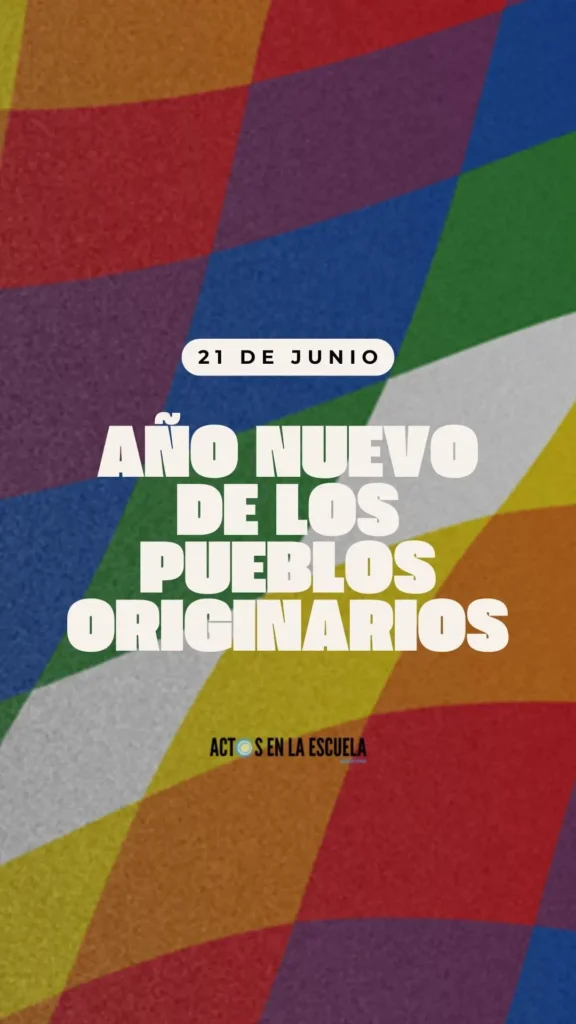
Inti Raymi: La Gran Fiesta del Sol
Entre las diversas celebraciones del año nuevo de los pueblos originarios, el inti raymi (“Fiesta del Sol” en quechua) es una de las más conocidas a nivel internacional, especialmente por su trascendencia en el antiguo Imperio Inca. Se trataba de la festividad más solemne y grandiosa del calendario incaico, celebrada en el Cusco, su capital.
Durante el inti raymi original, se realizaban complejos rituales que duraban varios días, con procesiones, danzas, música, ofrendas de los mejores productos agrícolas y ganaderos, y sacrificios (hoy mayormente simbólicos) destinados a honrar al dios Sol, agradecerle por las cosechas pasadas y rogarle por su generosidad en el ciclo venidero. Era una demostración del poder del Inca y de la unidad del imperio bajo la protección solar.
Con la llegada de los conquistadores españoles, el inti raymi fue prohibido por considerarse una práctica pagana. Sin embargo, la memoria y la esencia de la celebración pervivieron en las comunidades andinas, a menudo de forma velada o fusionada con festividades católicas. En el siglo XX, hubo un importante movimiento de revalorización cultural que llevó a la reinstauración pública del inti raymi en el Cusco (Perú) y a su celebración en diversas comunidades de Bolivia, Ecuador y, por supuesto, en regiones del noroeste argentino con fuerte herencia andina.
Hoy, el inti raymi se celebra con adaptaciones a los tiempos modernos, pero manteniendo su espíritu central:
- Ceremonias al amanecer: Se espera la salida del sol en lugares considerados sagrados (huacas, montañas, sitios arqueológicos) para recibir sus primeros rayos.
- Ofrendas (challa o pago a la tierra): Se entregan a la Pachamama y al Inti alimentos (maíz, papa, quinua), bebidas (chicha), hojas de coca, flores, como símbolo de agradecimiento y pedido de prosperidad.
- Música y danzas tradicionales: El sonido de sikus, quenas, bombos y tarkas acompaña coloridas danzas que expresan la alegría y la conexión espiritual.
- Comidas comunitarias: Se comparten platos típicos, reforzando los lazos de reciprocidad (ayni).
- Vestimentas ceremoniales: Se lucen ponchos, llijllas, chullos y otras prendas tradicionales que reflejan la identidad y la riqueza cultural.
Estudiar el inti raymi nos permite acercarnos de manera concreta a la cosmovisión indígena andina y a la importancia del sol y la tierra en su forma de entender la vida.
La Cosmovisión Indígena: Una mirada integral y respetuosa del mundo
Para trabajar el año nuevo de los pueblos originarios con profundidad, es fundamental intentar comprender, aunque sea de forma introductoria, la cosmovisión indígena. Se trata de la manera particular en que estos pueblos entienden el universo, la vida, la naturaleza y las relaciones entre todos los seres. Si bien hay una enorme diversidad entre las más de 30 naciones originarias reconocidas en Argentina, podemos identificar algunos pilares comunes:
- Todo está conectado (Holismo): No existe una separación tajante entre el ser humano y la naturaleza. Las personas son parte de un todo interconectado, donde cada elemento (plantas, animales, ríos, montañas, estrellas) tiene vida, espíritu y un rol que cumplir. Este principio se opone a la visión occidental que suele poner al ser humano en un lugar de dominio sobre la naturaleza.
- La Naturaleza es Sagrada: La Tierra (Pachamama), el Sol (Inti), la Luna (Killa), el Agua, el Viento, las Montañas (Apus o Achachilas) no son meros recursos, sino seres vivos, dadores de vida y sustento, merecedores de profundo respeto y veneración.
- Reciprocidad (Ayni en el mundo andino): Es un valor central. Implica un sistema de intercambio y ayuda mutua. Lo que se da, se recibe. Se practica tanto entre los miembros de la comunidad como en la relación con la naturaleza: si se toma algo de la Pachamama, se le debe agradecer y retribuir.
- Tiempo Cíclico: A diferencia del tiempo lineal occidental (pasado-presente-futuro en línea recta), muchas cosmovisiones originarias conciben el tiempo como una espiral o un círculo. Los ciclos se repiten, se renuevan. El pasado no desaparece, sino que está presente y enseña para el futuro. El año nuevo de los pueblos originarios es una clara expresión de esta ciclicidad.
- Comunidad y Colectividad: El bienestar del grupo, de la comunidad (ayllu en el mundo andino), suele tener prioridad sobre el interés individual. Las decisiones importantes se toman colectivamente y el trabajo comunitario (minka) es fundamental.
- Oralidad y Memoria: La transmisión de conocimientos, historias, mitos y tradiciones se realiza principalmente de forma oral, de generación en generación. Los ancianos y ancianas son valorados como reservorios de sabiduría.
Comprender estos elementos, aunque sea de forma básica, nos ayuda a evitar miradas simplistas o folklóricas y a valorar la complejidad y profundidad del pensamiento indígena.
¿Por qué es clave trabajar el Año Nuevo de los Pueblos Originarios en la escuela argentina?
Incluir esta fecha en el calendario escolar y en nuestras planificaciones no es un detalle menor. Es una decisión pedagógica que tiene importantes implicancias:
- Reconocer nuestra diversidad: Argentina es un país pluricultural y multiétnico. Hacer visible y valorar las celebraciones y saberes de los pueblos originarios es un paso indispensable para construir una sociedad más justa, democrática e inclusiva.
- Construir una identidad nacional completa: La identidad argentina se ha forjado con los aportes de múltiples culturas. Reconocer el legado indígena, junto con el criollo y el de las diversas corrientes migratorias, nos permite tener una visión más rica y compleja de quiénes somos como nación.
- Fomentar la Educación Intercultural: Es una oportunidad para promover el diálogo, el respeto mutuo y la comprensión entre diferentes culturas. Ayuda a combatir prejuicios, estereotipos y formas de discriminación que aún persisten.
- Conectar con la historia profunda del territorio: Nos permite ir más allá de la historia que comienza con la llegada de los europeos y reconocer la presencia milenaria de los pueblos originarios en el suelo que hoy habitamos.
- Promover valores esenciales: La cosmovisión indígena nos ofrece enseñanzas valiosas sobre el cuidado del ambiente, la solidaridad, la reciprocidad, el respeto a los mayores y la vida comunitaria, valores muy necesarios en el mundo contemporáneo.
- Dar cumplimiento a la legislación: La Ley de Educación Nacional (N° 26.206) establece la Educación Intercultural Bilingüe como una modalidad y promueve el respeto a la diversidad cultural y la inclusión de los saberes de los pueblos originarios en los contenidos curriculares.
Trabajar el año nuevo de los pueblos originarios y el inti raymi es una forma concreta de avanzar en estos sentidos.
Propuestas didácticas para llevar el Año Nuevo de los Pueblos Originarios al aula
Es fundamental acercar estos temas a los chicos de manera respetuosa, auténtica y adecuada a su edad. La idea no es “disfrazarlos” ni reducir culturas milenarias a manualidades vacías, sino generar experiencias de aprendizaje significativas.
Antes de empezar, algunas ideas importantes:
- Investigá: Como docente, buscá información en fuentes confiables. Sitios de organizaciones indígenas, del INAI, de universidades, o materiales producidos por referentes de los pueblos originarios.
- Contextualizá: Si en tu comunidad o región hay presencia de pueblos originarios, intentá conocer sus particularidades y, si es posible y pertinente, establecer lazos respetuosos.
- Evitá generalizaciones excesivas: Si bien hay elementos comunes en la cosmovisión indígena, también hay una enorme diversidad. Aclará que el inti raymi es propio de las culturas andinas, por ejemplo.
Actividades para el Primer Ciclo (1°, 2° y 3° grado):
- El Sol, nuestro amigo:
- Objetivo: Reconocer la importancia del Sol para la vida y relacionarlo con el inicio de un nuevo ciclo.
- Desarrollo: Conversar sobre qué nos da el Sol (luz, calor, ayuda a crecer a las plantas). Observar cómo cambia la posición del sol durante el día (sin mirar directamente). Dibujar o pintar soles expresivos. Crear un móvil con soles. Relacionar el solsticio de invierno en argentina con “el día en que el sol empieza a volver para darnos más calorcito”.
- Materiales: Hojas, témperas, crayones, lanas, palitos, cartulinas.
- Pachamama, te cuidamos:
- Objetivo: Iniciar en el respeto y cuidado de la Madre Tierra, introduciendo la idea de que es un ser vivo.
- Desarrollo: Realizar una pequeña siembra (pueden ser semillas de germinación rápida en vasitos o en un cantero de la escuela). Conversar sobre qué necesita una planta para vivir (agua, sol, tierra cuidada). Hacer una ronda de agradecimiento a la tierra por los alimentos. Realizar dibujos o collages sobre la naturaleza que nos rodea.
- Materiales: Semillas, tierra, macetas o vasitos, agua, papeles, elementos naturales (hojas secas, ramitas, piedritas).
- Escuchamos y creamos sonidos:
- Objetivo: Acercar a los chicos a la sonoridad de la música andina y a la idea de la música como parte de la celebración.
- Desarrollo: Escuchar fragmentos de música instrumental andina (sikuris, quenas). Invitar a los chicos a moverse libremente con la música. Pueden construir instrumentos sencillos como maracas (con botellitas y semillas o piedras pequeñas) o palos de lluvia.
- Materiales: Equipo de música, música andina, botellas plásticas pequeñas, semillas, arroz, cinta adhesiva, tubos de cartón.
- Cuentos de la tierra y el sol:
- Objetivo: Acercar a la cosmovisión indígena a través de narraciones sencillas.
- Desarrollo: Buscar y leer leyendas o cuentos adaptados de pueblos originarios que hablen del sol, la luna, la creación de los animales o las plantas. Luego, invitar a los chicos a dibujar la parte que más les gustó o a recrear la historia con títeres simples.
- Materiales: Libros de cuentos o leyendas, títeres (de dedo, de bolsa).
Actividades para el Segundo Ciclo (4°, 5°, 6° y 7° grado):
- Investigadores del Inti Raymi y el Año Nuevo Originario:
- Objetivo: Conocer las características de la celebración del inti raymi y del año nuevo de los pueblos originarios en diferentes comunidades.
- Desarrollo: Dividir la clase en grupos. Cada grupo puede investigar sobre: ¿Qué es el inti raymi? ¿Cómo se celebraba antiguamente y cómo se celebra hoy? ¿Qué otros pueblos celebran el año nuevo en esta fecha y con qué nombres (Mapuche, Aymara, etc.)? ¿Qué elementos son comunes (fuego, ofrendas, danzas, música, comidas comunitarias)? Pueden preparar afiches, presentaciones digitales sencillas o pequeñas dramatizaciones.
- Recursos: Libros de texto, enciclopedias, internet (con guía docente y sitios chequeados), videos documentales cortos.
- El Sol y nuestros ciclos: Comprendiendo el Solsticio:
- Objetivo: Entender el fenómeno astronómico del solsticio de invierno en argentina y su significado para las culturas originarias.
- Desarrollo: Explicar de forma sencilla el movimiento de traslación de la Tierra y cómo este genera las estaciones y los solsticios (se puede usar un globo terráqueo y una linterna). Construir una “Rueda del Año” o un calendario cíclico donde marquen las estaciones, los momentos importantes para la agricultura (siembra, cosecha) y la fecha del año nuevo de los pueblos originarios.
- Materiales: Globo terráqueo, linterna, cartulinas grandes, marcadores, imágenes.
- Palabras que nos conectan: Pequeño glosario indígena:
- Objetivo: Conocer y valorar algunas palabras de lenguas originarias y su significado profundo, entendiendo cómo reflejan la cosmovisión indígena.
- Desarrollo: Investigar en grupo el significado de palabras clave como Inti (Sol), Pachamama (Madre Tierra), Ayni (reciprocidad en el mundo andino), We Tripantu (nueva salida del sol Mapuche), Killa (Luna), Amaru (serpiente mítica), Wiphala (emblema andino). Armar un glosario ilustrado para el aula. Reflexionar sobre la importancia de las lenguas como portadoras de cultura y conocimiento. Si es posible, aprender a saludar en alguna lengua originaria presente en la región.
- Recursos: Diccionarios online de lenguas originarias, materiales de organizaciones indígenas, libros sobre cosmovisión.
- La Wiphala: Un símbolo de unidad en la diversidad:
- Objetivo: Conocer el origen y significado de la Wiphala como emblema de los pueblos andinos.
- Desarrollo: Investigar qué es la Wiphala, la historia detrás de este símbolo (o sus diversas interpretaciones y usos), qué representan sus siete colores y su disposición. Dibujar o pintar wiphalas, prestando atención a la secuencia correcta de los colores. Conversar sobre su significado como símbolo de unidad de los pueblos originarios andinos, de la diversidad, de la organización comunitaria y de la conexión con el cosmos.
- Materiales: Imágenes de la Wiphala, información sobre su significado, papeles de colores, témperas, fibrones.
- Historias de la Tierra: Mitos y leyendas originarias que explican el mundo:
- Objetivo: Acercarse a la cosmovisión indígena a través de su rica tradición oral, comprendiendo cómo explican el origen del mundo, de los fenómenos naturales y de las costumbres.
- Desarrollo: Seleccionar y leer o narrar mitos y leyendas de diferentes pueblos originarios de Argentina (diaguitas-calchaquíes, mapuches, guaraníes, qom, wichí, etc.) que hablen sobre la creación del sol y la luna, el origen de los alimentos, la relación con los animales sagrados, o que transmitan enseñanzas sobre el respeto a la naturaleza. Promover una charla posterior sobre los mensajes o valores que transmiten estas historias. Los alumnos pueden luego ilustrarlas o reescribir alguna con sus propias palabras.
- Recursos: Compilaciones de mitos y leyendas argentinas, sitios web de cultura, material de Pakapaka o Encuentro.
- Arte inspirado en la naturaleza y la simbología indígena:
- Objetivo: Fomentar la expresión creativa a partir de la observación y comprensión de elementos del arte y la simbología de los pueblos originarios.
- Desarrollo: Mostrar imágenes de arte textil andino (aguayos, ponchos), cerámicas con motivos geométricos o zoomorfos, pinturas rupestres, instrumentos musicales decorados. Analizar los colores, las formas (geométricas, espirales, escalonadas) y los símbolos recurrentes (sol, luna, serpiente, cóndor, elementos de la naturaleza). Proponer a los alumnos crear sus propios diseños inspirados en estos elementos, utilizando diversas técnicas: dibujo, pintura, collage con papeles de colores, modelado en arcilla o plastilina.
- Materiales: Imágenes de arte indígena, arcilla o plastilina, témperas, pinceles, papeles de colores, pegamento, lanas de colores.
- Debate y reflexión: ¿Qué podemos aprender hoy de la cosmovisión indígena?
- Objetivo: Reflexionar críticamente sobre la vigencia de los valores y saberes de los pueblos originarios y su aporte para enfrentar desafíos actuales.
- Desarrollo: Luego de haber trabajado los diferentes aspectos (ciclos naturales, reciprocidad, cuidado de la Pachamama, vida comunitaria), generar un espacio de debate guiado con preguntas como: ¿Qué enseñanzas de la cosmovisión indígena nos parecen importantes para cuidar el planeta hoy? ¿Cómo podemos practicar la reciprocidad en nuestra vida diaria (en la escuela, en casa)? ¿Qué importancia tiene la comunidad para los pueblos originarios y qué podemos aprender de eso? ¿De qué manera el respeto por los ciclos naturales podría mejorar nuestra forma de vivir?
- Recursos: Pizarrón o afiche para anotar ideas clave, preguntas disparadoras preparadas por el docente.
Celebrar el año nuevo de los pueblos originarios en la escuela, acercando a los chicos al inti raymi y a la profunda cosmovisión indígena, es mucho más que una actividad aislada. Es sembrar en ellos la semilla del respeto por la diversidad, el reconocimiento de las múltiples raíces que conforman nuestra identidad argentina y la valoración de saberes ancestrales que tienen mucho para enseñarnos sobre cómo habitar el mundo de una manera más armónica y conectada.